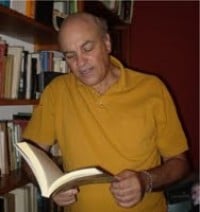Mientras sostenía el Premio Tata Vasco 2014, entregado por la Universidad Iberoamericana en Puebla a Fundem (Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México), uno de los pocos varones del grupo de 25 familiares que acudieron al acto gritó: «Esto es una guerra». El dolor inimaginable de los familiares los fuerza a mirar de frente y sin vueltas la realidad que sufren.
Mientras sostenía el Premio Tata Vasco 2014, entregado por la Universidad Iberoamericana en Puebla a Fundem (Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México), uno de los pocos varones del grupo de 25 familiares que acudieron al acto gritó: «Esto es una guerra». El dolor inimaginable de los familiares los fuerza a mirar de frente y sin vueltas la realidad que sufren.
En efecto, hay una guerra contra los pueblos. Una guerra colonial para apropiarse de los bienes comunes, lo que supone la aniquilación de aquellas porciones de la humanidad que obstaculizan el robo de esos bienes, ya sea porque viven encima de ellos, porque se resisten al despojo o, simplemente, porque «sobran», en el más crudo sentido de que son innecesarios para la acumulación de riqueza.
Una guerra colonial, además, por el tipo de violencia que utiliza. No sólo se asesina. Se decapita y se desmiembra para regar las partes a la vista de la población, como escarmiento y advertencia. Para infundir miedo. Para paralizar, impedir cualquier reacción, en particular las acciones colectivas.
No se trata de una tecnología novedosa. Fue utilizada por la Corona española para aniquilar las luchas indígenas. Allí la aprendieron los nuevos colonizadores. Túpac Amaru fue descuartizado vivo delante de la multitud reunida en la plaza de armas de Cusco.
Amaru fue obligado a presenciar la tortura y asesinato de sus dos hijos mayores y de su esposa, además de otros familiares y amigos. Antes de morir fueron torturados, les cortaron la lengua, todo un símbolo de lo que realmente molestaba a los conquistadores. El hijo menor, de sólo 10 años, fue obligado a presenciar la tortura y muerte de toda la familia, para ser luego desterrado a África.
La cabeza de Amaru fue colocada en una lanza exhibida en Cusco y después en Tinta, sus brazos y piernas fueron enviados a ciudades y pueblos para escarmiento de sus seguidores. Túpac Katari y sus seguidores sufrieron más o menos los mismos tormentos y sus restos fueron también esparcidos por los territorios de lo que hoy es Bolivia. No es nueva la crueldad de los nuevos conquistadores. Antes se trataba de apoderarse del oro y la plata; ahora es la minería a cielo abierto, los monocultivos y las hidroeléctricas. Pero en el fondo, se trata de mantener a los de abajo en silencio, sometidos y quietos.
{destacado-1}
La masacre es la genealogía que diferencia nuestra historia de la europea. Aquí las formas de disciplinamiento no fueron ni el panóptico ni el satanic mill, la fábrica del diablo de la Revolución Industrial y la explotación capitalista, retratada por el poeta William Blake y analizada con rigor por Karl Polanyi. El cercamiento de campos a partir del siglo XVI en Inglaterra, una revolución de los ricos contra los pobres, es analizada como el quebrantamiento de los viejos derechos y costumbres por los señores y nobles, “utilizando en ocasiones la violencia y casi siempre las presiones y la intimidación” (La gran transformación, La Piqueta, p. 71, subrayado mío).
Aquí la violencia fue, y es, la norma, el modo de eliminar a los rebeldes (como en Santa María de Iquique, Chile, en 1907, cuando fueron masacrados 3 mil 600 mineros en huelga). Es el modo de advertir a los de debajo de que no deben moverse del lugar asignado. Aquí hemos tenido, y tenemos, esclavitud; nada que se parezca al «trabajador libre» que promovió el desarrollo del capitalismo europeo al robarles las tierras a los campesinos.
Nótese que en las guerras de independencia entre criollos y españoles, los insurgentes apresados por los realistas no fueron torturados. Miguel Hidalgo y José María Morelos, por mencionar destacados rebeldes criollos, fueron juzgados y luego fusilados como se hacía en la época con los prisioneros de guerra. Sólo el color de piel explica el diferente trato que tuvieron Túpac Katari y Túpac Amaru, como todos los indios, negros y mestizos de nuestra América.
No es historia. En el Brasil democrático, la organización Madres de Mayo contabiliza, entre 1990 y 2012, 25 masacres, todas de negros y pardos, como la que dio origen a su militancia: en mayo de 2006, en el contexto de la represión al Primer Comando de la Capital de Sao Paulo (narcos organizados desde las cárceles), fueron asesinados 498 jóvenes pobres, varones de 15 a 25 años, entre las 10 de la noche y las tres de la madrugada por la policía.
{destacado-2}
El narco es la excusa. Pero el narco no existe. Son los negocios que forman parte de los modos de acumular/robar de la clase dominante. No estamos ante excesos policiales esporádicos, sino ante un modelo de dominación que hace de la masacre el modo de atemorizar a las clases populares para que no se salgan del libreto escrito por los de arriba, y que le llaman democracia: votar un día cada cinco o seis años y dejarse robar/asesinar el resto del tiempo.
Lo peor que podemos hacer es no mirar la realidad de frente, hacer como si la guerra no existiera porque todavía no te han golpeado, porque todavía sobrevivimos. Esto es contra todos y todas. Es cierto que hay una porción que aún pueden expresarse libremente, manifestarse incluso, sin ser aniquilados. Siempre que no se salgan del libreto, que no pongamos en cuestión el modelo. Bien mirado, los que podemos manifestarnos a cara descubierta somos algo así como los criollos de las guerras de independencia, los que pueden esperar una muerte digna, como Hidalgo y Morelos.
Pero el tema es otro. Si queremos de verdad que el mundo cambie, y no usar la resistencia de los de abajo para treparnos arriba, como hicieron los criollos en las repúblicas, no podemos conformarnos con maquillar lo que hay. Se trata de tomar otros rumbos.
Tal vez un buen comienzo sea continuar los pasos de los seguidores de Amaru y Katari. Reconstruir los cuerpos despedazados para reiniciar el camino, allí donde el combate fue interrumpido. Es un momento místico: mirar el horror de frente, trabajar el dolor y el miedo, avanzar tomados de las manos, para que los llantos no nos nublen el camino.
Por Raúl Zibechi