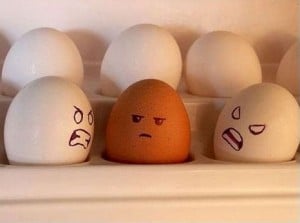“Idiota”, en la Grecia clásica, era una persona que vivía retirada. Socialmente, los prejuicios la tildaban de rara, huraña, hosca o ignorante. Es así como adquirió el significado negativo que tiene hoy. Durante la edad media hasta se llegó a aplicar a aquel monje o monja que no sabía latín.
“Idiota”, en la Grecia clásica, era una persona que vivía retirada. Socialmente, los prejuicios la tildaban de rara, huraña, hosca o ignorante. Es así como adquirió el significado negativo que tiene hoy. Durante la edad media hasta se llegó a aplicar a aquel monje o monja que no sabía latín.
Del latín “imbecilis” (“que se apoya en un bastón”, y por tanto no se sostiene por sí sola), “imbécil” solía hacer referencia a la gente enferma o de edad avanzada. El tiempo transformó el significado de una carencia física a una carencia mental y se incluyó el término en el vocabulario médico de los siglos XVII y XVIII. La palabra, meramente descriptiva, acabó por convertirse en un insulto.
¿Pero por qué un insulto? De un lado, porque históricamente ha habido una falta de asunción social del hecho de la diversidad y se ha marginado a quien es diferente; y, de otro lado, porque por desgracia a menudo se ha tendido a definir a las personas por lo que son o no son capaces de hacer, seguramente en relación al sistema productivo, olvidando cualquier tipo de dignidad. De aquí que esta condición se acabe considerando un insulto: retardada, tonta, deficiente mental, tarada, subnormal… Y es que la capacidad limitada o la discapacidad se ha tendido a asociar siempre a los conceptos de “anormalidad”, “tara” o “desviación” respecto de una supuesta “normalidad”, “integridad” o “plenitud” física o intelectual. Y es en esta absurda distinción entre aquella que es “útil” y la que es “poco útil” o “inútil”, y por tanto considerada inferior, donde nace la discriminación. ¿Las más afectadas? Las personas con diversidad funcional, chivo expiatorio, por esta razón, de los discursos fascistas.
Mireia Chavarria, militante de En lluita | Artículo publicado en la sección Literata del Periódico En lucha
visto en Arainfo