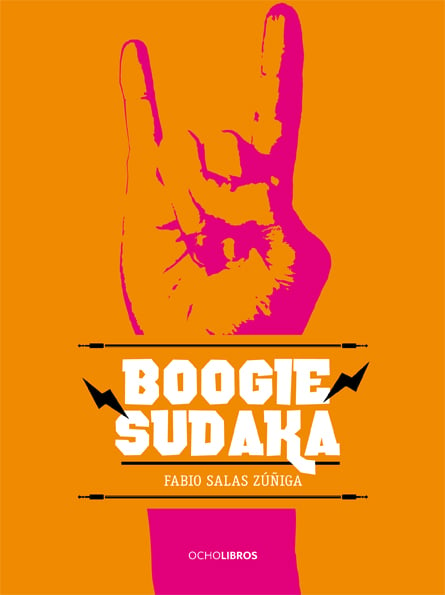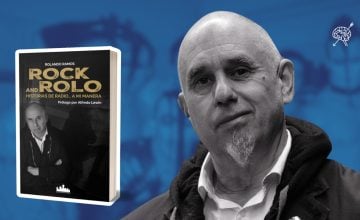Roberto Bolaño asumía con desconfiaza todos los libros de memorias o autobiografías. Todos quedan como héroes, nadie habla mal de uno mismo, están pensadas para alimentar epitafios, decía más o menos. “El rock me salvó del suicidio”. Esa es una de las primeras frases que quedan grabadas de estas memorias de Fabio Salas (Santiago, 1961), lanzadas hace un mes por la editorial Ocholibros. Una frase de un particular heroísmo.
Pocos son los que salen bien parados en este libro. Pero Salas es muy sincero y nos deja claro desde los capítulos iniciales el lugar desde donde escribe (y recuerda). Su pasión es el rock clásico (de los ‘60 y primeros ‘70), específicamente el del período comprendido entre 1968 y 1973, con especial énfasis en el blues blanco, británico y estadounidense. Así, la fuerza motora de sus reflexiones va por desentrañar el sentimiento que se siente frente a esta música, o frente al rock en general, con reiteradas comparaciones con el sentimiento amoroso y erótico, por ejemplo, “pero sin carne”; y asumiendo siempre la doble faz liberadora y alienante del rock como producto de la era industrial.
Más cercano a Morrison que a Benedetti, y a Ginsberg que a Neruda, Salas recuerda el influjo familiar en su gusto primigenio por la música y la cultura, recreando episodios íntimos y cotidianos, donde quizás el más fuerte sea el que recuerda la manera en cómo los Beatles lo salvaron (a él y a sus amigos más cercanos) del trauma del Golpe del ’73.
Musicalmente hay varios capítulos monográficos, donde el placer guía las reflexiones: Frank Zappa, Rory Gallagher, Santana, The Rolling Stones (o más bien, Keith Richards), Mountain, Osibisa, Procul Harum, entre otros, figuran entre los apartados, con asumida anglofilia. De Chile, dedica hojas en buena a Amapola, a Aguaturbia, a Huara, y especialmente a Fulano, banda muy cercana al escritor. También destaca tibiamente a Los Jaivas, Congreso, Mauricio Redolés o Florcita Motuda.
Hay otros momentos para el rock latinoamericano, sobre todo para el rock argentino, donde celebra especialmente a Spinetta (“Charly García copiaba descaradamente a los ingleses” y Ceratti también, dice). También pasa una somera lista al rock de México, Uruguay, y Perú (“verdadero faro”, perdido en medio de la violencia política). De España en los ‘80 sólo destaca el heavy metal, manifestando que “detesta la movida española que contaminó todo el pop en castellano de la época con su talante banal, escapista y frívolo”. Ese tipo de ideas abundan y nos hacen pensar en el presente del pop chileno, por ejemplo.
Como buen libro de memorias también evoca los programas de música en radio y televisión de su época, las películas musicales, los libros sobre rock que lo marcaron, las disquerías de su vida, y sus historias como profesor universitario.
Por cierto, encontramos anécdotas, por ejemplo con Joan Báez en 1981, con algunas enamoradas, una con el grupo Le Orme en Italia; o con Payo Grondona, quien a mediados de los ochentas le regaló un casete que le permitió conocer a Los Mac’s. También está la tormentosa génesis de su primer libro “El grito del amor” (editado en 1987), salido de su tesis de estudiante de literatura; que abordaba pioneramente las letras de rock como poesía, y cuya defensa tuvo hasta un sapo de la dictadura en la Comisión. Además, en otro capítulo hay varias confidencias sobre el funcionamiento de la industria cuando fue encargado de programación en Radio Carolina a inicios de los ’90.
Sin embargo, lo más sabroso del libro son las numerosas ideas polémicas que el autor enarbola, a veces con arrogancia, a veces con un cierto mesianismo, a veces, con un relativo desconocimiento de la materia, o prejuicios. En varias ocasiones, tiene razón y buenos argumentos.
Salas tiene la entereza de atacar la ortodoxia de la izquierda chilena y del Partido Comunista, siempre atento para cooptar toda iniciativa contracultural que pudiese servirle a sus fines durante la dictadura militar. También critica a los renovados y a la Concertación, porque su libro está escrito desde una posición crítica del pasado, de la transición y de la decadencia del presente.
Por otro lado, acusa al Canto Nuevo de “arribismo cultural”, “afectación musical” e intrascendencia, en un capítulo donde ni la revista La Bicicleta se salva por “oportunista”. Esto en el marco de un horrible 1982 que precedería a un explosivo ‘83, año en que recuperaría la esperanza en la música y en el fin de la dictadura. Por este tiempo, polemizaría desde su tribuna en La Época y luego La Nación, donde sus críticas le valdrían censura y le seguirían trayendo problemas.
Salas no escatima su asco por la prensa musical especializada, la que valorizando a artistas como Nick Cave, Leonard Cohen, Nick Drake o John Cale (todos menores, a su juicio), a “farsantes de última hora”, como Pet Shop Boys, o a “toda esa mierda” como Cure o Smith (sic), asumiría lo que llama “pensamiento único” en música, una especie de neocolonialismo simbólico.
El autor sitúa dicho asunto en la juventud mercurial noventera encarnada en Fuget (“un snob”), Sergio Gómez, Vicente Ruiz o Paty Rivadeneira, pero su actualización sólo le da para reconocer algún aporte en los trabajos contemporáneos de periodistas como Marisol García o David Ponce, omitiendo, quizás por desconocimiento, a una serie de cronistas y medios muy minoritarios que desarrollan (o han desarrollado) otras miradas sobre la música.
Además, Salas despacha algunas frases heteronormativas del tipo “ser periodista es ser condescendiente con todo y bien dispuesto a poner el esfínter”.
Otro capítulo picante es en el que toma partido por el rock progresivo, atacando al punk rock por insulso, infantil y regresivo. Desecha, de paso, la utopía anarquista y la autonomía. Según él, en el rock progresivo “lo incombustible es su democrática incitación a la creatividad”, contrariando gran parte de los análisis que lo consideran una forma musical bastante elitista, ególatra y fetichista.
Salas no tiene palabra alguna para Captain Beefheart cuando habla de Frank Zappa, ni para el post punk cuando habla del punk, develando una mirada estrecha. Por otro lado, quizás su excesivo clasicismo lo lleva a hablar de “música de vanguardia, o mejor dicho, música noise”, cuando dedica algunas líneas a Agrupación Ciudadanos, la banda de improvisación nacida en Santiago a mediados de los ’80.
En otro capítulo relacionado habla de la “mentira llamada Velvet Underground”, el grupo más “sobrevalorado de la historia”, cuya ligazón con el punk no sería más que un invento de la prensa, y que tendrían sólo malas canciones. Bob Dylan tampoco se salva, con canciones todas iguales, pose impostada de bluesman, y chico culto jugando al callejero. Podríamos discutir ambas apreciaciones hasta mañana.
De los músicos chilenos, habla sobre el poco capital cultural que tendrían (no saben nada de música docta o jazz), sobre su falta de compromiso o directa alienación, aunque destaca la lucidez de personajes como Yanko Tolic (del grupo thrash ochentero Massacre) y de Carlos Corales de Aguaturbia. Dice que Chinoy “no es un verdadero poeta”, y Manuel García sí. Pero cómo se resuelve eso. No lo sabemos.
Está bien. Este es un libro de memorias, compuesto de apreciaciones subjetivas de las que, dada la naturaleza de la publicación, no deberían esperarse argumentaciones tan acabadas. Sin embargo, como lectores y, principalmente, como curiosos y amantes de la música, a veces las exigimos. O al menos discutimos.

Masturbaciones con Emerson, Lake & Palmer
Fabio Salas parece haber colgado los audífonos y las tareas de campo hace un buen rato (su libro sobre la presencia femenina en el rock chileno está desactualizado); dejó de asistir a locales en la década de los noventa, y no hace eco de ninguna de las aventuras mediáticas que han albergado a las nuevas generaciones de cronistas musicales ni de las músicas que ahí se comentan.
Por otro lado, Salas se percibe con el discurso del todo tiempo pasado fue mejor, aunque quizás tenga razón. El gusto musical está “determinado por una cadena de consumo predefinida”, afirma, echando por la borda todas las posibilidades que otorgan las tecnologías de información y comunicación a las y los fanáticos de la música. Es importante ver las posibilidades en medio de la decadencia y apropiárselas.
Para Salas, Zappa es el clímax, y nadie ha seguido su senda. Probablemente el no visitar los locales del underground, donde han germinado nuevas propuestas y estilos para la música de esta región, fuera de los circuitos comerciales, se relacione con su idea. Hoy las propuestas resisten en las tocatas, en las presentaciones en pequeños lugares, o en la autogestión. Pero como en los ochenta no enganchó con Slayer o Mercyful Fate, mucho para su exquisito oído blusero, progresivo y jazzrockero, quizás tampoco hoy podría con el caos que despliegan varios proyectos y bandas que van por caminos distintos a la uniformidad del mainstream. Y que son el presente dibujando el presente.
Salas cree que hoy es puro reggetón. No se equivoca tanto, pero se equivoca. Tampoco se equivoca en incitar el debate, aunque a veces su forma sea flamígera. Se agradece su oscuro sentido del humor. Muchos tenemos ganas de discutir al silencio generalizado y a la complacencia. Y de reír en ello.
“El rock me salvó del suicidio”. La frase yo la he escuchado con una inversión de perspectiva en boca fanáticos de The Smiths (“The Smiths me salvó la vida”), banda que Salas basurea a la pasada en alguno de sus capítulos. Ya tendrán esos que escribir sus propias memorias.
Hacia el final, otra idea sangrante: “Sólo he tratado de rescatar lo que aún veo de bueno en la condición humana, y de transmitirlo en libros sanguíneos, seguramente imperfectos, pero veraces”.
Ahí nos acordamos de su aura bonachona, y su libro pasa raudamente como una canción de 1977: rápido y furioso. Fabio Salas será fan del progresivo, pero escribió el libro más punk.
Por Cristóbal Cornejo
El Ciudadano