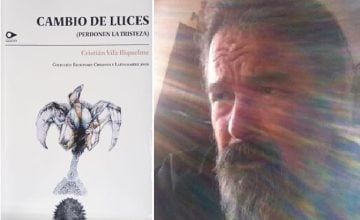La expresión «poeta maldito» la acuñó Paul Verlaine, en 1888, influido por «Bendición» (1857), el poema que inicia Las flores del mal (2011). Allí, el artista es abandonado por su madre, humillado por la multitud y burlado por su mujer. En la décimo quinta estrofa, habla el yo lírico y después, el personaje del poema:
Al cielo, donde su ojo ve un trono espléndido, el Poeta sereno eleva sus piadosos brazos,
y los grandes fulgores de su espíritu lúcido
le ocultan el aspecto del pueblo furioso:
—¡Bendito seas, Dios mío, que me das el sufrimiento
como divino remedio a nuestras impurezas
y como la mejor y la más pura esencia
que prepara a los fuertes para los santos placeres!
Sé que tú guardas un lugar al Poeta
en las filas bienaventuradas de la santa Legión,
y que lo invitas a la eterna fiesta
de los Tronos, las Virtudes, las Dominaciones.
Sé que el dolor es la única nobleza Jamás mordida por la tierra y los infiernos,
y que para tejer mi corona mística es preciso
imponerse sobre todos los tiempos y todos los universos.
Pero las joyas perdidas de la antigua Palmira,
los metales desconocidos, las perlas del mar,
montados por tu mano, no podrán bastar
para esa bella diadema deslumbrante y clara.
¡Porque sólo estará hecha de pura luz,
tomada del santo lugar de los rayos primeros,
donde los ojos mortales, en todo su esplendor,
no son más que espejos oscurecidos y tristes!» (Baudelaire, 2011, pp. 15 y 17).
La noción de «poeta», en este contexto, es ambivalente. Por un lado, significa un ser monstruoso, un engendro de la altura moral de Caín. Se vuelve abyecto, apegado a la tierra. Merece la marginación que recibe. Su orfandad y su soledad están ahí para evidenciar su orfandad espiritual y su soledad interior (ambas son desprendimientos de su incapacidad de adaptación). Por otro lado, significa un ser de una sensibilidad exquisita. Esto le permite moverse en el plano de lo ideal y lo sublime. Su vacío no es el resultado de un error; es, por el contrario, el resultado de una percepción poderosa.

De las dos acepciones de «poeta» surge una contradicción vital. Una sensibilidad —el yo poético de Baudelaire—, aparentemente, internalizó este desarreglo (al menos lo hacen pensar Las flores del mal). Recordemos que en el prólogo para la traducción de Historias extraordinarias, de Poe, Baudelaire dice: «Entre la múltiple enumeración de los derechos del hombre que la sabiduría del siglo XIX recomienda, tan a menudo y tan complacientemente, dos muy importantes han sido olvidados: el derecho de contradecirse y el derecho de irse» (2013, párr. 16).
En su poder creativo, el poeta se asemeja a Dios; y, de hecho, su condición de artista es un designio divino. Sin embargo, la distancia con la Divinidad es esencial: él no es Dios, pero tampoco un hombre vulgar. Habita la frontera imposible entre el animal y el dios. Por lo tanto, se vuelve un ser excepcional: se hace a sí mismo (por eso Baudelaire necesita hablar de «Derecho»).
Su noción de belleza es particular, porque es grotesca, porque elude la Naturaleza, porque apela a los mundos artificiales y celebra la corrupción. Para Baudelaire, la Belleza es la sublimidad de la descomposición. De esta idea se deduce un lazo entre creación y destrucción, típico del modo «maldito» de experimentar la poesía. Y de esta excepcionalidad trágica proviene su voz.
Hay diversas explicaciones para esto. Una opción es la del flâneur, otra la del «fin de siglo», otra la del spleen, otra la de «los malditos», otra la sífilis y otra más, la genialidad. Yo propongo comprender la escisión fundamental del sujeto que se plantea en Las flores del mal a través del rastreo y análisis tentativo (y breve) de un concepto central: el abismo.
Un soneto se llama así, «El abismo»:
Pascal tenía su abismo, se movía con él.
—¡ay!, todo es abismo; —¡acción, deseo, sueño,
palabra!, y en mi pelo que se alza rígido
siento pasar muchas veces el viento del Miedo.
Arriba, abajo, en todas partes, la profundidad, la arena,
el silencio, el espacio terrible y atrayente…
Sobre el fondo de mis noches Dios con su dedo sabio
dibuja una pesadilla múltiple y sin tregua.
Tengo miedo del sueño como de un gran agujero
lleno de vagos horrores, que lleva no se sabe adónde;
no veo más que infinito por todas las ventanas,
y mi espíritu, siempre atormentado por el vértigo,
envidia la insensibilidad de la nada.
—¡Ah, no salir jamás de los Números y los Seres!
En primer lugar, se presenta el abismo como «todo», «acción, deseo, sueño, palabra»; en segundo lugar, se presentan la omnipresencia del abismo y su seducción y un Dios que, en lugar de crear realidad, crea pesadillas; en tercer lugar, se presenta la reacción del hombre, o sea, el miedo, la desorientación y la percepción de infinito; en cuarto lugar, se presentan las consecuencias, el tormento del vértigo, el deseo de no ser y una lamentación por no poder salir de lo aparente, los Números y los Seres.
En otros poemas, el abismo aparece como metáfora de lo infinito exterior («El albatros») y como lo infinito interior, es decir, como duplicación de lo exterior en el interior del poeta («El hombre y el mar»); de esta manera, descubrimos algo en común entre las profundidades del hombre y las del mar: son igualmente desconocidas. Aparece como imagen de infinito para describir el deseo («El ideal»), aparece como eufemismo, para decir Infierno («Himno a la Belleza»); aparece como el espacio lleno de horror donde ha caído el poeta («De profundis clamavi»); aparece, nuevamente, como el Infierno, hacia donde ruedan los héroes («Duellum»); como origen de las cosas, insondable («El balcón»); como seducción («El alba espiritual»); como el lugar propio de las masas humanas, caótico («El frasco»); como espacio indeterminado hacia donde corren los sueños («El veneno»); como metáfora de la realidad («La música»); como la destrucción de sentido («El tonel del odio»); como límite («Lo irremediable»); como el lugar hacia donde se vierte el líquido de la clepsidra («El reloj»); como el corazón («El juego»); como ojos ajenos, con pensamientos detrás, inaccesibles («Danza macabra»); como el término de la realidad («Sueño parisiense»); como lo Desconocido —santo o demoníaco, no importa—, donde se podría encontrar algo nuevo («El viaje»); como corazón, otra vez, y como descenso perpetuo («Mujeres condenadas»); como fuente de olvido («El Leteo»); como figuración del interior del hombre («Epígrafe para un libro condenado»); como metáfora de lo inabarcable y motivo de hybris («Las lamentaciones de Ícaro»); como lo sublime («Incompatibilidad»); como producto del misticismo, que está a dos pasos de la Duda («XI»); como el espacio hacia adonde van los besos orgiásticos («Lesbos») y donde se ven mundos singulares («La voz»).
En definitiva, la imagen conceptual del «abismo» sirve para comprender cuál es la idea de poeta involucrada en Las flores del mal. Básicamente, es un sujeto con un dolor vital, producido por la desilusión constante de intuir un sentido oculto y no poder identificarlo. Al respecto, es ilustrativo el poema «Lamentaciones de un Ícaro»:
Los amantes de las prostitutas
son felices, dispuestos, satisfechos;
en cuanto a mí, tengo los brazos rotos
por haber abrazado las nubes.
Gracias a los astros incomparables
que brillan en el fondo del cielo,
mis ojos gastados no ven
más que recuerdo de soles.
En vano quise del espacio
encontrar el fin y el centro;
bajo no sé qué ojo de fuego
siento mi ala romperse;
y quemado por amor a la belleza
no voy a tener el honor sublime
de dar mi nombre al abismo
que me servirá de tumba (Baudelaire, 2011, pp. 181 y 182).
La imagen del abismo, entonces, remite a una distancia que existe entre el poeta y el mundo. En el movimiento constante de aquel hacia este, la distancia es infranqueable. Su sentido es incomprensible. El caos, por lo tanto, es el estado normal de las cosas. Estas características permiten, dentro del universo conceptual del poeta, pensar en el infierno.
En 1886, algunos años después de la muerte de Baudelaire, Nietzsche escribió lo siguiente: «Quien con monstruos lucha cuide de no convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, también éste mira dentro de ti».
Referencia:
Baudelaire, C. (2012). Las flores del mal. Colihue: Buenos Aires [ed. bilingüe].