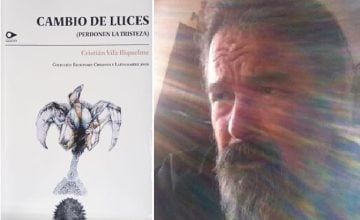Afuera llueve. El hombre bajo, menudo, barbado recuerda aquella bohemia porteña, los amigos escritores, los primeros cuentos dignos del literato maduro que es ahora. «Solo como un gato estoy», dice en una carta que días después las aguas dejarán miles de kilómetros más abajo.
Afuera llueve. El hombre bajo, menudo, barbado recuerda aquella bohemia porteña, los amigos escritores, los primeros cuentos dignos del literato maduro que es ahora. «Solo como un gato estoy», dice en una carta que días después las aguas dejarán miles de kilómetros más abajo.
En esa misiva fechada el 27 de junio de 1936, intenta, aunque sabe que es una vana pretensión, condensar sus 57 años de vida. En ese resumen imposible se le van apareciendo las escenas de su vida. Dos de ellas se repiten en varios fotogramas, la escritura y la muerte. La hoja y la caligrafía que la mancha son un proyector en el que ese hombre ve desfilar sus primeros días allá junto a otro río, en Salto.
Nacido el 31 de julio de 1878, el niño se ve envuelto en una tragedia apenas dos meses después cuando su padre se dispara accidentalmente la escopeta y muere. Bautizado Horacio Silvestre, ambos nombres son una premonición literaria y de vida.
En la lluvia, que oculta las plantaciones creadas por sus manos y vuelve todo de un gris frío, el hombre sigue escribiendo.
Ahora es un adolescente. Quiere ser poeta, pero también muestra su habilidad para la mecánica, para los trabajos manuales, su pasión por la fotografía, su porte de dandy. Hasta que conoce a Lugones, cuya figura ejercerá un gran influjo definitorio sobre él.
Las instantáneas que se repiten: a los 17 años contempla el suicidio de su padrastro, también con una escopeta. Las armas lo acompañarán toda su vida ejerciendo una especie de fascinación trágica.
Mientras se acaricia el estómago para menguar el dolor que lo viene acicateando desde hace meses, recuerda el otro dolor, el del hambre, en su etapa parisina de comienzos de siglo. El dolor que los años no han menguado, de aquella bala que se le escapó accidentalmente y terminó con la vida de su amigo Federico Ferrando.
Ya radicado en Buenos Aires, por un trabajo de fotógrafo para Lugones, Horacio descubre su lugar: la selva misionera.
Después de una frustrada aventura en el Chaco, que le reporta además de grandes pérdidas económicas, la pérdida de la idea de ser poeta y de la estética modernista, vuelve a la capital argentina y comienza su vida literaria y periodística que le dan justa fama.
Tiene amigos ilustres en las letras. Con una poeta venida de San Juan teje una amistad que solo clausurará la muerte, la mujer se llama Alfonsina Storni y pasan muchas horas juntos en el café Tortoni.
En varias revistas se publican cuentos suyos, hay uno que marca ya el rumbo estético y estilístico de Horacio, se llama «El almohadón de plumas». Después llegarán otros notables, como «La insolación», ambientado en el Chaco, que muestra al ahora cuentista ya en el dominio pleno de la palabra.
Quiroga escribe y rememora su llegada, hace más de 30 años, a San Ignacio, Misiones. Sabe que esta tierra dará sentido a su escritura y a sus días. Puede mencionar uno a uno los trabajos y los días, los adelantos que año a año realizó para ganarle a la selva.
El hombre, pequeño, delgado, asmático, calienta la sopa y mira la lluvia misionera y mira su vida, y el frío de la casa de piedra que lo protege del agua, pero no de la humedad ni de la soledad, y vuelve a garabatear: «Solo como un gato estoy».
La carta viajará río abajo y llegará a una bahía del sur. Allí otro hombre menudo, cuyos ojos son pura inteligencia y fervor, recorrerá los caminos de tinta y descifrará como un verdadero mago el destino de una vida. Quiroga sigue escribiendo. Afuera llueve, y el hombre bajo, menudo, barbado —mientras termina la sopa—, recuerda a los amigos que la vida le llevó, un tiempo de incertidumbres, pero con las posibilidades intactas que daba la juventud.
Siente orgullo de su tarea de escritor, de su postura robinsoniana de hacerse a sí mismo y de hacer esta plantación que apenas se dibuja por la visión deshilachada del agua en el horizonte.
«14 horas. Llueve que da gusto desde esta madrugada. Desde mis ventanales veo el paisaje mojado, triste, oscuro. Solo como un gato estoy», repite en la carta del 27 de junio de 1936. En esa carta que intenta extraer el zumo de una vida. De a ratos el dolor que siente debajo de su estómago le recuerda que está, que sus garras son una amenaza, al igual que aquel puma que hoy es la alfombra del cuarto de sus hijos, cuarto frío y vacío desde hace tiempo.
Ahora, al desgano, al dolor físico, se le suma el de los fracasos amorosos. Hace casi medio año que María Elena, su segunda esposa, se fue río abajo con su hija sin intención de volver a remontarlo. Ese mismo río que él subió desde Buenos Aires con una ex alumna y flamante esposa llamada Ana María hace más de dos décadas, y los fotogramas de la vida tenían la estética de los cuentos de hadas. Pronto llegaron los hijos, primero una niña, luego un varón.
Es en ese tiempo, cuando van apareciendo sus cuentos ambientados en la selva que tan bien conoce, esos que le darán fama en toda América y llegarán a Europa.
Pero los viejos fotogramas vuelven, tinta y tragedia aparecen como un estribillo, y el recuerdo de Ana María quema tanto que ni la lluvia ni el frío lo amenguan. No la nombrará en su carta, como no la nombrará nunca desde que ella después de cinco años de matrimonio decide poner fin a su vida. Es el derrumbe.
Abandona San Ignacio, el paraíso se había convertido en un infierno, y vuelve a Buenos Aires. Allí recoge los frutos de su consagración literaria; escribe y mucho, aparecen en este período sus Cuentos de amor, de locura y de muerte y los Cuentos de la selva.
Quince años tarda Quiroga en volver a Misiones y radicarse definitivamente con su nueva mujer y su niña. Sin embargo, ellas también se fueron y lo han dejado solo frente a esta carta.
Mientras escribe, el hombre no sabe que está enfermo y que sus cartas están marcadas; no sabe (o sí) que hay una escena final esperándolo unos meses después en una fría habitación de un hospital de Buenos Aires.