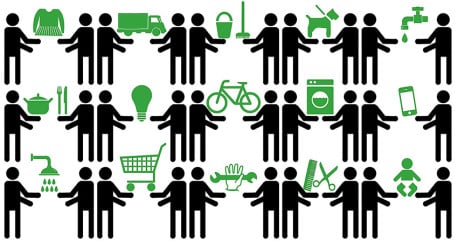En 1929, la experta en economía doméstica estadounidense Christine Frederick revelaba las claves económicas en las que se basaba el por entonces naciente sistema consumista: «Las masas trabajadoras no sólo están compuestas por trabajadores productores, sino también por los que podemos considerar como consumidores. Y la clave consiste en pagarles más para venderles más y así obtener más beneficios».
En 1938, la revista profesional de los publicitarios Printer’s Ink traducía esta filosofía en práctica empresarial: «El destino de las empresas descansa en su capacidad para fabricar clientes del mismo modo que fabrican productos».
Y en 1970, el sociólogo francés Jean Baudrillard extraía las consecuencias políticas que se derivaban de esta filosofía consumidora: «El mismo proceso de racionalización de las fuerzas productivas que tuvo lugar en el siglo XIX en el sector de la producción se consuma en el siglo XX en el sector del consumo. […] El ‘egoísmo frenético’ del consumidor es también la subconsciencia burda de ser […] el nuevo explotado de los tiempos modernos».
De modo que, como concluía Baudrillard, «el consumo es un gigantesco campo político, que necesita ser analizado junto con el de la producción».
Ahora bien, ¿qué se ha hecho desde entonces? ¿En qué medida la conclusión del autor francés se ha traducido en acciones?
Bien poca cosa, debemos concluir por nuestra cuenta. El «movimiento consumerista», que se implantó con fuerza en Europa en los años 70 del pasado siglo siguiendo el ejemplo estadounidense, se ha diluido en una serie de organizaciones que velan sobre todo por los intereses de sus socios.
Los ardores anticonsumistas de los hippies de los años 60 se han ido disolviendo frente a la acometida implacable de la realidad. Las corrientes antimarca que constituyeron una de tantas vertientes del movimiento antiglobalización de los años 90 apenas han sobrevivido a la disolución del propio movimiento. Y las acciones contrapublicitarias que han conocido un nuevo auge en virtud de la viralidad de las redes sociales prosiguen entre la ironía cómplice y la denuncia, sin afectar a la marcha del sistema.
Y, sin embargo, hay que concluir que el diagnóstico de Baudrillard era acertado. Desde el momento en que el trabajo de la inmensa mayoría de los mortales se ha vaciado de contenido en la exacta medida en que la marca desplazaba al producto y su fabricación se trasladaba, siempre que resultaba posible, a los infectos talleres del extremo oriente, más las expectativas del trabajador se desplazaban a ese escenario consumista plagado de Disneyworlds y de cruceros de ensueño.
Y el lugar que estos trabajadores mitificados desempeñaban en el proceso de creación de valor ha sido ocupado por los privilegiados de la llamada «clase creativa» que diseña las marcas y las publicita en sus oficinas de los centros de negocios de las grandes ciudades.
Pero la pregunta sigue en pie: ¿cómo llevar a la práctica ese ‘campo político’ que es el consumo? Obviamente, no se trata de culpabilizar a los consumidores.
Cuando voces, sin duda con buena intención, piden moderación en el consumo están desconociendo el cometido de realización personal que tienen las actividades de consumo para unos trabajadores que han visto despojadas de sentido sus actividades laborales. Desde este punto de vista, las actividades de consumo son un bien social. El modo probablemente más factible de obtener, hoy por hoy, un cierto grado de autoestima personal para la inmensa mayoría de las personas.
Frente a ello, la tarea es mucho más ardua y de mucho mayor alcance. Se trata de ir desvelando las claves que han hecho posible esta reconversión del trabajador productivo en consumidor sumiso manipulado por el sistema y, en la base de ello, la transformación que ha experimentado el capitalismo durante el último siglo, en virtud de la cual el valor trabajo ha sido sustituido por un valor de consumo cuyo referente ya no es el producto material, sino la marca efímera e insustancial.
Antonio Caro