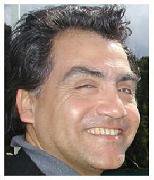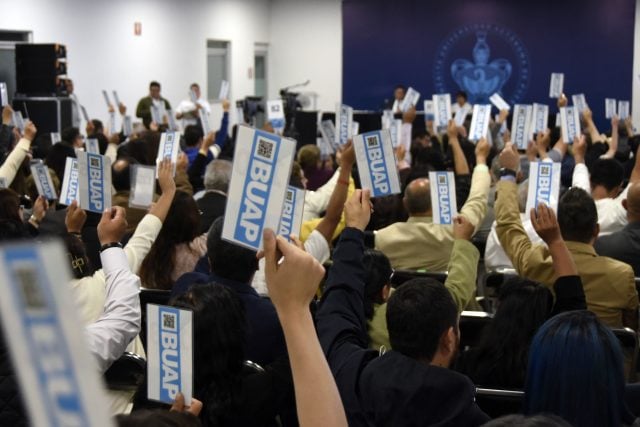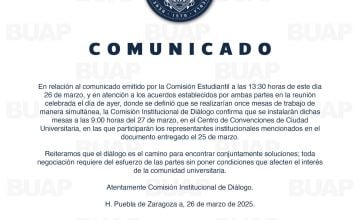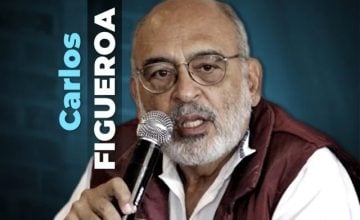Descontento y frustración son dos estados de ánimo que abundan cuando se agotan las vías de solución de los conflictos. Ya las posiciones entre el Gobierno y el movimiento estudiantil están claramente polarizadas. Por un lado, la propuesta del Gobierno avanza en muchos puntos de las demandas estudiantiles pero no cambia el eje de la Educación Pública Chilena. Por otro lado, el movimiento estudiantil insiste en la educación de calidad garantizada por el Estado como derecho constitucional. Eso implica reformas tributarias y cambio de la Constitución.
Descontento y frustración son dos estados de ánimo que abundan cuando se agotan las vías de solución de los conflictos. Ya las posiciones entre el Gobierno y el movimiento estudiantil están claramente polarizadas. Por un lado, la propuesta del Gobierno avanza en muchos puntos de las demandas estudiantiles pero no cambia el eje de la Educación Pública Chilena. Por otro lado, el movimiento estudiantil insiste en la educación de calidad garantizada por el Estado como derecho constitucional. Eso implica reformas tributarias y cambio de la Constitución.
Más allá de buscar culpables o victimizar a los actores, cuando se pierden las confianzas y la disputa se ideologiza, la solución se ve cada vez más lejos. Podemos enfadarnos, pero eso no ayuda en absoluto a que el estado de las cosas se mueva un centímetro del punto muerto en el cual se encuentra actualmente.
Cualquier problema complejo debe ser abordado con una lógica compleja. Las lógicas usadas hasta el momento han sido demasiado simples. Simple, es considerar que el tema de la Educación es sólo cuestión de más o menos dinero. Simple, es considerar que lo gratis no tiene costo. Simple, es creer que ya se tiene la “bala de plata” para resolver el problema de la Educación.
En consecuencia, dialógica, como diría el pensador Edgar Morin, es lo que se necesita en este momento. Una lógica de lo complejo que vaya más allá de la lógica de los polos opuestos, sin caer en la “tibieza” con sabor a nada. De hecho, en la dialógica se requiere coraje para tener una auténtica empatía y escuchar “lo bueno” en el contendor e incorporarlo a lo nuestro. Por cierto la dialógica no es exceso de candidez ni falta de realismo. El diálogo no solo es preciso, sino imperioso cuando las vías de solución expuestas son tan disímiles: una vía conservadora y otra rupturista. Luego, es necesario crear un espacio común de expresión de ideas sabiendo que el mundo político siempre está como trasfondo en todo lo que hacemos.
Los requisitos cognitivos del diálogo son tres, según Mario Rodríguez: un tema común, valoración similar sobre lo tratado y un lenguaje común. Precisamente en el tercer punto estamos fallando, ya que el exceso de logomaquia en el debate y cortinas que nos desvían no nos permite tratar el tema de fondo. Existe, sin embargo, un cuarto factor – de naturaleza emocional – que incluso es más importante que los anteriores: la voluntad. Estamos, a mi juicio, con una sequía de voluntad y falta de grandeza moral para salir de la anomalía social en que se ha convertido la Educación en Chile: cara, mala y desigual.
Pese a que existe tecnología social para alcanzar consensos, como el modelo de “equipo de sintegración” del profesor Stafford Beer, ella falla si los actores no tienen una auténtica voluntad de dialogar. Ello implica cuestionar los supuestos que están en el trasfondo de lo que conversamos. En esas circunstancias, cuando una de las partes se siente dueña de la verdad el diálogo no avanza y el asunto se congela.
¿Qué soluciones se han planteado para salir de esta crisis? El Gobierno deriva su propuesta de reforma de la Educación al Parlamento y el movimiento estudiantil promueve un plebiscito para cuestionar las bases mismas del sistema educacional del país. Esto nos lleva nuevamente a otro nudo gordiano. El movimiento desconfía de la institucionalidad parlamentaria porque ya la revolución pingüina del 2006 demostró que esa vía, salvo pocas excepciones, dejó el sistema educacional chileno intacto. Por otro lado, el Gobierno tiene bajas esperanzas de ganar un plebiscito con la baja de popularidad actual y con el amplio apoyo ciudadano a la causa de los estudiantes develados en las últimas encuestas. Es muy alto el riesgo político del rechazo, aunque el plebiscito sea una vía democrática válida a considerar en estos casos.
¿Cuál de las dos opciones es mejor para el país: una discusión en el parlamento o un plebiscito? Me inclino por la segunda. Las razones son económicas, curiosa respuesta cuando el dinero es uno de los ejes de este debate. Es más barato el costo de un plebiscito que la vía parlamentaria, al menos por tres razones principales. Primero, una vez que acepten ambas partes un plebiscito, las paralizaciones en los colegios y universidades se depondrían en un plazo establecido. Así, se normalizaría el país y se crearía de inmediato un ambiente de paz que todos, y en especial los vecinos de la Alameda, desean profundamente. Segundo, toda iniciativa parlamentaria con temas tan complejos como la Educación tiene un ciclo de vida que puede dilatarse por meses agravando los costos, producto de esta espera. Tercero, a falta de un mediador legitimado por ambas partes, el plebiscito haría que la ciudadanía zanjara el asunto en un tiempo limitado, evitando los costos que se pagan día a día por las consecuencias de mantener esta situación sin resolver.
Si bien hay quienes piensan que hemos topado fondo, la crisis en la Educación se puede seguir agravando. Por ejemplo, ¿qué pasará cuando los padres dejen de pagar los aranceles de los estudiantes de las universidades paralizadas por la protesta? En el actual estado de las cosas, las universidades dependen para funcionar fuertemente del ingreso de los aranceles pagados por los estudiantes. Si no se inyectan recursos al sistema universitario, pronto no habrá dinero en las arcas para pagar la planilla de remuneraciones. Frente a esta situación los académicos y los administrativos que trabajan en las universidades, sin duda, se alzarán porque estará en juego su subsistencia económica. En esta ficción de escenarios, no es extraño esperar que se sumen otros actores a la crisis, complicando aún más el panorama actual para el Gobierno y para todo el mundo. Luego, ¿vamos a esperar que el conflicto se agrave más o vamos a buscar una salida?
Es imperioso tener claridad histórica en este minuto: las decisiones que se tomen para salir de la crisis ya no serán juzgadas por un gremio o coalición política, ni siquiera por la ciudadanía. Las decisiones que se tomen ahora serán juzgadas por la historia. El punto de inflexión se debe tomar hoy, para salir de la crisis y depende de la grandeza moral de los políticos, de los dirigentes estudiantiles y de nuestros gobernantes para que veamos la luz al final del túnel.
Si se logra un acuerdo entre los actores sociales, Chile lo agradecerá.
Por Edmundo Pablo Leiva Lobos
Académico de la Facultad de Ingeniería
Director de Aprendizaje y Servicio Institucional
Universidad de Santiago de Chile