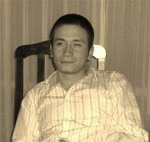“Esto no es simplemente asistencialismo, es una alianza estratégica entre las familias que viven en pobreza y el Gobierno de Chile, para unir fuerzas, porque unidos vamos a ser capaces de derrotar la pobreza en nuestro país». Con estas palabras el Presidente Sebastian Pìñera, en el marco de la firma al Proyecto de Ley del IEF, sellaba lo que se supone una política pública de gobierno vanguardista y atingente a uno de los mayores lastres de este país; el porcentaje de ciudadanos bajo los niveles de pobreza y extrema pobreza, agravado luego del terremoto del 2010.
“Esto no es simplemente asistencialismo, es una alianza estratégica entre las familias que viven en pobreza y el Gobierno de Chile, para unir fuerzas, porque unidos vamos a ser capaces de derrotar la pobreza en nuestro país». Con estas palabras el Presidente Sebastian Pìñera, en el marco de la firma al Proyecto de Ley del IEF, sellaba lo que se supone una política pública de gobierno vanguardista y atingente a uno de los mayores lastres de este país; el porcentaje de ciudadanos bajo los niveles de pobreza y extrema pobreza, agravado luego del terremoto del 2010.
No obstante las buenas intenciones, y a modo de paréntesis, las políticas o iniciativas de este gobierno se enmarcan en una contradicción irritable. Primero, en estructura, se ubican entre la centro derecha – derecha (Ley anti tomas, represión policial, usufructo en la educación, aumento dotación policial) y en relación a su gestión pública, se le ubicaría a favor de un bienestar social e intervencionismo moderado propio de tendencias más al centro, en cuanto políticas públicas contra la pobreza (Ministerio Desarrollo Social, IEF, AF) y a favor de un liberalismo ético (AVP, descongestión carcelaria, Ley general de indulto etc.). Aunque esto último de manera más bien a medias.
En relación a esto, el IEF como política pública programática, anunciada y ratificada en la Cuenta Publica 2010 – 2011, cobra especial relevancia dada su ambigüedad, por un lado, y a los indicadores de pobreza y extrema pobreza en Chile, por otro. Estos demuestran que un 16,4% (2.7M) y 3,8% (600m) de los ciudadanos viven en la pobreza e indigencia, respectivamente. La situación post terremoto elevo las cifras de individuos en situación de pobreza a un 19,4% (3,2M) y de indigencia hasta un 4,2% (700m). De allí la trascendencia de las políticas sociales como expresiones problematizadoras, entendidas como políticas de Estado de continuidad más que de cambio.
El problema de esto, y con ello los escrito más arriba, es que el IEF (a) no corresponde a un rediseño de política pública, como lo ha querido mediáticamente establecer el Gobierno (entendido en un contexto de crisis de identidad, legitimidad y representatividad), lo que supondría, en el caso contrario, una mejora sustancial en la asignación de ayuda para contrarrestar problemas de implementación y evaluación heredados desde la Concertación (autor de esta iniciativa en la práctica). Ello quiere decir que esta “originalidad” simplemente involucra un aumento en el dinero asignado con respecto a años anteriores y es más, un peor uso de los dineros públicos, considerando las deficiencias de focalización en las herramientas actuales que se utilizan para definir quién es receptor de los beneficios sociales (Para más información ver Chile Solidario y FPS). Lo que da a entender esto, es que se debería atacar primero este problema de fondo, antes de construir desarrollo sobre bases de barro. Por ejemplo, se ofrece un bono adicional (en el marco de la AF) para las mujeres mayores de 18 años que se capaciten y busquen empleo. El error está en que las herramientas descontextualizadas no consideran que del decil mas bajo solo un 20% trabaja y que de este universo solo un 30% lo hace en el mercado laboral formal. Ejemplo como este hay muchos. (Ver Seminario Políticas Públicas del 13 de Mayo de 2011. INAP)
En relación al segundo cuestionamiento, (b) esta política pública es a todas luces asistencialista y castradora del potencial laboral en el seno de la vulnerabilidad. Se entiende que el asistencialismo es negativo cuando coarta la libre disposición y capacidad del individuo para generar bienestar y beneficio autónomamente, entregada en una primera fase, las bases, apoyo y el incentivo adecuado por parte del Estado.
Esto se traduce a la realidad al ver que el IEF utiliza la herramienta de las Transferencias Condicionadas (TC) como medio para la asignación de beneficios. Pero el problema no está en esta asistencia en sí misma, a cambio del uso de servicios públicos (salud, educación y capacitación laboral), sino en la relación de esta con el contexto laboral y de ingreso ignorado – por voluntad o incapacidad – de las familias más vulnerables. En otras palabras, no se considera que el 50% del ingreso del 10% más pobre es por concepto exclusivo de TC (Ver ejemplos de Brasil y México), por mencionar solo un dato.
Por todo esto, es legitimo preguntarse dónde queda la visión de que la pobreza se supera con el uso de la propia libertad y voluntad del ser humano vulnerable, pero con el eficiente y eficaz sosten de un Estado presente y coherente, y no bajo directrices acordes a un sistema económico individualista enfocado solo en el beneficio y no en el bienestar. Cabe también preguntarse si el paternalismo y el asistencialismo extremo es la variable dependiente de un gobierno(s) que manipula y tergiversa la función inherente del Estado en función de su propia supervivencia, que incapaz de construirse a sí misma ocupa la necesidad de otros para legitimar su propia incapacidad que no hace más que delatar su escaso compromiso son el desarrollo de todos los individuos por igual.
Por Rodrigo Cárcamo Hun
Profesor de Historia, Magister © en Ciencia Política y Políticas Públicas. Santiago.