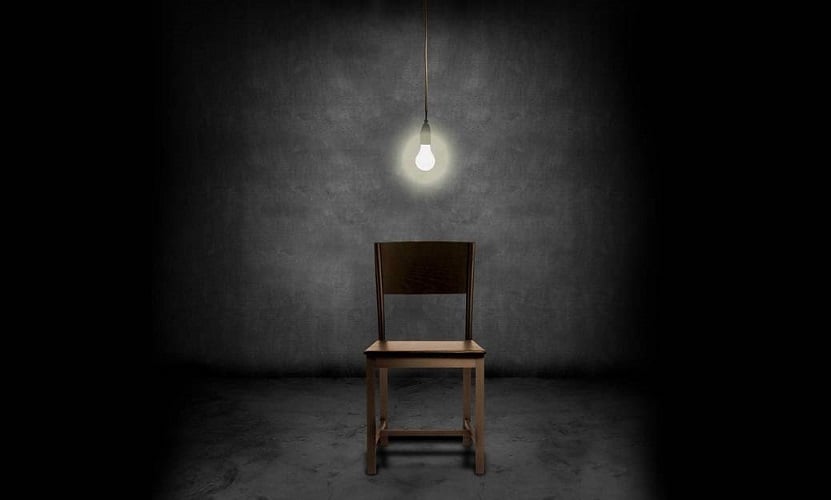El liderazgo de la Concertación debiera explicarle también a sus bases y al país porqué, bajo sus sucesivos gobiernos, TVN (y los demás canales de televisión) desarrolló una autocensura sistemática respecto de ideas y conceptos con connotaciones políticas; en relación a las entrevistas a autoridades y personas con poder en la sociedad chilena; y excluyendo de pantalla a los dirigentes sociales populares y a los políticos e intelectuales críticos de la consolidación del modelo neoliberal.
El liderazgo de la Concertación debiera explicarle también a sus bases y al país porqué, bajo sus sucesivos gobiernos, TVN (y los demás canales de televisión) desarrolló una autocensura sistemática respecto de ideas y conceptos con connotaciones políticas; en relación a las entrevistas a autoridades y personas con poder en la sociedad chilena; y excluyendo de pantalla a los dirigentes sociales populares y a los políticos e intelectuales críticos de la consolidación del modelo neoliberal.
En efecto, hasta casi el final del período concertacionista se olvidó TVN de que en nuestro país hubo una “dictadura” o una “dictadura militar” o, simplemente, la “dictadura de Pinochet”. Para su referencia se utilizaba el “gobierno o régimen militar” o, cuando más, “el régimen autoritario”. Asimismo, se olvidó de que en los 17 años predominó una política de “terrorismo de Estado” donde se aplicaron “graves y sistemáticas formas de violaciones de derechos humanos”, que incluyeron “desapariciones forzadas”, “ejecuciones extrajudiciales”, “torturas”, “campos de concentración” y “exilio”. Para TVN sólo existían hechos puntuales vistos desde una perspectiva policial o realidades expresadas con eufemismos. Así, en notas o entrevistas biográficas se decía de víctimas en particular que “vivió fuera del país”, “tuvo problemas” o “no lo pasó bien”. Incluso en eventos deportivos fuera del país al que asistían miles de chilenos para alentar a seleccionados de fútbol o figuras del tenis, nunca se hacía mención de que el grueso de ellos era el producto del exilio político o de la migración por razones económicas. Es más, cuando se entrevistaba a algunos de ellos no se les preguntaba siquiera porqué vivían allí.
Todo lo anterior contrastó con la descarnada conceptualización que políticos y medios de comunicación opositores utilizaron en la década de los 80 para referirse a la dictadura y sus violaciones de derechos humanos. Y, más aún, con las referencias que TVN comenzó a hacer después de 1990 a la “dictadura argentina” (por el período 1976-1983) y al “dictador Videla”. Es decir, luego de ocupar el gobierno ¡se empezó a utilizar el léxico de la dictadura!…
Por otro lado, TVN (y los demás canales) continuó por mucho tiempo conservando el mismo temor reverencial heredado del régimen dictatorial a la hora de efectuar entrevistas a altas autoridades políticas, líderes empresariales o miembros de las Fuerzas Armadas, tanto activos como en retiro. La idea era que el entrevistado no quedara en situaciones incómodas. Parecía existir un código tácito que llevaba a los periodistas a “apurar un poco” a los entrevistados, pero cuidando de traspasar un umbral que pudiera dejarlos mal frente a los telespectadores.
Asimismo, TVN excluyó casi enteramente de sus pantallas a los dirigentes sociales populares. Contrastaba, en este sentido, la abrumadora presencia en noticiarios de los líderes de la CPC, la Sofofa, la SNA, la Sonami, la Asociación de Bancos o la Cámara Nacional del Comercio con la nula presencia en ellos de los dirigentes sindicales, vecinales, indígenas o de las pequeñas empresas. Así, a 2007 Arturo Martínez era prácticamente el único dirigente sindical conocido a nivel nacional y, pese a ello, había sido sistemáticamente excluido de la “Entrevista del Domingo” de TVN, como lo reconoció el entonces presidente de su directorio, Francisco Vidal. (Ver Boletín Libertad de Expresión; julio de 2007; Instituto de la Comunicación e Imagen; Universidad de Chile)
De este modo, los sectores populares aparecían en los noticiarios solo como víctimas de la delincuencia, accidentes y enfermedades; como manifestantes o barristas que entraban en conflicto con la policía; o como individuos que manifestaban sus quejas frente a arbitrariedades que los afectaban individualmente.
Evidentemente que el clima de autocensura se dejó sentir con más fuerza a medida que fueron desapareciendo todos los medios escritos afines a la Concertación –producto de las políticas activas en esa dirección de su liderazgo, como se ha visto en capítulos anteriores– en el curso de los 90.
Tan normal se hizo el clima de autocensura periodístico que este fue reconocido como algo habitual y “natural” por connotados profesionales de los medios. Así, en 2001 Aldo Schiappacasse, al ser consultado por la censura de que había sido víctima en un programa de televisión, señalaba: “Si interpretamos aquel capítulo como una censura, los medios de comunicación hoy, estarían llenos de censura. A todos nos cortan las notas, nos editan, nos sugieren o nos rechazan el entrevistado, o sea, es un procedimiento que se da con más o menos violencia. –Un tema universal. –Absolutamente. Pero cuando ejerces el trabajo serio y respetuosamente, lo menos que pides es que te dejen participar en aquel debate. Que en el momento de intervenir, de editarte o censurarte una nota tengas, al menos, la posibilidad de manifestar si estás o no de acuerdo. –Y si no estuviera de acuerdo, ¿aceptaría la “edición”? -¡Por supuesto! Eso me pasa a cada rato. Yo escribo todas las semanas notas en ‘El Mercurio’, donde me rechazan entrevistados o donde me sugieren ‘esa pregunta no’. Es una cuestión que se da todos los días en el trabajo periodístico. Lo que sí, me gusta que me llamen o que me expliquen”. (La Nación; 4-10-2001)
Por otro lado, Fernando Paulsen afirmaba en 2002 que “las censuras que se han hecho en medios de comunicación, donde los periodistas lo saben pero no son públicas y por lo tanto tratan de dormir mejor, son enormes. Ocurren prácticamente todos los días. Los contubernios cuando te asocias a determinados empresarios para salir en portada, no se conocen… porque nadie tiene la disposición para decirlo”. Y que “he conocido medios donde los dueños sacaron los reportajes cuando estaban impresos y los periodistas y los directores siguieron allí ¡aunque les sacaron los reportajes completos! Y nadie alegó porque no se supo”. (Siete +7; 26-7-2002)
Es decir, durante los 20 años de gobiernos de la Concertación nuestro país continuó siendo uno de los países latinoamericanos con menor respeto efectivo a los derechos a la libre información y expresión…
Por Felipe Portales
29 de noviembre de 2011
Publicada en www.elclarin.cl