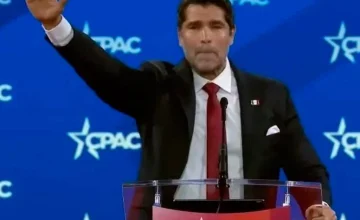Adolfo Kaminsky falsificó documentos para la Resistencia francesa, para los judíos perseguidos por el nazismo, los anarquistas, los comunistas, en las guerras colonialistas africanas, contra las dictaduras de Salazar y Franco y contra el ‘apartheid’.
Adolfo Kaminsky ha vivido una vida novelesca y larga. Nació en 1925 en Buenos Aires, hijo de rusos exiliados, y aunque solo vivió allí cuatro años, asegura que todavía guarda de aquel tiempo un recuerdo muy preciso. Esa memoria fotográfica y su pasión por las lenguas, la tinta y sus propiedades químicas, y mágicas, le iban a ser muy útiles en Francia, donde llegó en 1932, «después de pasar tres años en Turquía esperando los papeles», y donde vive todavía hoy, en un modesto piso del distrito 15 de París.
Kaminsky se enamoró «de la fascinante alquimia de los colorantes» en un laboratorio improvisado que montó en casa de su tío, en Vire, un pueblo de Normandía, cuando acababa de dejar la escuela y trabajaba en una tintorería. «La tinta se quedaba en los trajes y el agua salía limpia, pura; era maravilloso. Leí muchos libros de química y aprendí a manipular bien las tintas», recuerda Kaminsky bebiendo un café turco que acaba de hacer su hija Sarah.
Pero Francia fue invadida por Alemania en 1940, y su madre fue asesinada. «Más tarde, en 1943, mi familia fue internada en el campo de Drancy, cerca de París, que fue para muchos niños judíos el preludio de los campos de exterminio. Al final fueron liberados gracias al consulado argentino. Yo tenía 17 años y entré a trabajar en una lechería con un ingeniero químico que era alumno de Frederic Curie. Y ahí empecé a trabajar para la Resistencia».
Su trabajo iba a consistir en falsificar documentos para salvar a los niños judíos de la deportación. Su habilidad y su facilidad para las lenguas («hablaba ruso, alemán y un poco de español, además del francés») salvaron la vida a miles de menores. Usando el ácido láctico de la leche, Kaminsky borraba «el nombre, los apellidos y el tampón rojo de las cartillas de racionamiento que certificaba la religión judía». Imposible calcular el número exacto de personas que salvó. Pero tampoco le importa. «Jamás he querido ver a la gente que salvé, me limité a cumplir un deber. Yo era judío y estaba condenado de todas maneras. No arriesgaba nada. El peligro era para los niños. Algunos dicen que fueron 14.000, pero quizá fueron muchos menos, es imposible saberlo. Cada día llegaban a Drancy los autobuses llenos, y cuando juntaban una lista de mil menores, los metían en los convoyes que iban a los campos de la muerte. Hacía falta trabajar deprisa y dormir lo menos posible. En una hora fabricaba 30 documentos limpios, así que si dormía una hora, morían 30 niños».
Kaminsky trabajaba para la 6ª sección de la Resistencia, que tuvo dos laboratorios clandestinos: En una buhardilla de la Rue Jacob y en otra de la Rue Saint Peres, en el distrito 7. En esos pisos fue perfeccionando su método a medida que los alemanes «sofisticaban los documentos poniéndoles filigranas que hacían más difícil la copia. El problema es que la tinta borrada reaparecía con el ácido úrico del sudor, pero gracias a un químico experto pudimos resolverlo. Entonces empezamos a trabajar para el Movimiento de Liberación Nacional de De Gaulle. La organización creció mucho y decidimos que era mejor imprimir los documentos nuevos que falsificar. Con material casero, inventé un sistema de impresión que se podía esconder en la pared y que luego se extendió por toda Europa. Fuimos enseñando la técnica a otros… Los alemanes sabían que pasaba algo, pero buscaban un gran laboratorio profesional, no pequeños nidos clandestinos».
Su hija Sarah, escritora y actriz, que tiene unos impresionantes ojos color esmeralda heredados de su padre y el color café con leche de su madre argelina, asiste al relato muy atenta y de vez en cuando matiza un nombre, un detalle. Conoce bien la historia, porque la reconstruyó en 2009 en un libro, titulado Adolfo Kaminsky, una vida de falsificador, que ahora publica en español la editorial Clave Intelectual.
«Los niños que lograban escapar con vida eran enviados a Grecia, a Portugal o al sur de Francia», cuenta Sarah, «por ejemplo, a Chambon sur Lignon, un pueblo protestante, donde todas las familias acogieron a varios menores».
Quizá por la culpabilidad de la supervivencia, «que nunca se quita», quizá por su modestia natural y genuina, Kaminsky tardó décadas en contar su historia a sus propios hijos. «Supimos muy tarde la historia de los papeles falsos», explica Sarah. «Siempre le preguntábamos, y él decía: ‘No os preocupéis, estoy escribiendo un libro’. Pero no lo hizo en 20 años. Cuando yo tuve a mi hijo pensé que era hora de que empezara a responder a las preguntas, porque un día yo iba a tener que respondérselas a su nieto. Vine a verle y nos pusimos de acuerdo en que yo escribiría el libro y él contestaría a todo. No fue fácil, porque muchos testigos y compañeros de lucha habían muerto ya. Fui a Portugal, a Grecia, localicé a otros en Francia y hablé incluso con su vieja novia en Estados Unidos, a la que dejó cuando se iban a casar. Ella todavía no entendía por qué mi padre no fue a Nueva York a reunirse con ella, y yo le expliqué que en aquel momento se encontró con la red que apoyaba al FLN argelino y no pudo irse. Ella se llamaba Sarah, así que, si se hubieran casado, se habría llamado como yo, Sarah Kaminsky».
El falsificador sonríe desde la atalaya de su barba blanca. Se parece a los retratos de Karl Marx, aunque afirma que él solo tuvo una ideología, la libertad. Por eso se alistó en el Ejército francés, aunque no era francés, y fue herido en el frente. Y por eso, cuando París fue liberada, se puso a hacer papeles falsos para los paracaidistas que enviaban a Alemania. Pero su carrera militar duró poco. «Empezaron a volver a París los deportados de los campos y, como es lógico, querían recuperar sus casas. Pero empezó a haber manifestaciones antisemitas, y el Ejército no quiso intervenir. Un día discutí con mi coronel, y ahí terminó todo. Como era argentino, no podían acusarme de deserción».
Sus superiores le pidieron un último favor, una cartografía de Indochina. Había empezado la guerra colonial: Kaminsky se negó a hacer el trabajo. Un poco después entró en contacto con algunos exiliados españoles y empezó a luchar contra la dictadura de Franco. «Estuve con tres de tres bandos distintos. Un comunista, un anarquista y un trotskista. Tenía gracia porque nunca podían coincidir en casa, siempre les citaba a horas separadas porque todavía estaban enfrentados entre ellos… Por esa razón no quise darles papeles, pero les ayudé a aprender cómo se hacían. Eran tipos muy valientes, y encantadores, nos hicimos muy amigos».
En 1946, muchos judíos empezaron a emigrar hacia la Palestina bajo mandato británico, y Kaminsky preparó los documentos «del capitán de un crucero que quería saltarse los controles fingiendo que iba a Brasil». En 1948, con la creación del Estado de Israel, se apagó del todo su entusiasmo sionista. «Me deprimió muchísimo que dieran un carácter religioso al Estado. Siempre fui laico y pensé y pienso que la religión es un asunto meramente personal. Yo no la tengo porque no quiero ser incluido en una determinada caja. Dividir a la población entre judíos y no judíos supone, para mí, pensar con categorías insoportables. No hay racismos buenos y malos».
Siempre del lado de los pueblos oprimidos, Kaminsky jamás cobró por sus servicios. Se hizo profesor de artes gráficas y fue encontrando nuevas batallas a las que prestar sus conocimientos. A finales de los años cincuenta contactó con la red Jeanson y Curiel, que apoyaba al Frente de Liberación Nacional Argelino en Francia. Y se puso de su parte contra el país por el que había luchado unos años antes. «La guerra colonial era brutal, terrible».
Desde 1963 estuvo trabajando contra las dictaduras latinoamericanas: Brasil, Argentina, Venezuela, El Salvador, Nicaragua, Colombia, Perú, Uruguay, Chile, México, Santo Domingo, Haití. Por la descolonización africana: Guinea-Bissau, Angola, Sudáfrica… Y contra los golpes de Estado de Salazar, de los coroneles griegos y de Franco. Incluso para los desertores estadounidenses que se negaban a ir a la guerra de Vietnam…
En 1968 hizo un documento falso para Daniel Cohn Bendit, Dani el Rojo (hoy el Verde), para permitirle tomar la palabra en un mitin de la revuelta estudiantil francesa. Kaminsky dice en el libro que esos fueron los «papeles más mediáticos y los menos útiles» que ha hecho en su vida. Pero que fue una buena ocasión de «hacerles una jugarreta a las autoridades».
En 1971 hizo la última falsificación. Su compromiso idealista y el empuje libertario chocaron con el terrorismo y la violencia arbitraria. «Empecé a sentirme en peligro, ya no distinguía la frontera entre la lucha por la libertad y el asesinato. Ya no estaba seguro de que los papeles fueran a servir para una causa buena», explica.
«Los códigos de honor del pasado habían desaparecido», interviene Sarah, su hija. «El mundo había cambiado radicalmente y decidió parar. Se vio atrapado en algo que no funcionaba bien. Alguien le propuso hacer unos falsos para la gente de Mandela, y de repente apareció Pablo, aquel peligro público de la 4ª Internacional. Le preguntó cuánto costaban los papeles y él se dio cuenta de que aquello ya no tenía sentido». «¡Yo jamás había cobrado!», exclama, todavía ofendido.
Kaminsky cambió Francia por Argelia. Montó un gran taller de impresión para el Ministerio de Industria, conoció a su mujer, tuvo tres hijos y se quedó 10 años. Volvió a Francia como turista y se puso a trabajar de fotógrafo. «Para mi familia fui fotógrafo toda la vida», cuenta con su sonrisa espléndida. «Al volver pedí los papeles de excombatiente, pero me los negaron. Fue un problema largo. Cada tres meses tenía que salir del país. Después me hice educador de calle en las banlieue (suburbios), pero los que me contrataron un día me pidieron que les hiciera unas facturas falsas y me negué. Siempre he sido muy legalista; en el fondo, nunca he sido un fanático de la falsificación. Solo lo usé para ayudar a la gente a sobrevivir».
-Y usted que vivió todas las revoluciones, tantas batallas, ¿cómo las ve ahora? ¿Cree que fueron en balde?
-Ahora estoy inquieto por las nuevas generaciones, no les hemos dado un mundo bonito. Hoy manda solo el dinero en detrimento del honor. Pero no me arrepiento de nada. Tuve la suerte de poder combatir causas justas.
-Y salvó la vida a mucha gente. ¿Ha conocido a muchos?
-Seguramente hay gente que piensa que me debe la vida, pero yo nunca he querido encontrarles. Era solo mi obligación, éramos una red, una organización, no había nada personal en esa actividad. Seguro que muchos no pensaban como yo, no compartían mis ideas, aunque a veces eso sirvió para ayudar a otros. Durante la guerra de Argelia, le pedí a un judío francés que ayudara a escapar a un argelino y no se pudo negar. Pero yo simplemente era uno más, el que estaba en el laboratorio, y tampoco he querido buscar a los camaradas que se ocupaban de llevarse a los niños a otros países. Después me dediqué a hacer fotos para ganarme la vida, fotos de arte, de pintura, un trabajo muy técnico. Y eso es todo.
Tomado de Anajnu
Adolfo Kaminsky falsificó documentos para la Resistencia francesa, los judíos perseguidos por el nazismo, los anarquistas, los comunistas, en las guerras colonialistas africanas, contra las dictaduras de Salazar y Franco y contra el ‘apartheid’.
Adolfo Kaminsky ha vivido una vida novelesca y larga. Nació en 1925 en Buenos Aires, hijo de rusos exiliados, y aunque solo vivió allí cuatro años, asegura que todavía guarda de aquel tiempo un recuerdo muy preciso. Esa memoria fotográfica y su pasión por las lenguas, la tinta y sus propiedades químicas, y mágicas, le iban a ser muy útiles en Francia, donde llegó en 1932, «después de pasar tres años en Turquía esperando los papeles», y donde vive todavía hoy, en un modesto piso del distrito 15 de París. Kaminsky se enamoró «de la fascinante alquimia de los colorantes» en un laboratorio improvisado que montó en casa de su tío, en Vire, un pueblo de Normandía, cuando acababa de dejar la escuela y trabajaba en una tintorería. «La tinta se quedaba en los trajes y el agua salía limpia, pura; era maravilloso. Leí muchos libros de química y aprendí a manipular bien las tintas», recuerda Kaminsky bebiendo un café turco que acaba de hacer su hija Sarah.
Pero Francia fue invadida por Alemania en 1940, y su madre fue asesinada. «Más tarde, en 1943, mi familia fue internada en el campo de Drancy, cerca de París, que fue para muchos niños judíos el preludio de los campos de exterminio. Al final fueron liberados gracias al consulado argentino. Yo tenía 17 años y entré a trabajar en una lechería con un ingeniero químico que era alumno de Frederic Curie. Y ahí empecé a trabajar para la Resistencia».
Su trabajo iba a consistir en falsificar documentos para salvar a los niños judíos de la deportación. Su habilidad y su facilidad para las lenguas («hablaba ruso, alemán y un poco de español, además del francés») salvaron la vida a miles de menores. Usando el ácido láctico de la leche, Kaminsky borraba «el nombre, los apellidos y el tampón rojo de las cartillas de racionamiento que certificaba la religión judía». Imposible calcular el número exacto de personas que salvó. Pero tampoco le importa. «Jamás he querido ver a la gente que salvé, me limité a cumplir un deber. Yo era judío y estaba condenado de todas maneras. No arriesgaba nada. El peligro era para los niños. Algunos dicen que fueron 14.000, pero quizá fueron muchos menos, es imposible saberlo. Cada día llegaban a Drancy los autobuses llenos, y cuando juntaban una lista de mil menores, los metían en los convoyes que iban a los campos de la muerte. Hacía falta trabajar deprisa y dormir lo menos posible. En una hora fabricaba 30 documentos limpios, así que si dormía una hora, morían 30 niños».
Kaminsky trabajaba para la 6ª sección de la Resistencia, que tuvo dos laboratorios clandestinos: en una buhardilla de la Rue Jacob y en otra de la Rue Saint Peres, en el distrito 7. En esos pisos fue perfeccionando su método a medida que los alemanes «sofisticaban los documentos poniéndoles filigranas que hacían más difícil la copia. El problema es que la tinta borrada reaparecía con el ácido úrico del sudor, pero gracias a un químico experto pudimos resolverlo. Entonces empezamos a trabajar para el Movimiento de Liberación Nacional de De Gaulle. La organización creció mucho y decidimos que era mejor imprimir los documentos nuevos que falsificar. Con material casero, inventé un sistema de impresión que se podía esconder en la pared y que luego se extendió por toda Europa. Fuimos enseñando la técnica a otros… Los alemanes sabían que pasaba algo, pero buscaban un gran laboratorio profesional, no pequeños nidos clandestinos».
Su hija Sarah, escritora y actriz, que tiene unos impresionantes ojos color esmeralda heredados de su padre y el color café con leche de su madre argelina, asiste al relato muy atenta y de vez en cuando matiza un nombre, un detalle. Conoce bien la historia, porque la reconstruyó en 2009 en un libro, titulado Adolfo Kaminsky, una vida de falsificador, que ahora publica en español la editorial Clave Intelectual.
«Los niños que lograban escapar con vida eran enviados a Grecia, a Portugal o al sur de Francia», cuenta Sarah, «por ejemplo, a Chambon sur Lignon, un pueblo protestante, donde todas las familias acogieron a varios menores».
Quizá por la culpabilidad de la supervivencia, «que nunca se quita», quizá por su modestia natural y genuina, Kaminsky tardó décadas en contar su historia a sus propios hijos. «Supimos muy tarde la historia de los papeles falsos», explica Sarah. «Siempre le preguntábamos, y él decía: ‘No os preocupéis, estoy escribiendo un libro’. Pero no lo hizo en 20 años. Cuando yo tuve a mi hijo pensé que era hora de que empezara a responder a las preguntas, porque un día yo iba a tener que respondérselas a su nieto. Vine a verle y nos pusimos de acuerdo en que yo escribiría el libro y él contestaría a todo. No fue fácil, porque muchos testigos y compañeros de lucha habían muerto ya. Fui a Portugal, a Grecia, localicé a otros en Francia y hablé incluso con su vieja novia en Estados Unidos, a la que dejó cuando se iban a casar. Ella todavía no entendía por qué mi padre no fue a Nueva York a reunirse con ella, y yo le expliqué que en aquel momento se encontró con la red que apoyaba al FLN argelino y no pudo irse. Ella se llamaba Sarah, así que, si se hubieran casado, se habría llamado como yo, Sarah Kaminsky».
El falsificador sonríe desde la atalaya de su barba blanca. Se parece a los retratos de Karl Marx, aunque afirma que él solo tuvo una ideología, la libertad. Por eso se alistó en el Ejército francés, aunque no era francés, y fue herido en el frente. Y por eso, cuando París fue liberada, se puso a hacer papeles falsos para los paracaidistas que enviaban a Alemania. Pero su carrera militar duró poco. «Empezaron a volver a París los deportados de los campos y, como es lógico, querían recuperar sus casas. Pero empezó a haber manifestaciones antisemitas, y el Ejército no quiso intervenir. Un día discutí con mi coronel, y ahí terminó todo. Como era argentino, no podían acusarme de deserción».
Sus superiores le pidieron un último favor, una cartografía de Indochina. Había empezado la guerra colonial: Kaminsky se negó a hacer el trabajo. Un poco después entró en contacto con algunos exiliados españoles y empezó a luchar contra la dictadura de Franco. «Estuve con tres de tres bandos distintos. Un comunista, un anarquista y un trotskista. Tenía gracia porque nunca podían coincidir en casa, siempre les citaba a horas separadas porque todavía estaban enfrentados entre ellos… Por esa razón no quise darles papeles, pero les ayudé a aprender cómo se hacían. Eran tipos muy valientes, y encantadores, nos hicimos muy amigos».
En 1946, muchos judíos empezaron a emigrar hacia la Palestina bajo mandato británico, y Kaminsky preparó los documentos «del capitán de un crucero que quería saltarse los controles fingiendo que iba a Brasil». En 1948, con la creación del Estado de Israel, se apagó del todo su entusiasmo sionista. «Me deprimió muchísimo que dieran un carácter religioso al Estado. Siempre fui laico y pensé y pienso que la religión es un asunto meramente personal. Yo no la tengo porque no quiero ser incluido en una determinada caja. Dividir a la población entre judíos y no judíos supone, para mí, pensar con categorías insoportables. No hay racismos buenos y malos».
Siempre del lado de los pueblos oprimidos, Kaminsky jamás cobró por sus servicios. Se hizo profesor de artes gráficas y fue encontrando nuevas batallas a las que prestar sus conocimientos. A finales de los años cincuenta contactó con la red Jeanson y Curiel, que apoyaba al Frente de Liberación Nacional Argelino en Francia. Y se puso de su parte contra el país por el que había luchado unos años antes. «La guerra colonial era brutal, terrible».
Desde 1963 estuvo trabajando contra las dictaduras latinoamericanas: Brasil, Argentina, Venezuela, El Salvador, Nicaragua, Colombia, Perú, Uruguay, Chile, México, Santo Domingo, Haití. Por la descolonización africana: Guinea-Bissau, Angola, Sudáfrica… Y contra los golpes de Estado de Salazar, de los coroneles griegos y de Franco. Incluso para los desertores estadounidenses que se negaban a ir a la guerra de Vietnam…
En 1968 hizo un documento falso para Daniel Cohn Bendit, Dani el Rojo (hoy el Verde), para permitirle tomar la palabra en un mitin de la revuelta estudiantil francesa. Kaminsky dice en el libro que esos fueron los «papeles más mediáticos y los menos útiles» que ha hecho en su vida. Pero que fue una buena ocasión de «hacerles una jugarreta a las autoridades».
En 1971 hizo la última falsificación. Su compromiso idealista y el empuje libertario chocaron con el terrorismo y la violencia arbitraria. «Empecé a sentirme en peligro, ya no distinguía la frontera entre la lucha por la libertad y el asesinato. Ya no estaba seguro de que los papeles fueran a servir para una causa buena», explica.
«Los códigos de honor del pasado habían desaparecido», interviene Sarah, su hija. «El mundo había cambiado radicalmente y decidió parar. Se vio atrapado en algo que no funcionaba bien. Alguien le propuso hacer unos falsos para la gente de Mandela, y de repente apareció Pablo, aquel peligro público de la 4ª Internacional. Le preguntó cuánto costaban los papeles y él se dio cuenta de que aquello ya no tenía sentido». «¡Yo jamás había cobrado!», exclama, todavía ofendido.
Kaminsky cambió Francia por Argelia. Montó un gran taller de impresión para el Ministerio de Industria, conoció a su mujer, tuvo tres hijos y se quedó 10 años. Volvió a Francia como turista y se puso a trabajar de fotógrafo. «Para mi familia fui fotógrafo toda la vida», cuenta con su sonrisa espléndida. «Al volver pedí los papeles de excombatiente, pero me los negaron. Fue un problema largo. Cada tres meses tenía que salir del país. Después me hice educador de calle en las banlieue (suburbios), pero los que me contrataron un día me pidieron que les hiciera unas facturas falsas y me negué. Siempre he sido muy legalista; en el fondo, nunca he sido un fanático de la falsificación. Solo lo usé para ayudar a la gente a sobrevivir».
-Y usted que vivió todas las revoluciones, tantas batallas, ¿cómo las ve ahora? ¿Cree que fueron en balde?
-Ahora estoy inquieto por las nuevas generaciones, no les hemos dado un mundo bonito. Hoy manda solo el dinero en detrimento del honor. Pero no me arrepiento de nada. Tuve la suerte de poder combatir causas justas.
-Y salvó la vida a mucha gente. ¿Ha conocido a muchos?
-Seguramente hay gente que piensa que me debe la vida, pero yo nunca he querido encontrarles. Era solo mi obligación, éramos una red, una organización, no había nada personal en esa actividad. Seguro que muchos no pensaban como yo, no compartían mis ideas, aunque a veces eso sirvió para ayudar a otros. Durante la guerra de Argelia, le pedí a un judío francés que ayudara a escapar a un argelino y no se pudo negar. Pero yo simplemente era uno más, el que estaba en el laboratorio, y tampoco he querido buscar a los camaradas que se ocupaban de llevarse a los niños a otros países. Después me dediqué a hacer fotos para ganarme la vida, fotos de arte, de pintura, un trabajo muy técnico. Y eso es todo. –