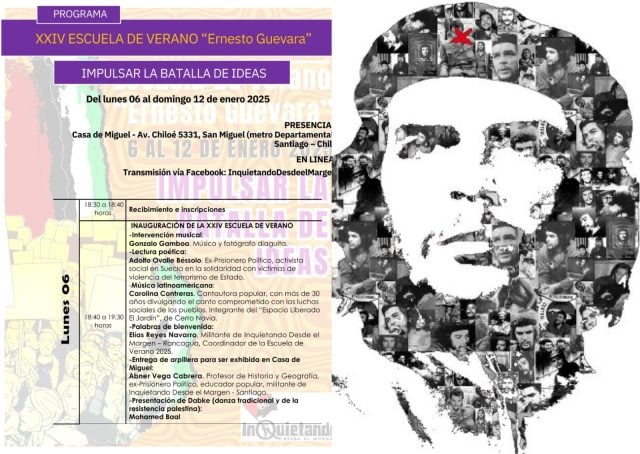La historia de este lugar remonta al tiempo de la colonia, cuando los campesinos estacionaban sus carretas en la llamada Cañadilla para vender sus productos. Por siglos criminalizado por las autoridades centrales que veían en el viejo barrio La Chimba un espacio de dispersión para “rotos y mal entretenidos”, en la jerga de la época, con el tiempo, la zona se fue convirtiendo en un espacio de consumo y diversión. Aquí confluyeron chinganas, bares, garitos, burdeles y otros espacios de sociabilidad popular. Este fue el origen de la “Vega del Mapocho”, posteriormente “Vega Central”.
Satunino Muñoz trabaja en la Vega desde el año 1978. Tenía 16 años. Hoy se gana su vida, transportando zapallos desde las plantaciones del valle central a la Vega en la mañana y vendiéndolos a locales y restaurantes. Cuando le pregunto por cómo cambió la situación laboral a lo largo de este tiempo, lamenta como los supermercados hoy día influencian más y más los precios de las verduras de la Vega y así, también, en su sueldo.
“Dame esa papa”, dice la mujer, aparentemente pobre, apuntando a una papa suelta en el suelo del negocio distribuidor. “Estamos ocupados, vuelve después”, responde Hernán Pérez, que trabaja aquí hace 28 años con un tono amigable. Se conocen. Parece ser un tipo de juego verbal entre los dos. Después de insistir, Hernán le da la papa. “Que dios te bendiga, no como a otros”, se despide la mujer y todos los empleados se ríen.
“El trabajo se volvió más lento”, explica Hernán. Antes, los sacos que llevan las papas eran de 80 kilos. Hoy, por ley para proteger a los trabajadores, son de 50. Dice que es bueno que haya habido el cambio. “Es más fácil ahora, el trabajo”.
Creció aquí desde los 6 años. La mamá empezó a trabajar cuando una señora le dejó el restaurante. Después Jacqueline Contreras se fue a estudiar a la universidad. Conoció a un ingeniero de España que estaba trabajando en la construcción de la calle Costanera Norte. Se enamoraron, se casaron y se fue a España. Pero no le gustó la vida allá. “Encuentro tan fome Barcelona”, dice. Hoy viaja entre los dos lugares. Pronto llegará su marido a Chile. “Le encanta acá”- comenta.
Es en la Vega, donde se siente en casa, no allá. “Extrañé tanto a aquí, la Vega, la cordillera”. La vida del mercado para ella representa una familiaridad, una amistad entre la gente. “Si a alguno – de los vendedores – le va mal, el otro le paga el almuerzo”. Dice, que aquí hay un compañerismo más allá de la competencia y la plata.
A las 11, 12 de la mañana hace una vuelta por los locales cercanos al restaurante La Tía Rosa y anota los pedidos de los trabajadores para el almuerzo. Dice que conoce a todo el mundo acá.
Me habla también de como se va cambiando la vida de la Vega, cosa que muchas veces se ven en los detalles. “Antes todo el mundo pedía huevos revueltos. Ahora los colombianos empiezan a pedir huevos estrellados”. No lo encuentra nada malo. Al contrario, le gustan las dinámicas de la vida y también de este lugar.
“Llevo 56 años trabajando aquí. Tengo 66”. Su mamá trabajó en el mismo lugar. Al inicio Luis Castro limpió zapatos, con el tiempo fue mejorando. Pasó por diferentes trabajos, siempre asociados a la Vega. Fue camionero, transportando frutas del Valle Central a la Vega.
Hoy día trabaja en una distribuidora de frutas, empaque naranjas en sacos para venderlas a los negocios y a restaurantes. “Me gusta el lugar, es mi vida”, dice Luis. Después de una pausa agrega, “Tengo que morir aquí en la Vega”. El trabajo siempre le alcanzó para sobrevivir. “Aquí se trabaja con alegría. Aquí hacemos la vida bien siempre.”, dice el hombre, que por su edad parece tener un excelente estado físico. En una hora más, a las 2 de la tarde terminará su día de trabajo. Entonces se va para su casa que queda a una cuadra, al lado de la iglesia, donde lo espera su señora. Mañana será un nuevo día. A las 5 de la mañana estará aquí, como siempre durante los últimos 40 años. Con alegría.
David von Blohn
El Ciudadano