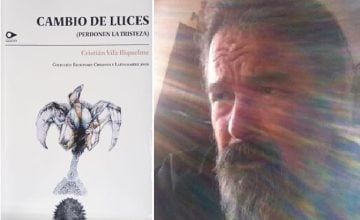“Ni siquiera un vagabundo” era nuestro lema. Nuestra única regla. Con el Dr. Stop nos mirábamos y repetíamos esa frase como si fuera una balsa para salvarnos del naufragio inminente. Los humanos eran nuestro límite. No podíamos hacerles nada. Por más que lo intento, no recuerdo siquiera cómo se inoculó en nosotros esa maldita idea, pero puedo asegurar que desde un comienzo partimos con un afán científico insano. También si quieren, podría decirse que ya estábamos podridos y que la ciencia terminó de pudrirnos.
“Ni siquiera un vagabundo” era nuestro lema. Nuestra única regla. Con el Dr. Stop nos mirábamos y repetíamos esa frase como si fuera una balsa para salvarnos del naufragio inminente. Los humanos eran nuestro límite. No podíamos hacerles nada. Por más que lo intento, no recuerdo siquiera cómo se inoculó en nosotros esa maldita idea, pero puedo asegurar que desde un comienzo partimos con un afán científico insano. También si quieren, podría decirse que ya estábamos podridos y que la ciencia terminó de pudrirnos.
La curiosidad espiritual también nos aniquiló. Queríamos comer la glándula pineal y drogarnos con ella. Para los egipcios era Horus y para nosotros era “El almuerzo desnudo”. Era el tercer ojo atrofiado, los lamas y la serpiente Kundalini: era la droga final. No había cómo resistirse, así que trazamos un plan. Partimos sacrificando a pájaros y reptiles en primer lugar, como si fuéramos los antiguos herederos de alguna oscura y selecta religión. No nos culpábamos, eran seres inferiores en la escala evolutiva.
Sacerdotes de un culto sicodélico innombrable, nos proveíamos continuamente de aves migratorias. Todavía recuerdo lo que pagué a un amigo por los deliciosos órganos de unas golondrinas y les juro que valió cada centavo. Los reptiles, mientras más grandes mejor.
Cualquier lugar servía para que instaláramos nuestro pobre e improvisado altar. Una casa o un edificio, un erial o un monumento. Actuábamos bajo la impunidad de la noche, al cariño de su manto que nos cobijaba como a sus hijos bastardos, furiosos en el fulgor de nuestro ceremonial pagano. Pero pronto, ya no nos bastó lo que conseguíamos por ahí.
Con las primeras brisas heladas de comienzos del otoño, nos volvimos asiduos compradores en las tiendas de animales exóticos. Por delicadeza con los lectores no narraré el horror, el festín de sangre al que nos entregábamos, pero les confieso que la biodiversidad del mundo parecía no tener fin, y cada nuevo ser que probábamos aumentaba, en lugar de disminuir, nuestra voracidad intelectual que no reconocía límites. Cerebros de tucanes, erizos, serpientes y chinchillas eran de lo más habitual en nuestra dieta.
Pero llegó el invierno y pronto nos encontramos de brazos cruzados. Queríamos algo radicalmente nuevo y cada vez se nos hacía más difícil conseguirlo. Tuvimos suerte un par de veces con el mercado negro, pero decidimos dormir, ralentizarnos a la velocidad del musgo, para descansar junto con la llegada del frío y esperar la primavera. ¿Qué es la primavera? En estricto rigor es sólo un alza de la temperatura en el ambiente que va de la mano con una mayor cantidad de horas de luz. Eso dicen las palabras, esas hormigas enloquecidas que viven en las enciclopedias, sin embargo cada vez leíamos menos libros, muy pocos en realidad, pues lo que en verdad nos apasionaba eran las hormonas que despertaría el calor.
Entonces llegó la primavera con las parejas de idiotas que retozan en los parques al lado de los perros callejeros. Y comenzaron nuestros paseos por el zoológico y continuaron nuestros perturbados estudios de biología, yoga y etología. Eran tiempos felices, para qué negarlo. Estábamos yendo más lejos que cualquiera y creíamos que nada nos detendría. Como ven, también pecábamos de inocentes, sin duda la menor de nuestras fallas en una larga lista de tropiezos.
Nuestras primeras capturas fueron dos pequeños lémures, nos bastó un alicate y sólo dos minutos dentro de la jaula para atraparlos. Los dormimos de inmediato y los metimos en una mochila. No estaba mal, una glándula para cada uno. No es que me disgustara compartir pero Dr. Stop siempre quería más. No traté de disuadirlo cuando me habló del tigre blanco que había en el zoo, tal vez porque en el fondo también quería punzar el bisturí sobre el cráneo del felino para desentrañar sus secretos. Claro, antes había que dormirlo. Un tigre blanco por el amor de Dios, después de eso sólo me restaría hacer el amor con un unicornio para morir tranquilo.
Pasó una lenta semana en la que afinamos cada detalle de nuestra operación, hasta que por fin llegó el día. Estábamos nerviosos y personalmente me sentía más vivo que nunca. No podría, ni en la más loca de mis pesadillas, aventurarme a expresar lo que pasaría por la mente de mi amigo, pero si de algo estaba seguro, era que su glándula pineal debía estar trabajando a mil por segundo.
Llegamos al zoo un par de horas antes del cierre y pronto nos aburrimos de fingir, de deambular entre las familias y las delegaciones de escolares, què tormento. Así que nos metimos rápidamente dentro de unos contenedores de basura y esperamos que cayera la noche, que cayera rápido y profunda.
No había luna y deslizarnos entre los senderos del recinto fue pan comido con los gritos histéricos de los animales camuflando nuestros apurados pasos. Después de eso, todo fue muy rápido y sólo tengo breves recuerdos. El primero de ellos es la sonrisa de Dr. Stop en su cara manchada de basura, mientras me miraba con la pistola tranquilizante apuntando al cuerpo del tigre. Luego vino un sonido apagado, el desplome del bruto y mis manos trémulas maniobrando con las ganzúas en las cerraduras.
Si bien cada uno tenía bisturís en sus manos, dejé a mi partner el privilegio de cercenar a la bestia. Pero algo falló, antes de dormirse, el maldito animal al sentir el frío corte metálico sobre su cabeza se incorporó en toda su magnitud, en cinco segundos mató a mi único amigo, antes de caer nuevamente y perder el conocimiento por completo. Seguramente a Stop le pasó por tacaño, quería ese anestésico para sí mismo, siempre quería más y ahora no lo puedo culpar. ¡Ahora qué importa!
Juro que Dr. Stop todavía estaba sonriendo en el suelo con la mitad de su cuello destrozado, dándome a entender su último deseo. Entonces caí en cuenta, que jamás tendría otra oportunidad semejante y sin pensarlo dos veces abrí la cabeza de mi amigo, rompí el único juramento, la única ley que hasta entonces me salvaba de la completa locura y extraje su órgano. Lo sostuve en lo alto antes de engullirlo, como los peces que les dan a las focas y tragué, tragué y tragué.
Lo que pasó después fue bello y desolado, pero no quiero prostituir con palabras la emoción, el estallido de mi conciencia vulgar y divina que se produjo a los pocos minutos.
No, sería ultrajar la memoria de mi amigo, así como narrar el despertar del tigre y el brillo de sus ojos, mientras terminaba de devorar sus restos. Ni tampoco podría describir los gritos de las aves que desgarraron la tenue luz del amanecer. O siquiera contar la llegada de los guardias y la idiota estupefacción que se generalizó como un reguero de pólvora encendido. Pero de todos modos, aunque no lo pueda narrar, hasta el día de hoy pienso en eso. Y quizás es en lo único que pienso.
Por Dr. Strange
El Ciudadano Nº132, primera quincena septiembre 2012