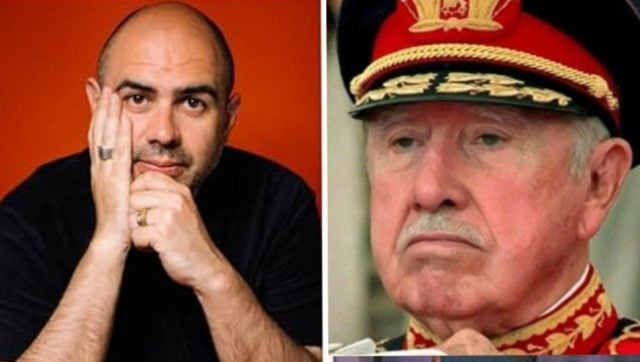En varios de sus textos y entrevistas el afamado historiador británico Eric Hobsbawm (recientemente fallecido en octubre pasado) afirmaba sin complejo alguno que entre las actividades más peligrosas del mundo se hallaba sorprendentemente el oficio de “hablar de Historia”. La razón; para Hobsbawm cualquier opinión sobre nuestro pasado, ya sea en la conversación del café o en una plática formal, generalmente se corría peligrosamente el riesgo de reproducir y perpetuar entre la población –y sobre todo entre las mentes más frescas y jóvenes- un montón trillado de creencias y falacias que sostenidamente alentadas e instrumentalizadas a través de generaciones habían logrado anclarse como “verdades históricas” infalibles en el imaginario colectivo, muy difícil de desarraigar.
Seguramente, mucha ignorancia y falta de ilustración habrían contribuido exponencialmente para que ello ocurriera. Aun así, este afán compulsivo por hablar de nuestro pasado resulta ser un acto propio y natural de la condición humana, donde tres son sus piezas instrumentales; la memoria, el habla (doxa) y la pluralidad humana, es decir la necesidad de co-existir juntos a otros en la palabra y acción como única forma de revelar nuestra propia naturaleza humana como iguales y distintos entre sí, parafraseando a la gran filosofa alemana Hanna Arendt.
Lo discutible para Hobsbawm era el rol de ciertos historiadores y maestros del oficio en eternizar la farsa. Ya sea motivados por propugnar ciertos sesgos ideológicos, adherir a ciertas corrientes teóricas y políticas, pertenecer a camarillas académicas influyentes, incluso por la probabilidad de ser parte del establishment social dominante o, llanamente, por abrazar intereses y egos personales, las posturas al respecto pueden perfectamente oscilar desde la porfía visión etnocentrista que exhibe Occidente frente al mundo hasta la justificación de una política expansionista para operar en otros territorios; desde legitimar algunas guerras hasta extremar en demasía las virtudes y defectos de nuestros héroes patrios. Inclusive, en su expresión más extrema Hobsbawm repara en la participación de conocidos filósofos e historiadores europeos en la legitimación del nazismo y su apología racial a mediados del siglo XX. Pero también -hay que decirlo- del apoyo de parte del gremio a otras doctrinas totalitarias de moda.
Que decir de nuestro país repleto de mitos y falacias históricas algunas tan altisonantes como el creer que nuestros héroes y gobernantes emanan por su condición de tal una aura inmaculada intocable, de una cuasi-divinidad no humana (por el contrario, volverlos humanos parece ser una afrenta a su estatura e imagen). Y, otras ideas tan estrambóticas como el convencernos de que tenemos los símbolos patrios más bellos del mundo (o a lo menos ocupando segundo lugares), o que somos los ingleses de Sudamérica como si nuestra cultura hubiera sido directamente trasplantada desde Europa sin indicios de otros aportes e hibridajes culturales. Que decir de una supuesta guerra de Arauco de 400 años…
Es en el centro de estas disquisiciones que Hobsbawm resitúa el rol y valor de la Historia –y del rol del historiador- como una noble actividad perteneciente a la ciencia y la alta cultura (o ¿arte? o ¿técnica?, tema aún debatido al interior de la disciplina.) De un apasionante y delicado oficio cuyo propósito misional es precisamente el de dilucidar e iluminar el pasado humano, definiendo sus formas y trayectos cronológicos, y revelando a la superficie los principales hechos para confrontarlos con nuestras propias “verdades” preconcebidas de lo que hemos sido y creemos ser, o de lo que aspirábamos ser y que todavía no es, o mejor aún, de enterarnos que lo que creíamos ser –presumiendo ser mejores de lo que en realidad éramos- en definitiva sólo era una ilusión falaz como tantas otras tendiente a sobrevalorar nuestras virtudes y enmascarar los defectos. De esa forma, la Historia nos ha conminado siempre a desmitificar y dar cuenta de nuestro pasado, de adentrarnos en un escenario agonal donde Clío (la musa griega de la historia) procede a tomar los hechos del pasado para desempolvarlos, removerlos, sacudirlos, interpelarlos, clasificarlos, examinarlos y nuevamente volverlos a exponer a fin de develar una verdad lo más cercana a lo ocurrido, de hacer más inteligible un pasado que siempre se nos muestra gris y nebuloso, procurando en lo posible que la res gestae (es decir la “historia como realidad” que significa que mientras existan seres humanos el acontecer será parte consustancial de su naturaleza) sea retratada y descrita de la manera más verídica posible por parte de la rerum gestarum (es decir la “historia como conocimiento” que significa la operación historiográfica de explicar, comprender e interpretar los hechos expuestos). Por cierto, en dicho esfuerzo jugara un rol activo el trabajo del historiador, quién deberá poner todo su intelecto en movimiento para alcanzar el mayor grado de rigurosidad, prescindencia y objetividad en el arrojo de sus resultados, teniendo siempre presente que independiente de su posición desde el cual observa y traza las distinciones de la sociedad, lo que debe primar siempre para él es alcanzar una verdad histórica fundamentada, provista de juicios razonados y deliberaciones documentadas. Pero deberá también tener presente que todos sus juicios estarán en directa relación con su propia biografía personal, con la conformación del espíritu del historiador, con los influjos culturales del medio social al cual él pertenece y con su particular visión de Hombre (weltanschauung), procurando que todos estos elementos reunidos no contaminen en demasía sus propios resultados obtenidos. Admitirlo –es decir que estas influencias veladas serán siempre parte de nuestro oficio- resulta razonable de lo contrario implicaría negar nuestra propia condición humana y social. Desestimarlo podría incluso ser desastroso si tomamos en serio la advertencia de Hobsbawm en las primeras líneas.
Precisamente Eric Hobsbawm, probablemente uno de los historiadores más reconocidos y aclamados a nivel mundial y ampliamente respetado en los círculos académicos por su vasta e influyente obra, sea uno de los exponentes máximos de lo que se desea argumentar aquí. Su propia biografía personal atravesó todo un siglo de revoluciones y conflictos como lo fue el siglo XX. Hijos de padres judíos nacería en 1917 en la ciudad de Alejandría. Huérfano a los 15 se trasladaría con familiares a la ciudad de Berlín. (Cuesta imaginarse la tremenda carga cultural que tuvo que soportar un muchacho judío en la Alemania de principios de la década del 30´). Con el ascenso del nazismo se establecería en Londres en 1933. Ingresaría estudiar Historia en la prestigiosa Universidad de Cambridge para después iniciar una destacada y brillante trayectoria académica, con una producción intelectual desbordante, abarcadora y de altísima calidad. Su libro “Historia del Siglo XX” es considerada la obra más completa y apasionante sobre el convulsionado siglo pasado, con sofisticados y refinados análisis se permite abarcar y entretejer desde los procesos políticos hasta fenómenos sociales como el arte, el jazz, la cultura popular y la historia de las ideas. (También recomiendo leer su extraordinaria biografía en el texto de “Años Interesantes. Una vida en el siglo XX”, notable por su coherencia y honestidad el libro recorre todo el siglo XX desde su propia visión y experiencia personal). Sumamente riguroso en sus estudios y gustoso del detalle, Hobsbawm exhibe no sólo una extraordinaria habilidad analítica que combina siempre con una claridad y elegancia expositiva, sino también, su obra adquiere pretensiones globales transformándose además en el historiador más leído del mundo. A pesar de declararse un marxista impenitente y adscrito al Partido Comunista desde 1931, postura política que le traería muchos incordios (diría que frente al ascenso de Hitler y una América indiferente no habría otra opción) su estatura y eminencia intelectual le daría independencia como para ser ampliamente respetado incluso en círculos liberales de EEUU. Con su muerte desaparece uno de los más grandes intelectuales del siglo XX y un historiador brillante. En su primera visita a Chile en 1998 tuve la oportunidad de verlo y escucharlo en una sala abarrotada de jóvenes. De su conferencia magistral relativo al siglo XX me quedaron grabadas dos máximas. La primera“… La comprensión histórica es lo que persigo, no el acuerdo, la aprobación o la simpatía…”. Y, la segunda; “… el cultivo de la historia ayuda a la longevidad…” De la primera es posible todavía lograrlo. De la segunda ya resulta más difícil de cumplirlo.
Por Aldo Fredes Gallardo