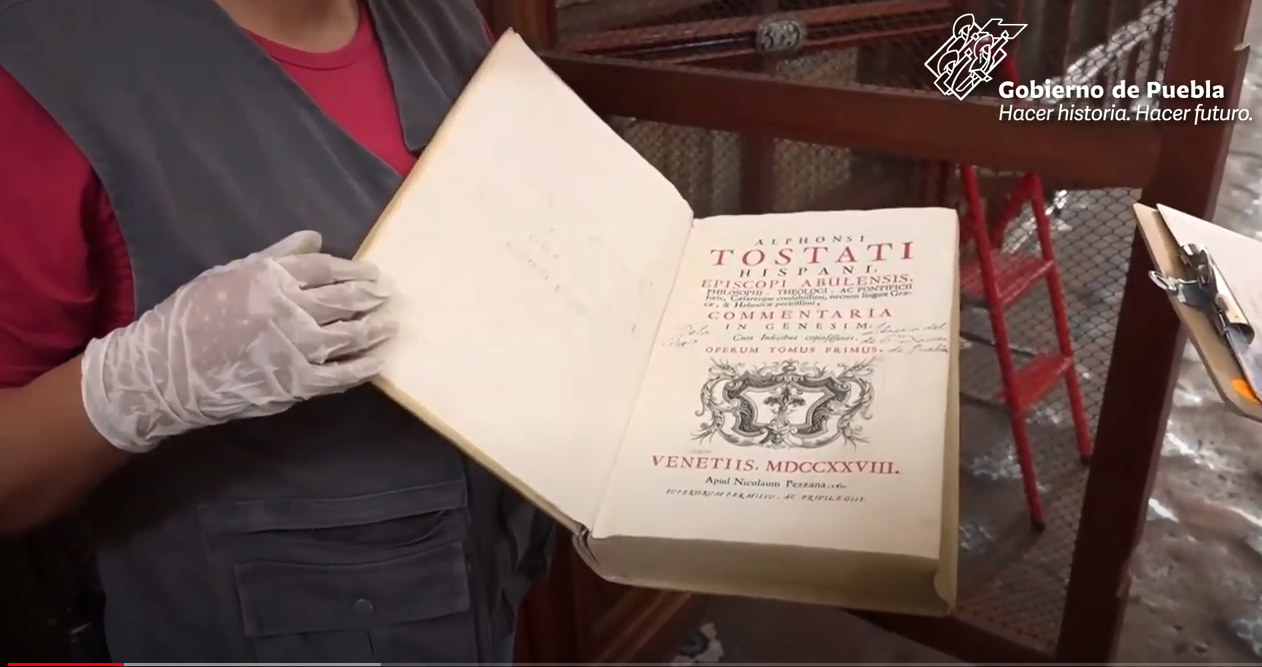El 23 de marzo se cumplen 134 años desde que Calama fue anexada a territorio chileno. A partir de ello, resultan común, incluso entre los propios calameños, caer en el error de sostener que se «celebra» el aniversario de la ciudad. Esa aseveración es equívoca, toda vez que la denominada «ciudad oasis» tiene mucha más historia que eso.
El 23 de marzo se cumplen 134 años desde que Calama fue anexada a territorio chileno. A partir de ello, resultan común, incluso entre los propios calameños, caer en el error de sostener que se «celebra» el aniversario de la ciudad. Esa aseveración es equívoca, toda vez que la denominada «ciudad oasis» tiene mucha más historia que eso.
El otro error tiene que ver con atribuirle un carácter de festejo a esta fecha. No hay mucho que celebrar cuando desde aquella «gesta histórica» enmarcada en la Guerra del Pacífico, el pasar en esta tierra ha sido mayoritariamente de sinsabores.
Bueno, en rigor, el desamparo al que ha estado expuesto Calama de parte de los gobernantes, data incluso de antes de que fuera parte de la República de Chile.
Todo ello lo consigna la escasa bibliografía histórica que hay sobre Calama y que, mayoritariamente, se encuentra en depósitos remotos en el hermano país boliviano y uno que otro registro que ha dado vuelta en la región del territorio chileno al cual ahora pertenece la Tierra de Sol y Cobre.
En la obra musical «Cantata a Calama: Del Dolor a la Esperanza», que por estos días estrena la agrupación «Tus Hijos Promesantes», se hace referencia a lo descrito anteriormente.
En dicho trabajo se consigna que Calama, como parte del territorio atacameño, siempre ha padecido de la indiferencia de las administraciones que ha tenido: Lima primero, Potosí y Buenos Aires después. Más tarde, bajo administración boliviana, cobró cierto protagonismo como el oasis más extenso en las cercanías de Cobija, que por entonces era el principal puerto de dicho país.
Hasta que llegó la Guerra del Pacífico y con ella la Toma de Calama. Allí, recuerda esta cantata, murieron 27 personas: siete soldados chilenos y 20 calameños agricultores, a cuyas familias además les quemaron sus plantaciones. Imágenes desgarradoras evocadas en los relatos.
De allí en más, la historia es conocida. Calama se irguió en 100 años como la capital minera de Chile; esta tierra bondadosa ha brindado desde entonces riquezas para el país. «La Billetera de Chile», «El Sueldo de Chile» y otros adjetivos se han atribuido a este suelo moreno, no obstante lo que en cualquier circunstancia puede ser una bendición, para quienes habitamos en este lugar no lo es; la riqueza que generamos para sustentar las políticas gubernamentales, no llegan hasta acá.
Cómo podemos tomar como una celebración un hecho doloroso para tanta familia calameña acontecido hace 134 años. Cómo podemos festejar más de cien años de olvido, de sufrimiento.
Cómo les explicamos a los niños y niñas de esta tierra las altas tasas de VIF, de alcoholismo y drogadicción, de enfermedades profesionales y de transmisión sexual, que muchas veces padecen en sus propias familias, propio de los dramas que conlleva la cultura de un campamento minero.
Qué les decimos a las comunidades andinas que han visto cómo les sacan el agua que les permite subsistir.
De qué manera explicamos a nuestros hijos que siendo la ciudad que más genera para el erario nacional, tenemos como retorno las externalidades de la industria cuprífera y, aún más, la indolencia de gobiernos de uno y otro lado del duopolio político, que nos ven como un número, un número no considerable de votantes y lejanos a la capital, que electoralmente no vale mucho.
Si el 23 de marzo debe ser celebrado, que dicha celebración la organice el Estado chileno, puesto que en tal fecha anexó al territorio más valioso para el desarrollo económico. Y si se quiere que los calameños y calameñas veamos tal fecha como un motivo de celebración, entonces que se nos brinde las razones.
Requerimos de un sueldo mínimo regional, para atacar las desigualdades que genera el circulante de la industria minera y con el cual se eleva el costo de la vida para todos, incluso para quienes no tienen chances de laborar en empresas como Codelco. Necesitamos subsidios diferenciados para la vivienda, salud y educación. Necesitamos universidades, espacios para la familia, servicios públicos. Todo ello es alcanzable si tuviéramos un royalty regional, que deje en esta zona productora, parte de lo que genera.
Recojamos el ejemplo de Perú, que tan despectivamente miran algunos a este lado de la frontera, pero que con hechos certeros nos muestra ser más avanzado en cuanto al trato a las regiones se refiere. El viceministro de Minas del Perú, visitó Calama hace unos días, a propósito de un convenio entre dicho país y Chile, vigente desde 2003. En la oportunidad, la autoridad gubernamental profundizó sobre la tributación minera que aplican: un impuesto extraordinario a las empresas que va directo a las regiones donde operan. Y el gravamen minero va a las arcas nacionales. Ese mecanismo lo acordaron directamente con las compañías mineras.
Cuando veamos voluntad para avanzar en dicha dirección, muchos calameños nos animaremos tal vez a asumir con entusiasmo cada 23 de marzo. Mientras tanto, será una celebración donde el festejado abraza la desolación, el dolor y hasta la rabia.
«Tus Hijos Promesantes» exponen en su obra que Calama aparece en los registros de la Colonia inscrito el 16 de marzo de 1626, bajo el nombre de San Juan Bautista de Calama. Mi abuelo, que fue alcalde a mediados de los 50′, me decía que el 23 de marzo es una conmemoración militar, que las celebraciones que más debían convocarnos a los calameños son los carnavales de nuestras comunidades andinas.
Quizá, nos puede hacer más sentido el 16 de marzo y la célebre frase de Alejandrina Olivares, «Antes que chilenos, somos calameños».
Por Miguel Ballesteros