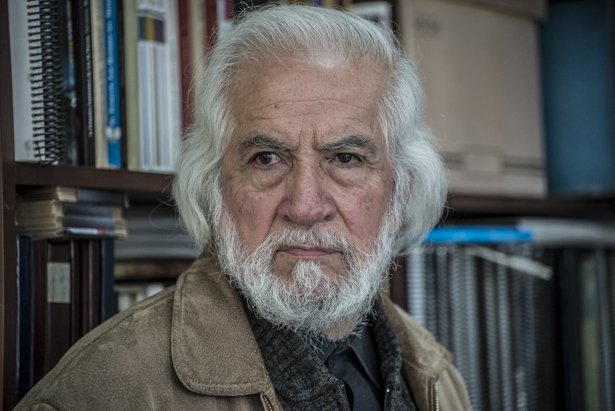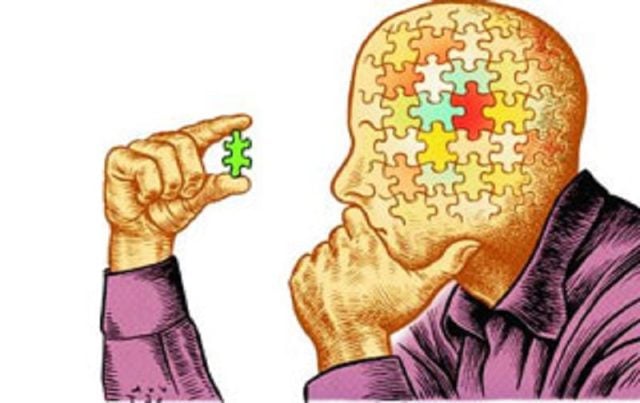Por Gabriel Salazar V.
Pobreza ciudadana
Si es cierto que la ciudadanía detenta de manera inembargable la soberanía nacional, entonces también los es que su principal tarea soberana es construir, informada, deliberada y colectivamente el Estado y el orden social que a ella le parezcan más convenientes. Es su potestad exclusiva. Su derecho humano fundamental. Su más trascendental tarea histórica.
No siempre, sin embargo, puede hacerlo: hay “grupos fácticos” – militares, eclesiásticos, políticos, oligárquicos – que, siendo facciones minoritarias, se apoderan de la soberanía ciudadana por medio de ‘la fuerza’ (armada, moral o social). Hay países donde nunca la ciudadanía ha podido construir libremente el Estado porque, una vez y otra, repetidamente, esos grupos le han usurpado el poder constituyente. Es el caso conspicuo de Chile. Porque – aunque para algunos es irreverente siquiera leerlo –, la intervención dictatorial de esos grupos (encabezados por algunos estatuarios próceres de inmerecida fama) violentó y engañó a la ciudadanía, a saber: a) en la coyuntura constituyente post-independencia (cuando se dictó la Constitución de 1833), b) en la coyuntura social del primer centenario (cuando se dictó la Constitución de 1925) y, de nuevo, c) en la coyuntura política de los años ‘70s (cuando se dictó la Constitución de 1980, que nos rige)2.
Así, la oligarquía que de ese modo ha logrado imponerse a la nación, lo mismo que San Pedro a su Mesías, ha negado tres veces la soberanía popular en 200 años de historia. Es decir: cada vez que ha sido imperativo fundar o re-fundar el Estado. Y tantas veces como ha sido necesario para que la ciudadanía no aprenda ni ejercite su responsabilidad histórica, al extremo de olvidar que debe hacerlo. Para que no se consoliden tradiciones cívicas al respecto. En cambio, esa misma oligarquía ha aprendido, en ánimo triunfal, a construir abusivamente el Estado de todos los chilenos, al extremo de vanagloriarse creando mitos, héroes (¿qué otra cosa es, por ejemplo, el ‘mito portaliano’, que ha recibido pleitesía elitaria a lo largo de 180 años?) y de ilustrar a todo color las páginas de los textos escolares. Tras dos siglos de machacar lo mismo, cualquier historiador cívicamente sano piensa que, tal vez, ha llegado el tiempo de recordarle a la ciudadanía que tiene poderes soberanos en desuso. Mejor dicho: escamoteados. Que, por eso mismo, por haber perdido la propiedad congénita de esos poderes, se aproxima al segundo centenario de su existencia arrastrando una penosa ‘pobreza ciudadana’.
No siempre, sin embargo, la ciudadanía chilena ha estado hundida en esa pobreza. Ha habido tiempos en que, consciente de su soberanía, se ha movido en masa, con opulenta ‘riqueza ciudadana’, para derrocar (con éxito) dictaduras anti-democráticas y construir el Estado nacional, enteramente, a su imagen y semejanza. Es lo que hizo entre 1823 (cuando derribó la dictadura de O’Higgins) y 1828 (cuando acordó y promulgó la Constitución Política de ese año). Es decir: precisamente durante el período que los historiadores ‘portalianos’ (con Diego Barros Arana a la cabeza) denominaron, con un apenas reprimido asco aristocratizante: “¡la anarquía!”. Ya que, durante esos años, el destino del país no estuvo liderado por el apeluconado patriciado santiaguino, sino, con entereza soberana, por los pelagianos pueblos de provincia (o sea: el “pipiolaje”). Es lo que se recordará a continuación.
Derribando al dictador
Bernardo O’Higgins (el lugarteniente) fue electo Director Supremo a regañadientes por el patriciado santiaguino después que José de San Martín (el General en Jefe) rechazara la oferta que le hicieron para ese mismo cargo. En todo caso, ambos eran miembros de una logia secreta que se proponía no sólo liberar Hispanoamérica del yugo español, sino establecer además un Estado único (con un nuevo rey) capaz de situarse en un plano de igualdad con las monarquías europeas. Era, sin duda, un plan mayúsculo, que exigía de sus miembros compromisos de vida o muerte, y ninguna deslealtad ni oposición. Por eso decidieron que el primer gobierno bélicamente liberado de Chile no podía ser una democracia republicana ideal – como Estados Unidos –, sino un régimen dictatorial de transición hacia un Estado de gran envergadura. Para ese plan, la Independencia y el Estado de Chile no eran fines en sí mismos, sino medios para alcanzar una meta superior. Meras maniobras tácticas. La gran estrategia político-militar, en cambio, concebida con mano de hierro, se proyectaba más allá, sin contemplaciones.
O’Higgins, pues, debía ser – y fue – un dictador. Como tal, no le estaba permitido dar paso al desarrollo de una república democrática, ni, por tanto, a la entronización de prácticas liberales ni líderes populares. Se opuso tenazmente, por eso, a la generación electoral de los cargos públicos. Y condenó drásticamente las elecciones libres que, por iniciativa propia, promovió Manuel Rodríguez en la región de Colchagua. Por eso desconfió del liderazgo democrático que ese abogado y profesor universitario comenzó a ejercer en todas partes, y por eso mismo, finalmente, después de intentar inútilmente su destierro, ‘admitió’ – por decir lo menos – su asesinato en Tiltil. El asesinato de Manuel Rodríguez (que, por vocación, inteligencia y estudios era más un líder democrático que un guerrillero rural) constituyó, por eso, el primer asesinato político practicado por una dictadura en Chile3.
El 22 de marzo de 1822, habiéndose tensionado la situación al máximo, el Senado (cuyos miembros habían sido designados por el propio O’Higgins) le recordó que, según la Constitución de 1818 (cortada a su medida), debía llamar a elección de autoridades locales. Pues ya no era tiempo de guerra, sino de paz. El Director Supremo se negó, diciendo que las elecciones generaban anarquía. El Senado insistió. Finalmente, sin aviso previo, O’Higgins convocó a la elección de una Convención Preparatoria de una futura Asamblea Constituyente. A ese efecto, envió “misivas reservadas” a las autoridades de todos los pueblos del país, con instrucciones precisas para que se eligieran sólo los nombres que él anotó en cada misiva, y ningún otro. Los “pueblos”, extrañados, discutieron el ‘instructivo’ en cabildo abierto y, llenos de comprensión, eligieron a los diputados que O’Higgins ‘necesitaba’. Ante esa maniobra, el Senado acordó auto-disolverse. Treinta y un (31) “pueblos” eligieron un representante cada uno. La Convención Preparatoria, pues, fue designada manu militari. Sin embargo, por disciplina militar o por lo que fuera, los diputados comenzaron a actuar como si se tratara de una ‘legítima’ Asamblea Constituyente, y redactaron una Constitución que prolongaba la dictadura de O’Higgins por seis años más. Los “pueblos”, que sabían de sobra el origen de la Convención Preparatoria, indignados, no aceptaron ni esa mutación ni el texto constitucional que así se aprobó. Consideraron que todo el proceso no era más que una burla de su soberanía y una trampa dictatorial. Por eso, los ciudadanos de la provincia de Concepción, en sus respectivos cabildos, acordaron crear la “Asamblea de Pueblos Libres de la Provincia de Concepción”, la cual, públicamente, desconoció la autoridad del Director Supremo y exigió su renuncia. Y en una misiva abierta, le comunicaron: “Desde ahora, excelentísimo señor, se sustrae esta provincia de la obediencia de ese gobierno, convencida de su nulidad i de los ilejítimos medios de que V.E. se vale para perpetuar su poder contra la voluntad de todos los pueblos del Estado”4.
Notificados de la “desobediencia civil” ejecutada por los ciudadanos de la provincia de Concepción, la “Asamblea de Pueblos Libres de la Provincia de Coquimbo” hizo lo mismo y conminó a O’Higgins a presentar su renuncia. De este modo, la rebelión ciudadana se extendió como reguero de pólvora por todo el país, poniendo al ‘pueblo’ de Santiago (dominado por el patriciado mercantil) ante el dilema de derribar la dictadura o defenderla. O’Higgins intentó resistir por las armas y formó las tropas en la plaza. Pero el patriciado de la capital – que había heredado con beneplácito los restos del centralismo hispánico – decidió forzar la abdicación, no por espíritu democrático, sino porque, si se iba el dictador, sería ese patriciado el que asumiría el gobierno de todos los pueblos del país.
En consecuencia, O’Higgins fue, técnicamente, derribado por una revolución ciudadana dirigida expresamente contra su dictadura. Su abdicación no fue, pues, un generoso gesto de nobleza democrática inspirado en el espiritu patriótico (como insiste en pintar ese hecho la historiografía tradicional), sino un derrocamiento en toda regla, forzado por la ciudadanía, sin disparar un tiro.
Tras su salida, la Junta de Gobierno designada por el patriciado santiaguino creyó llegado el momento de que debía asumir el gobierno de toda la República. Pero ni los “pueblos libres” de la provincia de Concepción, ni los de la provincia de Coquimbo aceptaron esa pretensión. Y como Santiago insistió porfiadamente en su predicamento, los pueblos del sur le encomendaron al General Ramón Freire, jefe del Ejército de La Frontera e Intendente de la Provincia (elegido libremente por los pueblos) que se trasladara con parte de sus tropas hasta el centro del país. Freire estacionó su ejército cerca de Santiago, donde se mantuvo por varias semanas, sin disparar un tiro. Y allí permaneció, hasta que la Junta santiaguina desistió de su intento de gobernar por sí misma el conjunto de la nación5.
Y fue ese el momento en que la ciudadanía de todos los pueblos del país inició un proceso democrático destinado a construir el primer Estado de la nación.
Ejerciendo el poder constituyente
Los historiadores tradicionales (Diego Barros Arana a la cabeza) han sido unánimes en afirmar una y otra vez (para que aprendan los niños) que en Chile, con excepción de la “aristocracia” de la capital, no había hacia 1823 ningún otro grupo social capaz de construir Estado y mantener el orden público. Porque la gran masa de la población – explican –, sobre todo la de provincias, era ignorante. Que, por lo mismo, se requería una autoridad fuerte, centralista, capaz de gobernar con mano de hierro. De modo que la democracia podía y debía esperar hasta que los pueblos de provincia alcanzaran el nivel de Santiago. Los que opinaban lo contrario eran, por tanto, ilusos, idealistas y, por ende, anarquistas. Y si – para complicar las cosas – aparecía por allí un militar con ideas democratoides (apareció), entonces no podía ser sino un hombre blando, manejable y lerdo (es como Barros Arana ‘interpretó’ al general Ramón Freire), al cual, por razones de realismo político, era preciso eliminar. Que fue lo que hizo, con enaltecedor pragmatismo, Diego Portales (socio mercantil del padre de Barros Arana)6.
Los hechos crudos muestran sin embargo que, hacia 1820, existían unos 50 “pueblos” a lo largo del territorio, muy distanciados uno de otro pues no había caminos ni sistemas de comunicación. Eran comunidades que vivían en relativo aislamiento, preocupadas de producir (para vivir y exportar) y de, a través del cabildo respectivo, auto-gobernarse. Para ellas, el Estado (el Rey) era una entelequia lejana, cuyos edictos – según se decía entonces – “se obedecen, pero no se cumplen”. Compartían, en el territorio que ocupaban, una pragmática “soberanía productiva”, de la que participaban el patriciado mercantil local (que podía tener tanto o más dinero que el de la capital, pues exportaba directamente cobre y plata en el norte y trigo y cueros en el sur), los artesanos urbanos, los pulperos, los curas, el campesinado suburbano (chacareros) y, en menor medida, el numeroso peonaje flotante. Constituían, por tanto, pese a sus diferencias sociales, una masa ciudadana con sentido comunalista, favorecido éste porque las villas de entonces tenían un área territorial de propiedad colectiva (el “ejido”). Los problemas locales los resolvían en cabildo abierto, al que asistían todos los habitantes del pueblo, sin excepción. Todo se decidía allí. Por eso, los “pueblos” tenían tradiciones productivistas, conciencia de autogo-bierno y prácticas democráticas en la toma de decisiones. Habían aprendido a auto-educarse, pues, como ciudadanos soberanos7.
El de Santiago era uno más de esos pueblos, pero con una diferencia importante: en él estaban asentados la Gobernación General, la Jefatura del Ejército, el Real Consulado, la Real Audiencia, el Obispado, la Casa de Moneda, la Superintendencia de Aduanas, la Contaduría Mayor, etc. No era el pueblo más rico productivamente, ni el más culto de todos, pero era el que contenía las funciones políticas centrales heredadas de la colonia y el control ‘nacional’ del comercio exterior y la circulación monetaria. Como muchos de esos cargos se vendían, los mercaderes de la capital los compraban, empapándose así de la lógica burocrático-centralista que esos cargos tenían. Por esto, a diferencia de todos los demás pueblos, el de Santiago no tenía una tradición de vida democrática y comunalista, sino una tradición centralista, jerárquica, de nítida prosapia imperial. La diferencia específica de la capital no tenía que ver, pues, ni con una supuesta mayor cultura o mayor riqueza (todos los pueblos las tenían en más o menos un mismo grado), sino con la forma centralista como la elite santiaguina había ‘aprendido’ el poder (imperial) del Estado.
De este modo, cuando, derribado O’Higgins y forzado el patriciado santiaguino a seguir las aguas de los pueblos libres del norte y del sur, la construcción democrática del Estado nacional quedó atrapada entre dos concepciones opuestas: la democrática- productivista de los pueblos de provincia, y la centrista-mercantil del patriciado de Santiago. Por tener una aplastante mayoría, la concepción provincial se impuso desde el principio sobre la capitalina, tanto más si el Ejército ‘patriota’ profesaba la misma concepción y si, en añadidura, el nuevo Director Supremo, General Ramón Freire, la apoyaba decididamente. En ese contexto, convocada y protegida por Freire, se eligieron democráticamente los diputados para la primera Asamblea Nacional Constituyente, que se reunió en Santiago en 1823. De inmediato quedó en claro el problema de fondo: los delegados de provincia eran mayoría, de modo que a la representación de Santiago, condenada a ser minoría, no le quedó más recurso que obstruir el proceso constituyente por cualquier medio a su alcance: molestando desde la barra, mofándose en todas partes de los delegados (“pipiolos”) de provincia, votando cuando había mayoría ocasional, controlando la redacción del texto constitucional, etc. El obstruccionismo resultó tan eficiente, que la Constitución redactada en 1823 (pluma de Juan Egaña), resultó contraria al parecer de la mayoría. Freire debió derogarla8.
De hecho, mientras el proceso constituyente se realizó en la capital, el patriciado de Santiago practicó un majadero ‘frondismo anarquista’ que hizo fracasar no sólo la Asamblea Constituyente de 1823, sino también la de 1825 y 1826 (Barros Arana motejó de “anarquistas” a la mayoría liberal-pipiola, culpándolos del fracaso de esos eventos). Habiéndose cansado de eso, en 1828, los diputados electos para la cuarta Asamblea Constituyente decidieron reunirse en Valparaíso, lejos del patriciado santiaguino, donde, en un mes y medio, redactaron la Constitución de ese año, la única consensuada libremente por la ciudadanía chilena hasta el día de hoy. Los historiadores tradicionales la llamaron “liberal” y la atribuyeron al español José Joaquín de Mora. Barros Arana la denigró sugiriendo que hubo fraude electoral (los liberales habían ganado lejos incluso en Santiago, en la misma fortaleza patricial). Lo cierto es que la Constitución de 1828 expresó lo que era la voluntad ciudadana de entonces, y estableció un Estado en el que se equilibraban magistralmente la democracia regional (a través de un Senado electo por las Asambleas Provinciales) y la nacional (a través de una Cámara de Diputados y un Presidente electos por voto directo), dando forma a lo que se llamó un “gobierno popular representativo” destinado a poner atajo al “capitalismo y el despotismo”. En este sistema político tenían derecho a voto todos los que tuvieran la edad necesaria y una profesión u oficio (excepto los sirvientes domésticos), aunque no supieran leer ni tuvieran un capital dado9.
Era el triunfo histórico de “los pueblos”; es decir: de la ciudadanía articulada en comunidades locales donde prevalecía la igualdad soberana (comunal) por encima de las diferencias económico-sociales. Era la derrota del patriciado centralista de Santiago. Pero fue una victoria efímera…
El hachazo sanguinario
Era evidente: la única salida que le quedaba al patriciado de Santiago era organizar un ejército mercenario (el Ejército de la Patria era liberal y lo comandaba Ramón Freire) y derrotar al movimiento de “los pueblos” por medio de las armas (y la traición). Así lo comprendió Diego Portales (desprestigiado a la sazón por el espíritu anti-democrático y los abusos que cometió mientras controló el monopolio del tabaco), quien se apresuró a reunir $ 120.000 pesos entre sus mercaderes amigos a efecto de que el oscuro general Joaquín Prieto organizara un ejército adicto, ayudado por su primo Manuel Bulnes. El ejército así reclutado avanzó sobre la capital, pero fue derrotado en forma inapelable en la batalla de Ochagavía por las tropas del general La Lastra. Vencido, Prieto invitó a los oficiales del ejército constitucional a parlamentar en las casas de Ochagavía. Allí mismo les tendió una trampa y los tomó como rehenes para negociar un armisticio. Se acordó disolver ambos ejércitos, en pro de la paz. Lastra así lo hizo. Pero Prieto se las arregló para no disolver lo que quedaba del suyo y se apoderó de la capital, la que fue asaltada por la siniestra Partida del Alba (compuesta de bandidos reclutados por Prieto), incluyendo la casa del coronel liberal Vic Tupper, cuya esposa, Isidora Zegers, logró apenas escapar y librarse de una violación. Tupper, indignado, retó a duelo a Prieto, pero éste no aceptó, dando diversos pretextos. En ese trance, Ramón Freire tuvo que reorganizar como pudo el ejército constitucional y acampar en las cercanías de Talca. Allí se produjo la batalla de Lircay, donde, engañado por falsas informaciones, Freire fue derrotado. El coronel Vic Tupper, junto a otros oficiales, cayó prisionero. Consultado respecto a qué se haría con esos prisioneros, el general Prieto respondió: “¡háchenlos!”. Y el coronel Tupper murió despedazado a hachazos10.
Las felonías del general Prieto lo convirtieron en el militar más desprestigiado del Ejército de la Patria, por mucho tiempo. Pero su victoria en Lircay abrió camino para la dictadura política de Diego Portales y para lo que sería el más que centenario autoritarismo centralista santiaguino. Y vendrían luego las leyes secretas, los fusilamientos, las relegaciones, el destierro, el cercenamiento del Ejército Patriota y la persecución de los liberales, los pipiolos y los rotos.
Fue la primera vez que la ciudadanía chilena intentó ejercer su soberanía y su poder constituyente, y fue la primera vez que, por eso mismo, fue traicionada, reprimida y ensangrentada. Y la primera vez que se construyeron mitos oficiales para disimular y ocultar el crimen cometido contra ella.
La Reina, diciembre 8 de 2009.
NOTAS
1 Publicado en La Nación Domingo, semana 13 al 19 de diciembre de 2009, pp. 22-23.
2 Al respecto, G.Salazar: “Construcción de Estado en Chile: la historia reversa de la legitimidad”, en Proposiciones N° 24 (Santiago, 1994. Ediciones SUR), pp. 92-110. También de R.Cristi & P.Ruiz-Tagle: La República de Chile: teoría y práctica del constitucionalismo republicano (Santiago, 2006. Ediciones LOM), passim.
3 G.Salazar: Construcción de Estado en Chile (1800-1837). Democracia de los pueblos. Militarismo ciudadano. Golpismo oligárquico (Santiago, 2005. Editorial Sudamericana), pp. 51-172.
4 Publicado por B.Vicuña M.(Ed.): Historia jeneral de la República de Chile desde su independencia hasta nuestros días (Santiago, 1868. Imp. Nacional), vol. IV, Documento N° 2, pp. 308-9.
5 G.Salazar: Construcción de Estado…, op.cit., pp. 181-189.
6 Una visión ligeramente reformada de este enfoque tradicional en Simon Collier: Chile: la construcción de una república, 1830-1865 (Santiago, 2005. Universidad Católica).
7 Su cultura ciudadana se expresó en su respuesta a la instalación de la primera Junta de Gobierno en Santiago, en 1810. Ver los informes de cada pueblo en la Colección de Historiadores i de Documentos relativo a la Independencia de Chile (Santiago, 1910. Imp.Cervantes), tomo XVIII, pp. 227-299.
8 El detalle del proceso constituyente del período 1823-1828 puede seguirse en las actas y documentos publicados en la Sesiones de los Cuerpos Legislativos, editada por Valentín Letelier.
9 El detalle de esto en ibídem, tomo XVI, Anexo N° 338, pp. 284-294.
10 G.Salazar: Construcción de Estado…, op.cit., capítulo VI.