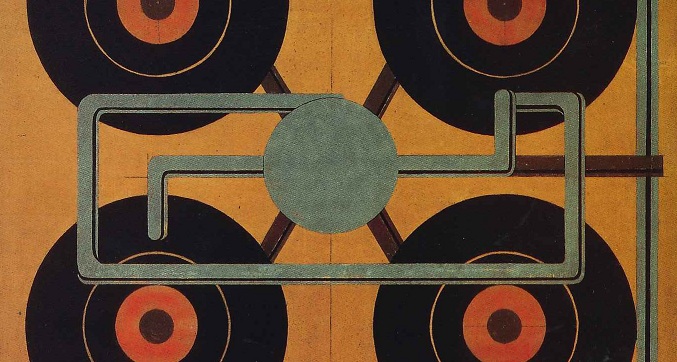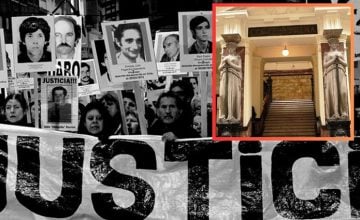Por Víctor Rodríguez-Sandoval
En 1972, cuando yo tenía 15 o 16 años y vivía en la Juan Antonio Ríos, la pobla, estaban de moda los “bluyines (o “blullines”) americanos”. Pero en Chile no había. Se traían de contrabando desde Argentina, de Mendoza o partes así, y eran medio caros y escasos, al menos para mí.
También eran un símbolo de status -al menos para los adolescentes de la pobla, y de todo Chile, supongo. Las cosas eran distintas entonces.
En la Villa España, que era como el barrio alto de la pobla (en realidad no formaba parte de la señalada “pobla”, que tampoco era una “pobla” en el sentido actual, sino una zona en que vivía gente de clase media baja y no tan re baja), en fin, en esta Villa España, según me contó mi amigo Juan Retamal, uno de esos adolescentes tenía un “bluyín americano” verde. Yo no tenía bluyines americanos, ni azules ni menos verdes, y cuando me lo dijo se me prendió el foquito y en una tienda de géneros a la que iba en la Alameda compré una lona de esas para toldos de verdulería. En realidad ya se me había prendido, porque había comprado varias veces géneros re duros para mandarme a hacer pantalones que parecieran blullines.
Me los hacía una modista de Germán Domínguez (esa era una calle cerca de mi casa, donde quedaba el Tiara, que estaba en la esquina con Salomón Sack. Pero después hablo del Tiara). Bueno, me hizo estos bluyines de toldo de negocio ‘e barrio, y yo creía que tiraba pinta, pero parece que todos se reían de mí.
Me los había hecho bien ajustados, y “acampanados”, como se usaban entonces. Un repelente de los que se juntaban en la plaza de Mulchén, adonde yo iba los veranos, me dijo al verme con ellos, “’Tán re bonitos. ¿Y hay pa’ hombre?”.
Poco antes del golpe apareció en Chile la “piel de durazno”. Vendían pantalones y tela de esta “piel de durazno”. En 1974 la radio Beethoven ponía un aviso de una tienda en que vendían. Se llamaba “Stuven” y quedaba por Bustamante. El nombre me sonaba muy elegante, así que fui para allá y compré. Algunas variantes eran bonitas, pero en realidad esta piel de durazno era una imitación bien rasca de la tela de los blullines americanos. La miraras por donde la miraras. Y un par de veces yo me mandé a hacer pantalones de esos, pero al ratito me desencantaban. Se ponían casi tan feos como esos “pecosbiles” negrogrisáceos de algodón blanducho que usaban en Renaico los obreros y tal vez los jóvenes el año ñauca.
O como los monos beige desteñido que usaban de uniforme los alumnos de primaria en los años 60. En los edificios cuadrados esos de Salomón Sack, que también eran de la pobla, unas ñoras tenían cajas de cartón con Wrangler, Levi’s, Lee y otras marcas.
¿Por qué me costaba tanto comprarme de una vez un “jean” o bluyín decente? No me acuerdo, pero nunca podía. Mi papá no me daba plata para ello, porque nos compraba toda la ropa, igual para mí y para mi hermano, en Falabella.
A lo mejor porque me tomaba lo poco que ganaba haciendo clases de inglés o traducciones (mi papá me pagaba 50 pesos por traducirle del francés unos libros de electrónica que usaba para dar clases), aunque en esos tiempos éramos amigos de Pedrito (hijo de Don Pedro, el dueño de la botillería “Don Emilio”), que todas las noches le robaba al viejo una de coñac Tres Palos o de “crema de menta” Mitjans para que saliéramos a tomarla por la calle.
Pedrito tenía unos blullines americanos, unos Wrangler, aunque con una falla, porque una de las costuras cruzaba la pierna en diagonal de un lado al otro. Pero se desteñían bonito.
Este Pedrito era buen amigo, pero nos miraba en menos un poco. Se creía del barrio alto: no el de la Villa España sino el de verdad, el de Plaza Italia pa’rriba. Decía que era de Patria y Libertad. Francamente, al pobre no le crujía mucho, y al parecer tenía una pequeña rayadura. Tenía un bulldog llamado “Lennon”, al que maltrataba para que fuera agresivo.
Como tres días después del golpe, este “Lennon” me saltó a la cara y al protegerme yo con el brazo me mordió muy duro y casi me corta el tendón. Se veía una materia blanca en la herida, aunque no sangraba mucho. Me llevaron a la posta del Jota Aguirre, donde un medicucho o practicante al servicio de los milicos me cosió de cualquier manera. Me hizo un nudo feo y listo. No quiso ponerme la vacuna contra la rabia, y le pregunté si no era peligroso y qué podía pasar: “Te moríh, no más, puh, güeón”, me dijo.
El papá de Pedrito, gran amigo del mío, era un sinvergüenza re simpático. Era de Renaico, donde se habían conocido, y por un casual apareció en la pobla después de algunas peripecias con su botillería “Don Emilio”. Allí tenía puestos dos carteles: “DE TUS PESARES SOLO EL VINO TE LIBRARÁ”, y “SI EL VINO NO TE DEJA TRABAJAR, DEJA EL TRABAJO” (poco después me enteré de que la primera era una cita incorrecta de Omar Jayam).
Además tenía un esbirro, Pancho, también de Renaico, con el que iba los sábados a abastecerse de copete en las distribuidoras del barrio Estación Central. Se ponía en la cola con una caja de pisco mientras Pancho llenaba la camioneta roja en que andaban. Cuando terminaba, Don Pedro pagaba la caja de pisco y se iban tan campantes.
Su botillería era la más barata de Santiago. También vendía vinagre. Una vez una ñora alegó porque cachó a Pancho en la trastienda echándole agua a las chuicas en que lo tenían, y Don Pedro le dijo, “Mire, señora: yo no le puedo vender vinagre con más de 6 grados de acidez”.
A esa camioneta un día se le cortaron los frenos cuando yo iba en ella con el Pancho.
Un día la Ana María, polola del Loco Richo, le regaló a la Charo, polola de mi hermano, un Wrangler bien desteñido. Con mis hermanos y la Charo, que se llamaba Clara, nos turnábamos para usarlo. Cuando pasábamos frente al Tiara, una tienda de abarrotes que todavía existe, nos daba vergüenza que nos vieran los hermanos del Tiara.
Ese tal Loco Richo era uno de los líderes o estrellas de esa cofradía, que se juntaba todas las noches y parte de las tardes frente a ese negocio, y todos sus miembros sabían de dónde había salido el Wrangler y observaban que lo compartíamos. Pero no siempre pasábamos por el Tiara, que también se llamaba La Paloma.
Yo quería parecerme a esos del Tiara, sobre todo porque también nos miraban en menos. Tenían blullines americanos: el Loco Richo, Pepe Rucio, el Chico Chalo, el Boris, el Nelson o “Pulpo”, el Nikki-Nikki, el Calula, todos. Se juntaban en las noches a fumar marihuana o a disfrutar de sus efectos. Tomaban Desbutal, Romilar y otra cosa con un nombre siniestro que no recuerdo. Parece que provocaba alucinaciones, y uno de estos hermanos había estado horas hablando con un amigo que no estaba presente.
Uno que no era estrictamente hermano, el William Buratovic, al que yo consideraba un virtuoso de la harmónica, aunque tenía una sola (de esas chiquitas Hohner de blues) y siempre tocaba lo mismo, se tomaba de a varios frascos y quedaba tirado en la calle, como El Vampiro, otro de los hermanos. Menos mal que era de noche, porque así no los veían los pacos y no los agarraban. Como los amigos los arrastraban hasta lo oscuro…
Cuando se juntaban en el Tiara, los hermanos estaban atentos a la “piola”, el station-wagon Ford de los tiras. Les gustaba el rock, pero no sé qué más les interesaba, porque rara vez hablaba con ellos. A veces se reían de nosotros desde el Tiara cuando nos veían pasar con nuestras parkas iguales. El Boris, que era muy joven, un día se murió de una sobredosis. El Pulpo, su hermano mayor, al poco tiempo se metió a los tiras, y después seguramente pasaba en la “piola” por el Tiara. Yo creo que los ratis le siguieron diciendo “el Pulpo”.
El Loco Richo tocaba la batería. Tenía una Ludwig igual que la de John Bonham, y era del grupo “Confusión”. Tocaban en locales del barrio, y en una de esas tocatas fue que le vino la sobredosis al Vampiro. Este Richo también tenía una hermana, y una noche mató a tiros a su marido porque la golpeaba. No le pasó nada, porque su padre era juez, según me dijeron.
Yo tenía un bongó rojo que me había regalado mi amigo Juan Carlos Torres Peters, que no era de ahí sino de la Gran Avenida. Tocaba el solo que sale en “Todos Juntos” (no sé si lo hacía Gabriel Parra), pero luego me aburrí porque lo que a mí me gustaba era la batería. El Richo jamás me iba a prestar la suya. Usé unas tiras de plástico para hacer una bordona que le puse encima al parche para que sonara como una caja, un tambor de batería. También me había hecho unas baquetas bien toscas limando unos palos de escoba. Me quedaban medio “tachas” pero servían (después me compré unas de verdad). Y en tres días le copié a Bill Bruford igualito el redoble que hace al comienzo de “Asbury Park”.
Estaba orgulloso de mí mismo, y después eso era lo único que tocaba; en fin, no lo único, pero variantes, y sonaba bien decente, por lo que me decían. Nosotros no teníamos cofradía, pero mi hermano y yo formamos una sectita piñufla con el Raúl, el Carlos Páez y el Manolo, o Jimmy.
Un día el Carlos Páez apareció con unos Levi’s. Pero no los prestaba. Yo me había comprado unos de “cotelé” color calipso, bien chillones, que le prestaba a la Clara Leal, y luego unos de “cotelón” café claro a los que yo mismo puse “cortinas” (un triángulo de tela que se cosía abajo para “acampanarlos”). Cuando veíamos las fotos de Grand Funk en sus discos, pensábamos que esos músicos vivían en el paraíso.
El 25 de abril de 1975 nos fuimos a Buenos Aires. Tomamos un C.A.T.A (un autobús) tempranito, como a las 7 de la mañana, mi papá, mi hermano chico y yo. Habíamos vivido unos meses, hasta ese día, en la casa de la escuela, en Gamero, con mis padres y mis otros dos hermanos, el 1 y la 3; los otros dos éramos el 2 y el 4. Antes, y desde 1970, vivíamos en Longitudinal 3.
Lo que me interesaba mucho de Buenos Aires era, almita de Dios, los blullines. Pero más que nada, los discos. Había de King Crimson, de Emerson, de Jimi, de John McLaughlin… El Efraín Telias me había hecho escuchar “Extrapolation” en unos parlantes monstruosos que tenía.
De Frank Zappa seguro, aunque en Zappa no pensaba mucho, porque todavía no era mi ídolo. Más tarde fue mi ídolo (aunque se fueron juntando varios). Cuando vivía en Santiago yo todavía no cachaba que se podían escuchar y copiar discos gratis en bibliotecas como la del Goethe, el Norteamericano, etc, aunque unas cuantas veces había ido a las audiciones públicas de discos de jazz que hacía el Pepe Hosiasson en ese Norteamericano, el Instituto Chileno-Norteamericano de Cultura.
Años después, uno de mis grandes hallazgos fue la discoteca del Conservatorio de la Chile, en Compañía con Teatinos, creo. Ahí me grabaron el Kammermusik de Hindemith y el Laszlo Lajhta que me habían prestado en longplay en el Bibliobús. Pero de eso hablo después.
En fin, antes de que me olvide, en el señalado Bibliobús también me prestaron, en 1977, un disco de música concreta re bueno. Un día se lo subpresté al Ascanio Cavallo, y el muy jetón me lo devolvió quebrado. “Como era música concreta, se partió, puh”, me dijo con esa sonrisa manipuladora que tenía. Yo creo que ni siquiera le gustó.
En ese conservatorio vi una Sonor transparente que me pareció maravillosa. También estaba el vibráfono Musser de Guillermo Rifo, creo. No estoy seguro de si estaba ahí, pero alguna vez lo vi. Este Rifo no tocaba muy bien, pese a que el disco “In Musica” de su grupo Hindemith76 es re bueno.
Con la Clara, el Mario y yo teníamos tres discos, El Lado Oscuro de la Luna, Let It Be y el Santana Abraxas, creo. Les dábamos como tarro, aunque nos tenían medio aburridos. El Mario buscaba la cápsula del tocadiscos de mi papá, (que la dejaba escondida) y ahí los oíamos. Todavía me gusta Let It Be, y ahora entiendo las letras.
Poco después de llegar a Buenos aires observé que muchos chilenos tenían delirios como los míos, o más tontos, con esa ciudad. El Carlos Rodríguez, un guatón que era hijo de la Carmen, la nueva pareja de mi papá, lo primero que hizo cuando llegó fue ir a la pizzería de la esquina, en la avenida Pavón, y pedirse una pizza con un vaso de whisky.
Buenos Aires era pero mucho más bonito que Santiago. Otra cosa. La 9 de Julio, el Obelisco, Constitución, se veían realmente muy distintos. A lo mejor era porque yo siempre andaba por la pobla, no más, y veía poco la zona más elegante, pero comparado con el centro de Santiago, lleno de micros, con sus edificios grises y los pacos deprimentes con ese uniforme verde feo que tienen, esto era mucho más decente.
Lo mismo me pasó en París cuando, años después, vi por primera vez los puentes del Sena frente a Nôtre Dame. Después ya me daba igual. En París, en Nueva York y en otras partes, al poco tiempo ya no me impresionaban la Torre Eiffel ni el Empire State ni el palacio tal o cual. Me gustaban mucho, sí, la librería Shakespeare y los clubes de jazz. Y no quería irme de Nueva York, ni de París, ni tampoco de Buenos Aires con su 9 de Julio y sus discos de King Crimson.
En Buenos Aires vivíamos, con mi papá y su señora, en Remedios de Escalada, al lado de Lanús. Allí conocí a Angela, que estaba casada con un hijo de esta señora, aunque estaba separada o por separarse y supuestamente el tipo ya no vivía con ella. Con esta Angela tuve un lío horrible. Como estaba separada, o por separarse (que en esto no hay claridad entre los cronistas), un día se enrolló conmigo, pero al parecer su marido no se consideraba tan separado, o se arrepintió de estarlo apenas lo supo, y armó un escándalo bastante ridículo si no hubiera sido porque me jodió un poco la vida.
Llegó una noche medio borracho y, asegurándose de que estuvieran presentes su madre y mi papá, anunció que se iba a suicidar y me deseó que fuera feliz con Angela. Tal vez contribuyó algo al lío que cuando nos acostamos por primera y última vez yo quedara perdidamente enamorado. Ello duró como medio minuto, y esta Angela se convirtió en la mujer de mi vida. Era maravillosa. Me encantaban su pelo rubio teñido, su acento argentino, aunque era chilena, su mandoneo maternal y que me informara de que debía convertirme en “un cuadro”. Yo no tenía particularmente muchas ganas de convertirme en “un cuadro”.
Al parecer su marido o ex marido no se suicidó finalmente, porque Angela me dejó esa misma noche y el tipo volvió a la casa al otro día. Duró como una semana con ella y se fue con una chica de 15. Como yo seguía enamorado, se me ocurrió que también tenía que suicidarme. Por lo menos lo que hice fue tomarme de un saque media botella de coñac que la Angela no había alcanzado a tomarse y había dejado en mi casa, que estaba a una cuadra de la suya. En fin, no mi casa, porque a los dos días me echaron. Por destructor de hogares. Y la Angela no volvió conmigo. Supongo que como yo ya no vivía ahí ahora le quedaba muy lejos para ir a buscarme.
Poco después tuve una “novia” argentina, de las de verdad. Era muy linda, pero me duró tres días. Dijo que yo era demasiado infantil.
Esta Angela me hizo saber que en Corrientes al 4000, cerca de La Chacarita, había un depósito gigantesco de blullines Lee. Allá les dicen “vaqueros”, no “blullines”. En esa bodega vendían de estos “vaqueros” muy baratos. Me explicaron que era porque tenían una falla, pero no creo. A los que compré, por lo menos, no les vi ninguna falla. Lo único fue que elegí el modelo más feo. Muy ajustados, y con unas costuras ridículas de fantasía en la parte trasera. Pero yo los encontraba bonitos.
Parece que, con todas las cosas interesantes que había en Buenos Aires, y porque de repente estaban a la mano, los “blullines americanos” (ahora eran “blullines argentinos”) habían dejado de ser una preocupación tan descomunal.
Pero faltaba una cualidad fundamental.
Amor perdido y hallado
y otra vez la vida trunca.
¡Lo que siempre se ha buscado
no debiera hallarse nunca!
Tenían que ser oscuros, muy oscuros. No sé de dónde saqué eso, pero al poco tiempo se me ocurrió que los que había no eran lo que buscaba. Ahora resultaba que todos los que había visto usar a la gente o en Busco Mi Destino eran muy oscuros, prácticamente negros, y por eso se desteñían tan bonito. Así tenían que ser, y si no no.
En Buenos Aires había muchas marcas, y no solo de blullines o “vaqueros” americanos. También había argentinas: FarWest, Robert Lewis, Wado’s, Kansas (no sé si eran estrictamente argentinas, porque todas tenían nombre en inglés o seudoinglés, pero ahí las vi por primera vez).
Para terminar con el asunto, todo el tiempo que pasé en Buenos Aires anduve buscando unos que fueran así. Nunca eran. Veía unos “vaqueros” negros y los compraba al tiro. Me acuerdo de unos “MacSherry” que me compré. Yo los veía azul oscuro -aunque quería que fueran, y tal vez eran negros (para que se destiñeran azules…) -, y resultaba que al otro día se ponían grises y eran de mala clase.
Esa pequeña obsesión me ha durado hasta hoy. El otro día me compré en una tienda de Viena unos “blullines” japoneses, que parecen de madera. Porque además de negros tienen que ser muy duros. Se destiñen muy bonito, es decir se desteñirán, porque no quiero lavarlos hasta dentro de un año para que no dejen de ser oscuros. Porque son re oscuros. Pero no negros.
Cuando volví a Chile el problema dejó de existir sin que yo me diera cuenta. En las tiendas de “ropa americana” que aparecieron durante mi ausencia estaba lleno de Levi’s de segunda mano. Y también de chaquetas de “cotelé” azul oscuro y camisas blancas de algodón bien duro.
Desde el invierno de 1978 me pongo casi siempre blullines “americanos” (fabricados en Pakistán), o japoneses, chaquetas de “cotelé” azul oscuro y camisas blancas de algodón duro, que es lo que quería ponerme desde que nací, supongo. Aunque ahora no siempre compro en la ropa usada.

Sigue leyendo Relatos Ciudadanos: