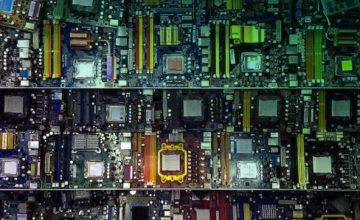Por Carlo Formenti
Leyendo el libro del australiano Carl Rhodes, experto en teorías de la organización y profesor de la Universidad de Sídney, Woke Capitalism, es difícil no darse cuenta de una paradoja: escrito con la intención de denunciar los verdaderos objetivos políticos que se esconden detrás del giro «progresista» de algunas grandes empresas multinacionales, termina revelando -aunque sea involuntariamente- las razones por las que la izquierda «políticamente correcta», con la que Rhodes se identifica, tiene pocas posibilidades de contrarrestar los objetivos en cuestión.
Empecemos por el significado del término woke, ahora de uso común en el mundo anglosajón pero que pronto se extenderá en una Europa cada vez más «americanizada». Acuñada por los afroamericanos en el contexto de los movimientos por los derechos civiles de la década de 1960, y revivida durante las movilizaciones del movimiento Black Lives Matter, nacido para protestar contra los asesinatos a sangre fría de ciudadanos negros por parte de policías blancos (sistemáticamente impunes), también ha sido adoptada por los demás componentes de la nueva izquierda estadounidense con el significado de ser cuidadosos, sensible y bien informado sobre todo tipo de discriminación e injusticia racial o social (en particular, Rhodes enumera temas como el sexismo, el racismo, el ecologismo, los derechos LGBTQI+ y la desigualdad económica -esta última no es sorprendente que se deje para el final, pero volveré sobre esto más adelante-). Adoptando esta postura ética, sin embargo, no son solo los militantes que enarbolan las banderas de lo políticamente correcto, sino un número creciente de grandes marcas multinacionales, que no se limitan a patrocinar al mundo woke promoviendo sus objetivos y eslóganes a través de campañas de opinión y/o integrándolos sistemáticamente en el lenguaje de sus estrategias de marketing y publicidad. Pero lo apoyan activamente, tanto a través de donaciones sustanciales como promoviendo los ideales woke entre sus empleados (hasta el punto de despedir a quienes no lo cumplen). La pregunta que Rhodes trata de responder en su obra es si esta «conversión» no esconde segundas intenciones.
El autor parte del choque ideológico que supone el supuesto giro a la «izquierda» de directivos de gigantes como el Black Rock financiero, de multimillonarios como Bill Gates y Jeff Bezos, de empresas que son símbolos de la Nueva Economía como Amazon, Google, Apple, Facebook, etc., por no hablar de muchos exponentes del star system de Hollywood y grandes campeones deportivos. La confrontación se ha disparado entre los progresistas liberales y las derechas más reaccionarias y retrógradas, tanto en el ámbito político como en el periodístico y religioso. Los conservadores acusan a los sectores capitalistas que se han convertido a la retórica de lo políticamente correcto de haber seguido las consignas de movimientos feministas, LGBTQI+, ecologistas, pacifistas, antirracistas, etc., con el único fin de «maquillar de verde» su imagen, pero sobre todo los acusan de haber negado así su papel fundamental, que consiste en generar beneficios para los accionistas; finalmente, los acusan de hipocresía, es decir, de simular ideas y sentimientos que en realidad no sienten, contribuyendo así a la difusión de un moralismo de masas que daña los principios y valores tradicionales del pueblo estadounidense.
Curiosamente, esta última acusación de la derecha converge con las críticas más generalizadas de la izquierda. Típica, en este sentido, es la postura que adopta una exponente de la izquierda democrática como la senadora Elizabeth Warren, que invita a las empresas a despertarse no solo con palabras sino también con hechos. No se puede estar verdaderamente despierto, argumenta Warren junto con otros miembros de su partido político, si el compromiso de los directivos y las empresas se reduce a charlas y donaciones que, por muy llamativas que sean, son poco más que migajas en comparación con los monstruosos beneficios obtenidos por los sujetos en cuestión. En particular, ciertos eslóganes sobre la justicia social chocan con los monstruosos niveles de desigualdad que estas empresas han contribuido personalmente a alimentar en las últimas décadas, ni se asocian a acciones concretas para reducirlos. En pocas palabras: el hipócrita «buenismo» de las corporaciones no produce cambios reales dentro de los programas del capitalismo.
Si bien Rhodes está de acuerdo con esta observación, no la ve como el quid de las cuestiones planteadas por el surgimiento de este «capitalismo de izquierda» sin precedentes. En primer lugar, despeja el campo de las obediencias de quienes ven en el fenómeno el riesgo de un colapso de las ganancias y un grave daño a los intereses de los accionistas, a quienes los gerentes «plagiados» por la izquierda estarían dispuestos a sacrificar en el altar de la propaganda liberal progresista. Lo cierto es, argumenta, citando una serie de datos sobre el tema, que este cambio no solo no ha perjudicado los intereses corporativos, sino que ha contribuido a un aumento significativo de los beneficios. En resumen: abrazar la ideología woke parece un gran negocio. Pero los objetivos reales del cambio, argumenta, son otros y decididamente preocupantes, en la medida en que, sostiene, ponen en riesgo la supervivencia misma del sistema democrático. ¿No podría el hecho de que las corporaciones se vuelvan woke, escribe, un medio para extender el poder y la hegemonía del capitalismo? ¿No se trata de «capitalizar» la moralidad pública, de modo que el debate cívico y la disidencia democrática sean reemplazados por campañas de marketing y relaciones públicas?
Para responder a esto, Rhodes aborda la pregunta desde un punto de vista histórico. En primer lugar, recordemos que el fenómeno actual tiene analogías obvias con el de la filantropía de los barones ladrones, los monopolistas rapaces que dominaron la economía norteamericana en las últimas décadas del siglo XIX y principios del XX. Tras la Gran Crisis de 1929 y la guerra, figuras como Andrew Carnegie y John D. Rockefeller, por nombrar a los más conocidos, se encontraron en la década de 1950 ante el reto de la alternativa socialista encarnada por la Unión Soviética y reaccionaron invirtiendo una parte sustancial de sus inmensas ganancias (Carnegie ordenó que, a su muerte, el 90% de la riqueza que había acumulado se utilizara en iniciativas benéficas de diversa índole). Sus esfuerzos filantrópicos formaban parte de una estrategia para contrarrestar las posibles tentaciones socialistas por parte de los trabajadores estadounidenses. Tampoco se trataba simplemente de contentar a la gente con el viejo truco de darle pan y circo: el objetivo era tomar el control de las políticas públicas para sustituir progresivamente el sistema democrático por una plutocracia benévola. Pues bien, escribe Rhodes, el capitalismo woke de hoy propone la misma lógica, con la única diferencia de que, hoy en día, ya no son (o al menos no sólo) los magnates individuales los que se comprometen socialmente, sino las propias empresas. ¿Cómo se explica este atractivo histórico?
El hecho es que, durante los «treinta años dorados» del período posterior a la Segunda Guerra Mundial, un poder político inspirado en los principios redistributivos keynesianos había favorecido un compromiso entre el capital y el trabajo que garantizaba altos niveles de empleo, salarios decentes y servicios públicos accesibles y eficientes en el contexto de un amplio sistema de bienestar, ayudando a neutralizar los planes para el establecimiento de un régimen plutocrático. La contrarrevolución neoliberal iniciada en la década de 1980 por los gobiernos de Thatcher y Reagan, y posteriormente extendida por todo el mundo occidental, desmanteló sistemáticamente este sistema. La liberalización desenfrenada, las deslocalizaciones y la globalización financiera han invertido el curso de la historia, generando niveles de desigualdad aún más extremos que los de la época de los barones ladrones, legitimados por narrativas sobre las oportunidades de movilidad social que el libre mercado ofrecería a todos los sujetos con espíritu emprendedor, y por el mito del «goteo» (es decir, la tesis de que una parte de las superganancias acumuladas por las megaempresas se «filtrarían» hasta el punto de en la base de la pirámide social, asegurando el bienestar para todos).
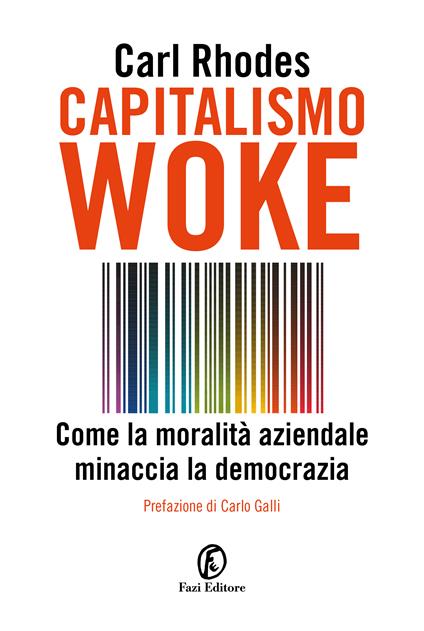
Estas narrativas neoliberales se hundieron en las rocas de las crisis de 2000-2001 y 2007-2008, desatando la ira de los trabajadores, los consumidores y los votantes y allanando el camino para los movimientos populistas (nótese que Rhodes parece asociar automáticamente las fuerzas políticas de derecha con el fenómeno populista, pero volveré sobre esto más adelante). Es para hacer frente a la ira popular que nació el capitalismo woke («una póliza de seguro contra los trabajadores, los consumidores y los votantes exasperados», escribe Rhodes). Al apropiarse de los temas y consignas de la izquierda, las grandes empresas intentan construir credenciales éticas para desviar la atención de sus propios robos de bienes públicos, a los que no tienen intención de renunciar (no es casualidad que, entre las causas que defienden, casi nunca se mencione la lucha contra la desigualdad de ingresos y la evasión fiscal). El populismo corporativo es la otra cara del populismo de derecha: si este último defiende las razones del capitalismo salvaje, el «progresismo» del primero es aún más insidioso, ya que reclama su capacidad para resolver problemas que los gobiernos ya no pueden ni resolverán. La idea es que cuanto más capaces sean las empresas de gestionar sus «responsabilidades sociales», menos necesidad habrá de injerencia política en el ámbito económico. Las grandes empresas, argumenta Rhodes, constituyen una nueva élite cuyo poder sobre la sociedad aspira a reemplazar al del gobierno democrático. Si este objetivo se cumpliera, el sueño de los barones ladrones se haría realidad: el poder político ya no sería la apuesta del choque público entre opiniones contradictorias, sino del debate entre las voces de quienes detentan el poder económico; el equilibrio de poder se desplazaría irreversiblemente de la esfera de la democracia a la esfera de la economía. En este punto trataré de explicar por qué creo que los argumentos de Rhodes y la cultura política de la izquierda políticamente correcta de la que este autor es expresión no tienen ninguna posibilidad de contrarrestar los fenómenos que su libro analiza y denuncia.
Permítanme comenzar con una observación: el régimen plutocrático que Rhodes presenta como un riesgo a evitar es un hecho desde hace mucho tiempo. Baste decir que la mitad de los senadores y congresistas que se sientan en las dos cámaras del Congreso norteamericano pertenecen a la minoría de los súper ricos. Esto no solo se debe a los costos prohibitivos de las campañas electorales que hacen que solo unos pocos privilegiados puedan «comprar» un escaño (tanto con sus propios recursos personales como con los que les ofrecen los lobbies financieros que los patrocinan, lo que condicionará su voto después de ser elegidos), sino que también y sobre todo es el resultado de un proceso progresivo de integración entre las élites económicas, políticas, académicas y mediáticas, bien simbolizado por el mecanismo de las «puertas giratorias» que hace que las mismas personas asuman sucesivamente los más altos cargos directivos en empresas privadas, instituciones públicas, partidos y el mundo cultural (universidades, periódicos, televisión, etc.). Este sistema «amañado» (como lo ha definido el exponente del ala socialista del Partido Demócrata, Bernie Sanders) ya no tiene nada que ver con las reglas de la democracia, sino que es la expresión de un régimen que autores como Colin Crouch han definido como posdemocrático (ver Colin Crouch, Postdemocracy, Laterza, Rome-Bari 2013).
Si esto es así, es evidente que no parece posible un retorno a la política socialdemócrata en ausencia de convulsiones económicas, políticas y culturales radicales, es decir, sin una verdadera revolución. Los fracasos de los proyectos neosocialistas de Sanders en Estados Unidos y Jeremy Corbyn en Inglaterra demuestran que estas nuevas izquierdas no están a la altura, no solo porque están condicionadas por los aparatos de las izquierdas tradicionales ahora convertidas al credo neoliberal (con el que los dirigentes que acabamos de mencionar no tuvieron el coraje de cortar lazos), pero también porque su intento de unir movimientos feministas, antirracistas, LGBTQI+, ecologistas, etc., con movimientos obreros ha fracasado y, para entender las razones por las que fracasó, es necesario preguntarse por qué las clases trabajadoras prefieren votar a populistas de derecha en gran mayoría (todas las investigaciones sobre flujos electorales confirman que en todo Occidente son los miembros de las clases medias y altas que viven en centros gentrificados de las metrópolis los que votan a la izquierda, mientras que las masas que viven en los suburbios votan en masa por la derecha).
Uno de los pocos intentos serios de responder a la pregunta es el de la pareja de sociólogos franceses Boltanski-Chiapello (véase L. Boltanski, E. Chiapello, El nuevo espíritu del capitalismo, Mimesis, Milán-Udine 2014) quienes, analizando la escisión entre «crítica artística» y «crítica social» que se produjo a finales de los años setenta (la primera se centró en las reivindicaciones de derechos de minorías específicas, de hecho compatibles con el sistema capitalista y cada vez menos atentas a los de las clases trabajadoras), han descrito bien el nuevo espíritu del capitalismo (que no es otro que el capitalismo woke del que habla Rhodes). El mérito de estos autores es haber captado las raíces de clase del fenómeno: a medida que las clases medias reflexivas que habían sido protagonistas de las luchas antiautoritarias de finales de los sesenta y principios de los setenta pasaron a formar parte de una renovada casta dominante (en las empresas, en los medios de comunicación y en las instituciones), dieron forma a una nueva cultura gerencial «progresista», pero sustancialmente compatible con las reglas del sistema. En otras palabras: no es que el capitalismo woke haya manipulado a la nueva izquierda o, por el contrario, según la narrativa conservadora, se haya dejado manipular por ella, sino que es la formación espontánea de un bloque sociocultural que encarna la ilimitada capacidad de adaptación del capitalismo a las condiciones históricas cambiantes en las que se encuentra operando gradualmente.
Rhodes es completamente incapaz de comprender esta realidad porque está anclado en una visión ingenua e irénica de una democracia que en realidad nunca existió, excepto como fachada política de un sistema socioeconómico basado en la explotación y la opresión capitalista de la fuerza de trabajo. Para él, el conflicto social no es una lucha de clases, sino una confrontación de opiniones. Así, leemos, entre otras cosas, que «la ética puede desafiar el sistema mismo sobre el que descansa el capitalismo»; que no se trata de condenar a las empresas en sí mismas porque «las empresas tienen el potencial de apoyar la democracia»; que «la política democrática se basa en la creencia de que las personas (¡es decir, los individuos, no los pueblos!) tienen derecho a gobernarse a sí mismos»; que «los consumidores tienen el poder de la demanda (??)»; que, citando a Greta Thunberg, «es la opinión pública la que gobierna el mundo libre» (??); y que no hay nada de malo en que los activistas LGBTQI+ hayan recurrido a las empresas para obtener apoyo, ya que se trata de «una acción democrática de los ciudadanos que han utilizado la influencia de las empresas».
Nuestro autor cree que es portador de una cultura anticapitalista, pero su anticapitalismo se reduce esencialmente a luchar contra la evasión fiscal de las empresas y las minorías de los superricos. Es decir, parece convencido de que, una vez recuperados estos recursos y puestos al servicio del bien público, será posible restaurar el paraíso socialdemócrata (si es que alguna vez existió realmente). El problema es que incluso este programa mínimo parece inviable en el contexto de un capitalismo como el estadounidense que hoy domina todo Occidente (y en particular sus ramificaciones anglófonas como Australia, de la que Rhodes es ciudadano) y que lucha con uñas y dientes contra todas las naciones emergentes que amenazan su hegemonía. Las nuevas izquierdas creen que basta con ganar las batallas por el reconocimiento de los derechos de las minorías que representan para socavar los cimientos del sistema, pero es precisamente un fenómeno como el capitalismo woke el que disipa tales ilusiones: es cierto que el capitalismo ha sabido explotar poco a poco los conflictos raciales, de género, étnicos y religiosos para dividir a los trabajadores y fortalecer su hegemonía, pero es igualmente cierto que también es capaz de sobrevivir reconociendo los derechos de los negros, las mujeres y varias minorías al cooptar a una parte de ellos en la élite.
¿Un ejemplo? Las estrellas del entretenimiento y el deporte que «luchan» por los objetivos de Rhodes disfrutan de salarios escandalosos porque reciben una parte de los excedentes capitalistas. Las reivindicaciones de igualdad de género, raza, etc., son todas alcanzables en el marco del sistema existente, siempre y cuando no pongan en tela de juicio la única reivindicación real incompatible, a saber, la distribución equitativa de la plusvalía producida por los trabajadores. En verdad, no es que Rhodes no se fije este objetivo, sino que lo coloca en la lista a la par de otros, es decir, lo pone al mismo nivel que las diversas demandas de la izquierda políticamente correcta. Mientras no se le otorgue el lugar de honor, es decir, mientras no se le reconozca como conditio sine qua non para el cumplimiento de todas las demás, los trabajadores seguirán dejándose seducir por la demagogia de los populistas de derecha, y manteniéndose alejados de la cháchara políticamente correcta, que perciben como un discurso objetivamente divisivo con respecto a los intereses generales de los más pequeños. De hecho, mientras se indigna por las acusaciones de autoritarismo que los conservadores dirigen a los ayatolás de lo políticamente correcto, Rhodes guarda silencio sobre las prácticas de ciertos movimientos (desde la caza de brujas desatada por el movimiento MeToo, hasta la cultura de la cancelación que pretende reescribir la historia «corrigiendo» las obras maestras del pasado acusadas de sexismo y racismo, pasando por una serie de manifestaciones paradójicas de intolerancia condenadas incluso por los exponentes más astutos del movimiento feministas como Nancy Fraser) son efectivamente autoritarias, intolerantes y despreciativas de las clases bajas (véase J. Friedman, Political Correctness. El conformismo cultural como régimen, Mimesis, Milano-Udine 2018).

Quisiera concluir con una última observación crítica. En la obra que estoy discutiendo aquí, he encontrado muy poca mención de la opresión y explotación del Occidente capitalista contra otras naciones. Hay que añadir que, evidentemente partiendo de la convicción de que Occidente tiene el monopolio de la única forma verdadera de democracia, Rhodes no condena la arrogancia criminal con la que nos atribuimos el derecho a «exportarla» -incluso por la violencia- al resto del mundo, como si esta afirmación fuera un aspecto marginal de la desigualdad. Véase el capítulo en el que ensalza la lucha «democrática» de los ciudadanos de Hong Kong contra el régimen «totalitario» de Pekín, sin mencionar 1) el hecho de que Hong Kong es una antigua colonia del imperialismo británico recientemente devuelta a la soberanía china; 2) que al explotar el régimen de transición de este enclave a la espera de su plena integración en la madre patria, está siendo utilizado como refugio para los autores de delitos (especialmente económicos) cometidos en China, así como como un paraíso fiscal para el capital sustraído al control de la República Popular China; 3) que sirve como base logística para aquellos servicios occidentales que alimentan, organizan y financian movimientos antichinos que persiguen los mismos objetivos de «cambio de régimen» que persiguen en todos los demás países que se oponen a la hegemonía angloamericana.
Por Carlo Formenti
Columna publicada originalmente el 27 de septiembre de 2023 en el blog del autor.
Leer más: