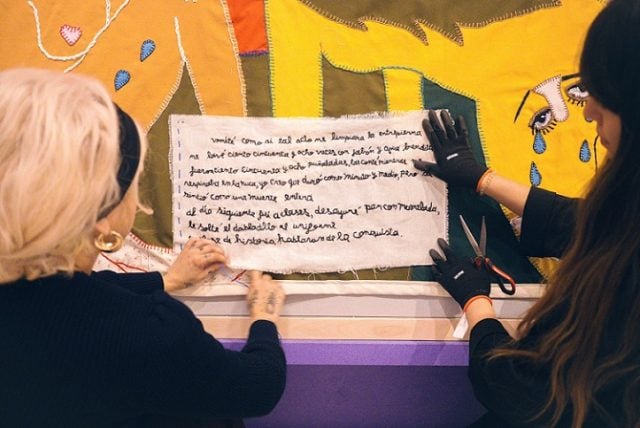A finales de los años 50, en Japón, se dio un evento cinematográfico sin precedentes que marcó el destino de la representación visual y el erotismo no sólo en su país, sino en el mundo. Perteneciente a esa ola estilística, Nagisa Oshima, dando respuesta a la posguerra y a las situaciones políticas de una nación todavía trastocada por el conflicto, utilizó dos temas que de antemano sabía romperían con la mente tradicional de su comunidad: la violencia y el sexo. Ambos tópicos de protesta en contra de las represiones y el ideario cultural que embargaban a la sociedad asiática de ese entonces.

“El imperio de los sentidos”, como se tradujo la obra maestra de este director, se convirtió entonces en un estandarte político del arte en una década de convencionalismos que poco a poco quedaría atrás. De hecho, la cinta fue prohibida en su propio país hasta el 2001, cuando fue posible exhibirla sin ninguna opresión o amenaza. “Ai no corrida”, título original de la producción, fue acusada de ser ultraviolenta, pornográfica y sólo apta para mentes retorcidas; faltaban años en Japón para poder reconocer fuera de las alcobas que una historia de amor puede desarrollarse en términos poco convencionales.

Para ser un poco más claros, quizá valga la pena comparar este filme con “El último tango en París” o “El portero de noche” para poder vislumbrar el impacto que tuvieron sus imágenes entre un público impresionable y bastante controlado. Oshima recurrió al sexo explícito en pantalla y a la sonorización escandalosamente erótica para plasmar en su creación el vinculo freudiano entre amor y muerte; su trabajo es un estudio plástico de dos seres humanos que, avanzando por el coito ordinario, se envuelven progresivamente en una exploración carnal y una condición fuera de toda moral establecida.
La exploración sexual de los protagonistas, Kichi y Sada, amo y prostituta, se convierte en este desarrollo de experimentaciones y descubrimientos en un espacio de angustia que se conforma por degeneraciones, sumisiones y peligros. La relación entre ambos personajes se torna a cada minuto en algo muy extraño y peculiar; al grado que, como espectador, llega un momento de preocupación sin sentido, dado ese vínculo lejano ya de todo sentimiento o racionalidad entre los sujetos en pantalla.

Y fue justamente ese sentimiento ante largas escenas de entrega erótica el que puso a un Japón conservador cabeza abajo. Lo que ahora nos puede parecer fascinante y enigmático, en aquellos días no significó más que un atentado a la humanidad. El posicionar ante la cámara a una mujer que paulatinamente va encontrando las vías del placer y a un hombre mostrándose en un trance de poderío, pero a la vez de vulnerabilidad, era un asunto de mucho cuidado que Oshima no dudó en transgredir.

Sobre todo porque no estaba tratando un tema ajeno al hombre y a la mujer, sólo se esforzaba por darle visibilidad en una época de crisis; de hecho, la película está basada en sucesos reales. Sada fue una mujer que antes de la Segunda Guerra Mundial fue vendida por sus padres a una casa de geishas; tiempo después salió de dicho lugar y se dedicó a la prostitución, suceso clave que marcaría su vida, pues fue entonces que un hombre llamado Kichi Ishida la compró y llevó a un “hotel del amor”. Sitio que, tras dos semanas de encuentros sexuales sin freno, atestiguó cómo esa búsqueda por el deleite entre ambos seres se convirtió en una locura desbordada. La exacerbación de la libido en estos dos seres les orilló a una rabia sexual pocas veces encontrada; dicha pérdida de sí les posicionó como fuerzas autodestructivas.
Finalmente, como también es mostrado en la cinta, Sada, obsesionada con el miembro siempre erecto de su acompañante, y Kichi, totalmente entregado a la satisfacción de la mujer, se convierten en victimario y víctima. Ella lo asesina y mutila, quedándose con su pene entre las manos. Escena que, en la vida real, cuenta la gente fue demasiado asombrosa; Sada fue encontrada vagando por las calles muy contenta mientras sostenía el órgano de su amante.
[jwplayer player=»1″ mediaid=»297607″]
Con esta narración de fondo y valiéndose de colores impresionantes, Oshima removió el suelo de su público y nos brindó una producción cinematográfica de gran valor hasta nuestros días. “Ai no corrida”, recobrando su nombre oficial, nos muestra a partir de un concepto tomado de la lengua y cultura españolas, los límites del encuentro entre dos cuerpos que buscan la supervivencia, la pasión y por último, la muerte.