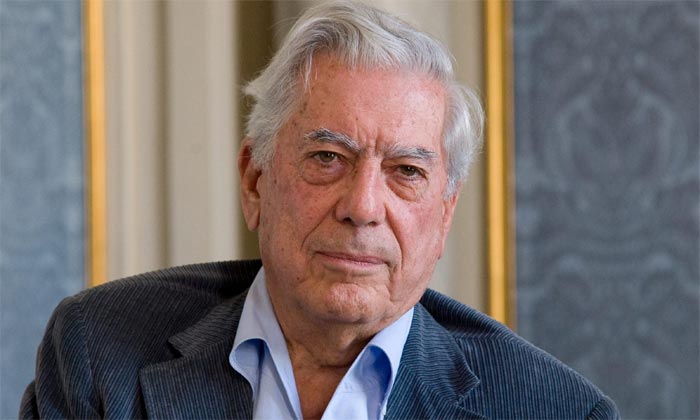Horas después de que el cuerpo de Chavela dijese ‘basta’ en un hospital de Cuernavaca (México), la periodista Rosa Belmonte logró aproximarse, en su obituario para el diario ABC, al meollo de una biografía que se antojaba desbordante y aparentemente irreducible. Le bastaron las seis palabras del titular: “Chavela Vargas se murió de vivir”. Durante los días siguientes, la prensa española y latinoamericana echó humo tratando de recapitular los jalones esenciales de esa vida, pero la artista costarricense se escurría, como siempre, entre una mezcla de realidad y leyenda más grandes que ella misma. Y es que aquel cuerpo de noventa y tres años parecía haber retenido tanta historia como un árbol de mil anillos, dejando en el aire la extraña sensación de que Chavela lo había amado, sufrido y bebido todo. Que había sobrevivido para cantarlo, y que todo cuanto podíamos aspirar a conocer sobre ella estaba, únicamente, en sus canciones.
En los inicios, no le ayudaba una voz destartalada, su abordaje heterodoxo de la canción ranchera, y mucho menos cómo fulminaba las expectativas acerca de cómo debía comportarse o vestirse una mujer
Nacida en San Joaquín De Flores (Costa Rica) en 1919, Chavela atravesó su infancia convertida ya en un personaje de novela. Siempre sostuvo que fue una hija no querida, que nunca conoció a sus abuelos, y que los tíos con los que pasó gran parte de su niñez no merecían otra cosa que la eternidad del infierno. Aprendió lo que era la generosidad en su contacto con los indígenas, que la rescataron sucesivamente de la ceguera y la poliomielitis, y le bastó ese patrimonio para salir en busca de una libertad que ya le ardía en el pecho.
Fue una conquista solitaria, alimentada por un inconformismo innato y reforzada por una serie de tempranas disidencias. Cuando el resto de chicas se iniciaban en sus primeras relaciones heterosexuales, las únicas permitidas en una comunidad hermética y conservadora, Chavela mostraba ya un nada disimulado desinterés por los hombres. Cuando la mitad del pueblo dormía, ella se escapaba en mitad de la noche, a caballo y con la guitarra al hombro, en busca de la parranda más ruidosa de la madrugada. Allí, entre humo denso y caballitos de tequila, Isabel Vargas iniciaba su lenta transformación en “La Vargas”: la única mujer con el arrojo suficiente para presentarse con el pelo corto, la cara lavada y los pantalones campesinos, y ponerse a cantar a renglón seguido como si las sombras la estuvieran comiendo por dentro.
Con apenas catorce años, Chavela comenzó a sentirse atrapada entre los pequeños confines de San Joaquín De Flores. Huyó entonces a Cuba, y después a México, donde emprendió una larga lucha por abrirse camino en un mundo artístico dominado por los bigotes charros, las pistolas y las canciones que embotellaban universos eminentemente masculinos. Por el día, y durante casi una década, encadenó empleos a velocidad de crucero: limpió, cosió y vendió ropa, ejerció de oficinista y terminó paseando de un lado a otro a una pareja millonaria al volante de una enorme limusina. Por la noche, probaba fortuna como cantante en locales que eran auténticos polvorines de testosterona, pero raramente conseguía que se le abrieran las puertas: no le ayudaba una voz destartalada ni su abordaje heterodoxo de la canción ranchera, y mucho menos la manera en que fulminaba las expectativas acerca de cómo debía comportarse o vestirse una mujer. Arrancaba la década de los cincuenta y Chavela pasaba de los treinta, aguardando su oportunidad mientras tragaba tequila como si nunca fuese a amanecer. Y en eso llegó José Alfredo Jiménez.
Hoy, y aún citado muy parcialmente, el legado de José Alfredo causa estupor: ‘En el último trago’, ‘Un mundo raro’, ‘El rey’, ‘El Jinete’, ‘Te solté la rienda’, todas escritas de su puño y letra. Sin embargo, cuando Chavela y él se encontraron por primera vez, José Alfredo era tan sólo un compositor veinteañero, bendecido con el don de la palabra escrita, que apenas estaba empezando a proveer a la canción popular mexicana de sus más importantes estándares en la segunda mitad del siglo XX. Su poesía constituía, en realidad, una incesante vuelta de tuerca a los temas proverbiales de la canción ranchera: el amor en su vertiente trágica, el poder sedante del alcohol, la búsqueda de la fortaleza en la derrota. Él, sin embargo, apostaba por una forma de representación nueva, que pasaba por empujar el género hacia el límite del desgarro. Y enseguida se mostró seducido por la forma inédita en la que Chavela decía aquellas canciones, ralentizando el tempo hasta convertirlas en un lamento seco y arrastrado, en una extraña declamación ebria.
Chavela se negaba a adaptar el enfoque original de canciones escritas por hombres a un punto de vista femenino; esto solo puede entenderse como parte de su inclinación a las subversiones de género
José Alfredo supo detectar que la cantante, en realidad, estaba abriendo una tercera vía, patentando un estilo. Frente a los casos de Amalia Mendoza o Lola Beltrán, intérpretes canónicas e inscritas en una tradición que exigía la adecuación de textos escritos por hombres a un punto de vista femenino, Chavela se negaba a alterar el enfoque original de las historias que encarnaba: una actitud que tan solo puede entenderse como parte de su natural inclinación a las subversiones de género. Por lo demás, su canto desarraigado tampoco pertenecía al reino de Jorge Negrete o Pedro Infante: las estrellas hiper-masculinas que, rodeadas de parafernalia (atronadores acompañamientos de mariachi, aparatosos trajes charros), encarnaban una calculada fantasía en torno a la exaltación de los valores patrióticos. El arte de “La Vargas” fue siempre, y ante todo, un arte del desabrigo: la expresión solitaria de una mujer que, reducida a una voz cuarteada y a un sucinto acompañamiento de guitarra, perforaba las canciones en busca de un mundo dominado por la desolación.
Contra todo pronóstico, la personalidad de Chavela se fue abriendo camino hasta encontrar un público cada vez más numeroso. Y en una de esas misteriosas elipsis que encontramos en su biografía, una mañana se despertó en Acapulco convertida en una estrella. O, como ella misma recordaría muchos años más tarde, simplemente “amaneció famosa”, cantando las canciones de José Alfredo o Agustín Lara en uno de los focos más exclusivos del turismo internacional: “En 1957 canté en esta boda. Los novios son Elizabeth Taylor y Mike Todd. La pachanga fue en Acapulco, y duró tres días. La noche principal todos se durmieron y yo amanecí con Ava Gardner”. La parrandera se resistía a echar el freno a una vida galopante, pero sin dejar de fortalecer una dimensión artística en plena expansión, que se enriquecía constantemente con nuevas formas musicales: corridos hablados, tangos, boleros, valses.
Aunque en sus canciones dispensaba frecuentemente jarabes amargos, es en este período cuando Chavela incorporó a su repertorio algunas de sus piezas más universales; composiciones que pulsaban sin esfuerzo una cierta fibra popular, común a las audiencias más diversas, sin perder por ello ni un ápice de su aspereza o singularidad. De entre todas ellas, la más emblemática era aquella que, en la primera versión grabada por la cantante en 1961, arrancaba directamente con unos versos ambiguos que se desplegaban en mil interpretaciones posibles: “Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí”.
Todavía hoy, el origen de la canción más famosa de “La Vargas” es confuso y ampliamente discutido, aunque la pista más fiable nos conduce hasta la residencia cubana del poeta Nicolás Guillén, en el año 1954, y a una noche en la que Chavela aún trataba de reponerse tras la muerte de su querida Frida Kahlo. Fue la misma velada en la que conoció a María Calvo, “La Macorina”, una hermosa mujer de Guanajay que vivía rompiendo esquemas y que captó de inmediato la atención de la cantante. La idea de la canción brotó espontáneamente del poeta asturiano Alfonso Camín, que la compuso espoleado por la naciente fascinación de Chavela hacia María, aunque el rastro de sus versos se pierde en algún momento de la historia: parece confirmado el hecho de que ‘Macorina’ incluye préstamos de una vieja composición de al menos dos siglos atrás, pero la autoría de los sucesivos arreglos fue largamente disputada entre Camín y Vargas.
La Macorina se convirtió a la vez en un himno y en una contraseña para miles de mujeres que vivían sus relaciones lésbicas en un clima de clandestinidad y asfixia social
En cualquier caso, la historia de aquella cubana que olía a “mango y a caña nueva” se convirtió a la vez en un himno y en una contraseña para miles de mujeres que vivían sus relaciones lésbicas en un clima de clandestinidad y asfixia social. Para Chavela, además, la canción fue su más celebre salvoconducto: la llave que le abrió definitivamente las fronteras de Latinoamérica, convirtiéndola en una figura de cierta relevancia tanto en Europa como en EEUU.
Su fulgor duró unos diez años, hasta que a principios de la década de los setenta, sin más, pareció tragársela la tierra o el olvido. En realidad, el alcohol fue ganando terreno: primero le arrebató su carrera, después su voz, y finalmente la condenó a un exilio de sí misma que duró veinte largos años. Retirada, y dada por muerta por sus propios compatriotas, “La Vargas” había quedado reducida a un amasijo de anécdotas reales o apócrifas: Chavela con cuarenta y cinco mil litros de tequila a sus espaldas, Chavela estrellando coches, supuestamente arruinada o encarcelada.
Hasta que un día, como si no hubiera pasado nada, regresó: con una voz calcinada que había redoblado su poder a la hora de paralizar teatros, se decía que actuaba esporádicamente en ‘El Hábito’, un café de Coyoacán. Tenía setenta y dos años y, contra todo pronóstico, se encontró de nuevo frente a un pueblo expectante. Tal y como lo percibió el periodista Carlos Monsivais, “a su vuelta a los escenarios, en 1991, Méjico entendió ya mucho mejor su heterodoxia. El país es hoy un mundo caótico, donde las señas de identidad sólo las recupera el mariachi y la selección de fútbol y, por lo tanto, la gente se concentra mucho más en la letra. Esos versos que hablan de dolor y de derrota y de marginalidad cuadran a la perfección con una sociedad donde todo gira ya en torno a la supervivencia”.
Se abría así un largo epílogo, dominado por una actividad frenética en la que Chavela encadenó nuevos logros sin apenas echar el freno. Poco después de su resurrección, pisaría por primera vez las tablas del Olympia parisino, igualando su mito con el de Edith Piaf. Fue apenas su manera de calentar motores: en cierto su modo, su carrera parecía estar despegando, alimentada por un incesante goteo de grabaciones y recitales, como aquel que capturó para la posteridad en el embrujador ‘Chavela Vargas En Carnegie Hall’ (2004). Llegó un momento en el que la muerte ni siquiera figuraba en el guion. Ni siquiera Chavela la contemplaba, horas antes de que su cuerpo dijese ‘basta’, cuando deslizó en Twitter un último mensaje: “Yo no me voy a morir porque soy una chamana y nosotros no nos morimos, nosotros trascendemos”.