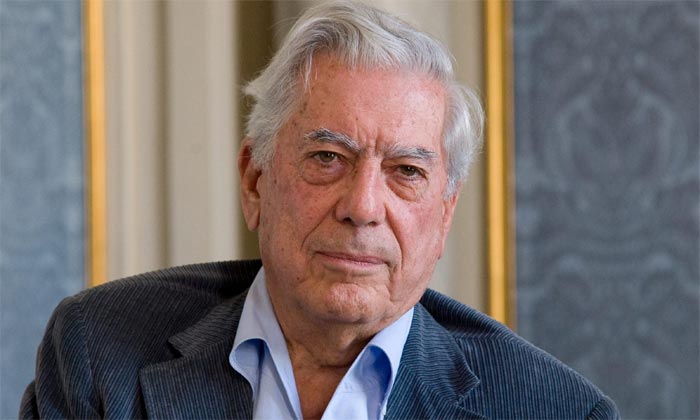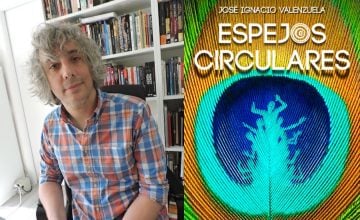María Pía Escobar, nació en 1989 en Asunción, Paraguay. Reside en Chile desde su infancia, donde se crió en un campo, que según cuenta a El Ciudadano, está repleto de pollos que desprecia. Es Licenciada en Literatura y escribió el libro infantil «Animales Americanos», finalista del Premio Municipal de Literatura y publicado por el sello editorial Hueders. Junto a Victoria Donoso dirige el programa online de conversación Siberia Resort.
El Cuento Ciudadano que compartimos a continuación es inédito, se trata de una niña «transetaria», es decir, una niña se ve a sí misma como una anciana y lucha por esa identidad. El cuento pertenece a un conjunto de relatos titulado «Exagerados», de pronta publicación
Carta de una transetaria

Carta de una transetaria I
Familia:
Ustedes lo saben mejor que yo: toda la vida me han dicho «vieja», conocidos y desconocidos, mayores y menores, ricos y pobres. El doctor que limpió la placenta de mi cara dijo, con dudoso humor: «Uy, esta vino enojada, arrugadita, parece una vieja». Ante tamaño comentario solo puede existir tremenda honestidad. Su frase, acomodada en una serie de ja jajajaja, no te cayó bien, mamá, que dolida por sus palabras, dudaste de nuestro parentesco y pensaste que me habían cambiado por error: además de las cejas fruncidas y la piel arrugada, tenía la frente y las orejas peludas.
Dos semana después, cuando me fue a ver mi madrina, la tía Parora, ya a días de haber celebrado el honor religioso del bautismo, y con tufo a vino fermentado, se acercó a la cuna, me miró y te dijo: «Ey, Yeya, la nena parece una vieja». Como me contaste, papá, mi mamá saltó, me agarró y recitó argumentos de la ciencia sobre las imperfecciones en la piel de los recién nacidos. Pero ustedes jamás pensaron, ni un solo segundo, en atribuirle a su borrachera tales ingratitudes, en el fondo creían como ella, me veían desde ya como una vieja.
Seguí creciendo y seguí proyectando ancianidad, a pesar de no tener ni las arrugas ni los pelos en las orejas mis actitudes y modales se escapaban de la lógica infantil: me enojaba cuando manchaba mis zapatos con barro, prefería galletas en cajas de lata por sobre los caramelos, maldecía a los invitados, maldecía las celebraciones, maldecía el tráfico y a la cena fría y, sobre todo, maldecía a mi pelo delgado y exigía un peinado como el de mi abuela. Entonces, pobre de ustedes, tenían que ponerme laca dos veces al día pues rabiaba con violencia si mi pelo no parecía recién salido de la peluquería.
Ya muchas cosas me preocupaban, y ante estas preocupaciones «de adulto» la gente se reía; tú, papá, te reías. Pero mamá, tú sabías que era un síntoma de algo mayor, crónico, peligroso. Pobre de ti cuando tu miedo se materializó ese sábado de 1994: tenía cinco años y una vieja real, una octogenaria, se agachó hasta alcanzar mi altura, me agarró de los hombros y me dijo: «Te veo y me veo, vieja chica», lo dijo con convicción, con las cejas arqueadamente amistosas y una dulce sonrisa. Lo recuerdo bien, recuerdo esa ternura, pero tú, mamá, me tironeaste hacia atrás con fuerza. La mujer era la dueña de la pastelería y según dijo, mis razones a la hora de elegir un pastel eran las mismas que sus propias razones y la de sus clientas mayores; todas elegían el pedazo con más relleno, más macizo, más poderosamente azucarado, y no sólo eso, mi forma de moverme y pedirlo era lo verdaderamente anciano: yo dije (y lo sigo haciendo, ustedes saben): «Quiero este pedazo, el que está acá». Eso significaba (y sigue significando): el pedazo más pegado al vidrio, el de más difícil acceso para la mano de la vendedora. Cuando la vieja logró sacarlo, con la mano llena de crema, yo dije (y sigo diciendo): «Envuélvalo con cuidado, por favor, no quiero perder más crema, no quiero más de mi crema pegada en el envoltorio».
Ese día guié mi compra de una manera tan profesional, comportándome como una verdadera compradora que tiene necesidades y las hace saber, y con tanta seriedad, que la señora se conmovió. Vio su vejez reflejada en mi cuerpo vivo, se vio a ella en mi piel suave, vio su imagen en mis ojitos de niña, brillantes (tan cerca de mí se puso), que no pudo contener la necesidad de decirme «vieja». Pero donde tú viste horror, yo vi vida, mamá, y ahora más que nunca entiendo la razón de la vieja: decirle eso a una niña de cinco años reconfortó y alivianó, sin duda, su alma de ochenta y tantos años; no debía ser tan vieja si una niña se comportaba como ella. Mi ancianidad, familia, desencadenó en ella la liberación que necesitaba. Al día siguiente murió, y cuando tú me lo contaste, mamá, yo te dije: «Ya era hora». Esa noche dormí abrazada a mi muñeca, la abrazaba con fuerza, como si nunca más la fuera a ver. Me sentía la próxima, esa es la verdad, a los cinco años ya creía que moriría pronto. De cierta forma, me sabía vieja.
Y ahora, querida familia, que ya han pasado cinco años desde aquel episodio, escribo esta carta para que asuman mi transformación. Hay quienes nacen en cuerpos equivocados y cambian de sexo y hay quienes, como nosotros –los transetarios– que nacemos en edad equivocada.
Ya nunca más actuaré y desde ahora podré ser, sin miedo, la vieja que siempre he sido. Sobra decir que ser vieja no es barato ni fácil pero, desde ayer, empecé a limar mis dientes para que se vean corroídos por la edad, y no los lavaré para que tomen el tono amarillento propio de la decadencia. Esta semana, también, pretendo quemarme el pelo con una plancha para que mis cabellos se parezcan más a la paja y empezaré a tomar pastillas que resulten fuertes al estómago, y lo hieran, para sufrir físicamente las torturas de la edad; esperemos que me salga úlcera y no cáncer.
Fui vieja desde que nací y es hora de que lo asuman, espero apoyo y comprensión.
- D.: Pueden llamarme Sra. Adela.
P.D. 2: Entiendo que tratar de «usted»a su hija de diez años pueda resultar difícil, pero la paciencia es un atributo de la vejez; esperaré con calma.
Cuando terminen de leer esto vayan a mi pieza; estaré acomodando las flores y las lanas que acabo de comprar con la mesada que me dio Mamama, mi abuela amiga.
Carta de una transetaria II
Querido Teatro Municipal:
Antes de exponer mi molestia (porque lo respeto, usted sabe), suavizaré esta carta con un reconocimiento: gracias, honorable, por el gesto de las burbujeantes champañas que ayer dispuso para que esperemos la función. Aunque, dada mi condición de transetaria –edad mental sobre los 65 años en cuerpo biológico de 10–, aún no he podido degustar el alcohol (esto, amigo, es una lucha por la cual peleo cada día, ya me he carteado con políticos para que se trabaje en mi caso: no elegí ser transetaria, Dios así lo quiso).
Pero ni el bebestible ni mi condición son la médula de esta carta. Me dirijo a usted, sin decoro alguno, para exponer una situación de la cual nunca más quiero ser testigo y espero que no se repita dado mi gusto por los conciertos y mis ganas de seguir disfrutando de ellos.
Ayer, 27 de abril, asistí a usted, distinguido Teatro Municipal, para ver la Sinfonía Trágica de Mahler bajo la dirección de un hombre que no debe pisar nunca más el sagrado podio.
Este hombre –si así se le puede llamar– tiene un cuerpo que no es apto para la dirección. Debo aclarar que estoy en contra de todo tipo de discriminación (dada mi condición no podría ser de otra forma, pertenezco, lamentablemente, a una minoría) y que acepto a todos los marginados, a saber: homosexuales, feministas, machistas, ateos y personas con discapacidades o limitaciones físicas y mentales, pero exijo, y soy dura en esto, que se le prohíba a toda persona con brazos cortos dirigir a una orquesta.
En esta exigencia no hay capricho ni maldad.
No se trata, amigo, de estatura: enanos y enanas pueden hacer una dirección de buena calidad (son capaces de todo, de esto puedo dar fe, tengo un amigo enano) puesto que su tamaño es áureo y está en proporción: basta con hacer un altísimo podio, especial para ellos. Yo hablo aquí de serias desproporciones corporales que atacan a la vista y coartan el disfrute y las sensaciones corporales que el show pretender brindar.
Dado que los directores de orquesta son un “spoiler” de la música (palabra que acabo de aprender y comprender gracias a mi hermano adolescente), pues adelantan con sus movimientos la intensidad de lo que un segundo después escucharemos, un hombre con brazos cortos engaña al público: el «director» de ayer (al cual todos ovacionaron cuatro veces porque cuatro veces entró y salió de escena, el vanidoso) en vez de mover los brazos con normalidad y elegancia (sinónimo de sinfonía, que es antónimo a su vez de horribles brazos cortos), debía exagerar para que los músicos reconocieran las instrucciones; gran fastidio, porque yo, ingenua, al ver a esos bracitos moverse con tanto entusiasmo, me preparaba inútilmente para recibir el azote de la cúspide, el momento más penetrante y glorioso de la sinfonía, que no llegaba.
Para el director de brazos cortos todo movimiento debe ser brusco.
Además, la ineptitud de este «director» va mucho más allá, pues, además de tener los brazos cortos, los tiene blandos, como si dentro de esas dos carnes tubulares no existiera hueso: los movía como tentáculos, demostrando una hiperlaxitud de gimnasta rusa que, si quisiera, iría a presenciar a un circo.
Teatro Municipal: usted debe aspirar al cielo y no al bajo circo que apenas se eleva a un centímetro de la tierra. Usted debe respetarse a sí mismo pues su magnificencia es única.
Propongo, para terminar, a directores con brazos firmes, espalda ancha, que en su masculinidad carguen la seriedad y poder que la música clásica supone.
Le suplico, sin más, que todos los directores que pisen su escenario se parezcan a Sergiu Celibidache.
Sin otro particular, se despide una amante de la música y de la buena mesa.
Sra. Adela.