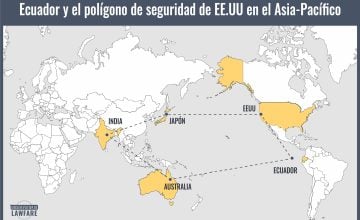El insoportable olor a cabaret
El insoportable olor a cabaret
A la vuelta de la decisión sobre el Premio Nacional de Literatura, ya empieza a imponerse el tema en las reuniones formales e informales de gente del oficio. Y uno bien desearía tener veinte años, para deslumbrarse ante los argumentos y las ideas recurrentes que a estas alturas de la vida tenemos que escuchar bienalmente con el hastío espantoso de una gota china, pronunciadas como si en esto se juzgara la posible inmortalidad del laureado. Es el ciclo de las buenas intenciones en nuestro país: desde un acto de beneficencia concebido y dirigido a Augusto D’Halmar por el feliz e inocente conciliábulo entre escritores y partidos políticos, ha pasado a representar la puesta en escena de relaciones de poder en que ya desde el periodo de postulaciones de candidatos, asistimos a un show en que no solo está la obvia voluntad del dueño del cabaret, sino que todas las pequeñas voluntades de los clientes de primera fila, comprometidos en hacer visible el aporte cariñoso junto al muslo cimbrante del objeto de deseo en que se convierte el “creador”, cada vez que es útil para alguna cosa que produzca capital… -y si es capital simbólico? ¡Señor! Es el siglo XXI y este es un país OCDE: todo capital simbólico termina aquí produciendo capital real en los bolsillos de alguien.
Ante los nombres -renombrados hasta la sordera- de laureados injustificados y eminentes no laureados, bien se echa de menos estar en otro lugar y tiempo, en que se logre presenciar al creador en una utilidad realmente propia de su oficio, al menos para una mínima dignidad de artista. Poco hay de aporte ya a una cultura nacional en el espejo roto del teatro de cabaret de la cada vez más cadavérica y polvorienta representatividad política. Bien probablemente en el espacio público y sin techo de una acción social directa el valor de la creación se sostenga en mejor pie: allí sonríen menos y hacen menos chistes -cosas que en los escenarios, bajo el reflector, se premia harto mejor, según comprobamos con un par de vedettes harto sonrientes que hasta televisión han tenido en los últimos 50 años al menos. Pero en esa esquina desolada, lejos del cobijo del teatro, aun se manifiesta una reserva ética: sin el reflector en los ojos, ante el rostro directamente visible del cliente -tan reconocible como el del artista-, las decisiones creativas y de gestión de la propia obra recaen sin anestesia sobre la cabeza de quien corresponde que caigan.
Uno no puede en todo caso, andar exigiendo tan brutalmente mandatos éticos -cada cual se condena como quiere, al final de cuentas-, pero a estas alturas, con una sociabilidad literaria tan profundamente distinta, marcada por sellos como los de autogestión editorial, el restablecimiento de la memoria literaria más allá de cánones acomodaticios y la demanda de mayor transparencia, uno esperaría que más gente alzase la voz, ya no para candidatear o criticar candidaturas al Premio Nacional, sino que para que se modificara tan íntimamente la naturaleza de este que haya que cambiarle hasta el nombre.
Publicado en la edición nº 176 de El Ciudadano, Revista Mensual