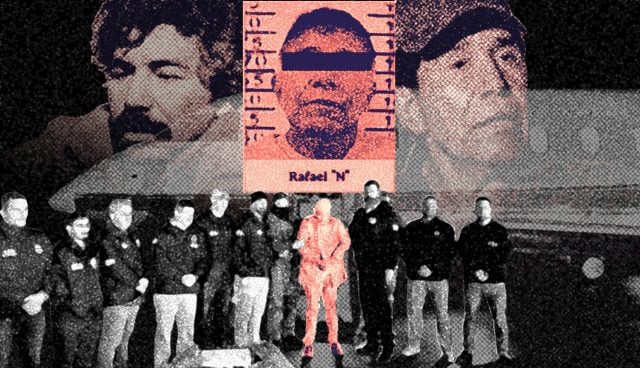Paul Auster es, por excelencia, el escritor del azar y de la contingencia; como no cree en la causalidad, persigue, en lo cotidiano, las bifurcaciones surgidas por errores o acontecimientos anodinos. Esto sucede en La trilogía de Nueva York, en La música del azar y, sobre todo, en Leviatán. Su estilo es sencillo, gracias a su trabajo y conocimiento de la poesía, pero esconde una compleja arquitectura narrativa, compuesta de digresiones, de metaficción, de historias en la historia y de espejismos. También describe existencialmente la pérdida, la desposesión, el apego al dinero, el vagabundeo. Además, se cuestiona la identidad, en la mencionada Trilogía de Nueva York, por ejemplo, donde en uno de sus personajes (que no es el narrador) se llama como Auster. La enfermedad, el mimo en la descripción de los objetos de papelería, la metaliteratura son señas de identidad recurrentes que también se dan en su obra.
Este escritor ha sido criticado en diversas ocasiones. Aunque ganó el Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2006, y su nombre comienza a rondar en torno al Nobel. Sea como fuera, es autor de una obra, cuando menos, singular. Y cuantiosa. Sin embargo, es conocido, de forma casi exclusiva, como narrador, pero también es poeta y ensayista. Aquí te ofrecemos un fragmento de un bellísimo ensayo inspirado en la obra del pintor canadiense Jean-Paul Riopelle.

Riopelle
LUCES DEL NORTE
sobre los cuadros de Jean-Paul Riopelle
Paul Auster
evolución del alma
En el límite de un hombre, la tierra desaparecerá. Y cada objeto visto en la tierra se perderá en el hombre que llega a este lugar. Sus ojos se abrirán al mundo, y la blancura devorará al hombre. Porque éste es el límite de la tierra y, en consecuencia, un lugar donde no puede haber hombre alguno.
Ninguna parte. Como si éste fuera un principio. Porque incluso aquí, donde la tierra escapa a todo testigo, emergerá un paisaje. Vale decir: nunca hay nada allí donde ha llegado un hombre, ni siquiera en un sitio donde todo ha desaparecido. Porque un hombre no puede estar en sitio alguno hasta que no esté en ningún sitio, y en el momento en que empiece a desorientarse, descubrirá dónde está.
Por lo tanto, va hasta el límite de la tierra, incluso cuando permanece quieto en el centro de la vida. Y si está en este lugar, es sólo en virtud del deseo de estar aquí, en el límite de sí mismo, como si ese límite fuera la esencia de otro comienzo del mundo, más secreto. Porque se encontrará a sí mismo en su desaparición, y en esta ausencia descubrirá la tierra; incluso en el límite de la tierra.
el espacio del cuerpo
No hay necesidad, entonces, salvo la necesidad de estar aquí. Como si él también pudiera cruzar a la vida y ocupar su sitio entre las cosas que ocupan un sitio a su alrededor: una sola cosa, incluso la más insignificante de todas las cosas que él no es. Este deseo existe y es inalienable. Como si al abrir los ojos, pudiera encontrarse a sí mismo en el mundo.
Un bosque. Y en el interior del bosque, un árbol. Y sobre ese árbol, una hoja. Una sola hoja meciéndose al viento. Esta hoja y nada más. El objeto que ha de verse.
Que ha de verse: como si pudiera estar allí. Pero los ojos nunca han visto suficiente. No pueden limitarse a ver, ni pueden decirle cómo ver. Porque cuando una sola hoja se gira, el bosque entero gira a su alrededor. Y él gira alrededor de sí mismo.
Quiere ver lo que es. Pero ningún objeto, ni siquiera el más insignificante, ha permanecido inmóvil ante él. Porque una hoja no es solamente una hoja: es la tierra, es el cielo, es el árbol del que cuelga a la luz de una hora determinada. Pero también es una hoja. Es decir, es aquello que se mueve.
Entonces, para él no basta simplemente con abrir los ojos. Si ha de ver, debe comenzar por moverse hacia el objeto que se mueve. Porque ver es un proceso que involucra todo el cuerpo. Y aunque él comienza como testigo del objeto que no es, una vez que ha dado el primer paso, se convierte en partícipe de un movimiento que no conoce fronteras entre el yo y el objetivo.
Distancias: aquello que descubre la sagacidad del ojo más tarde ha de perseguirlo el cuerpo en la experiencia. Hay una distancia que salvar, y en cada ocasión es una distancia nueva, un espacio diferente que se abre ante los ojos. Porque no hay dos hojas iguales. En consecuencia, él debe sentir sus pies sobre la tierra: y aprender, con una paciencia que es el instinto del aliento y de la sangre, que esa misma tierra es también el destino de la hoja.

Riopelle
desaparición
Comienza por el principio. Y cada vez que comienza, es como si no hubiera vivido antes. Pintar. O el deseo de desaparecer en el acto de ver. Vale decir: ver aquello que es, y verlo por vez primera en cada ocasión, como si fuera la última.
En el límite de sí mismo: la búsqueda del casi-nada. Respirar en la blancura del norte más lejano. Para que todo lo perdido nazca nuevamente de este vacío, allí donde el deseo lo conduce, lo desmembra y lo esparce una vez más sobre la tierra.
Porque cuando está aquí, no está en ninguna parte. Y para él el tiempo no existe. No padecerá duración, ni continuidad, ni historia: el tiempo es meramente una alternancia entre ser y no ser, y en el momento en que comienza a sentir el paso del tiempo en su interior, sabe que ya no está vivo. El yo irrumpe en una imagen de sí mismo, y el cuerpo traza un movimiento que ha trazado mil veces con anterioridad. Es la maldición de la memoria. O la separación del cuerpo del mundo.
Si ha de comenzar, entonces, debe transportarse a un lugar que está más allá de la memoria. Porque una vez que un gesto se ha repetido, una vez que se ha descubierto un camino, el acto de vivir se convierte en una especie de muerte. El cuerpo ha de vaciarse del mundo para encontrar al mundo, y cada cosa debe desaparecer antes de que pueda verse. Lo imposible es aquello que le permite respirar, y si hay vida en él, es sólo porque está dispuesto a arriesgar su vida.
En consecuencia, va hasta el límite de sí mismo. Y en el instante en que ya no sabe dónde está, el mundo puede comenzar otra vez para él. Pero no hay forma de saberlo con antelación, no hay forma de predecir este milagro, y entre un momento y otro, en cada vacío de la espera, hay terror. Y no sólo terror. También la muerte del mundo en su interior.
los confines del mundo
Lasitud y miedo. El eterno comienzo del tiempo en el cuerpo de un hombre. Ceguera en la mitad de la vida; ceguera en la soledad de un único cuerpo. No pasa nada. O más bien todo comienza a ser nada. Y el mundo está tan lejos de él, que en cada cosa del mundo que ve sólo se encuentra a sí mismo.
Vacío e inmovilidad. Durante todo el tiempo que lleve matarlo. Aquí, en medio de la vida, donde la propia densidad de las cosas parece sofocar la posibilidad de la vida, o aquí, en el sitio donde lo habita la memoria. No tiene más opción que partir. Cerrar la puerta a su espalda y alejarse de sí mismo. Incluso hasta los confines de la tierra.
El bosque. O un intervalo en el corazón del tiempo, como si hubiera un sitio donde el hombre puede permanecer inmóvil. La blancura se abre ante él, y si la ve, no será con ojos de un pintor, sino con todo el cuerpo de un hombre que lucha por la vida. Poco a poco todo se olvida, pero no mediante un acto de voluntad: un hombre sólo puede descubrir el mundo porque está obligado a hacerlo, por la sencilla razón de que su vida depende de ello.
Ver, por lo tanto, como una forma de estar en el mundo. Y el conocimiento como una fuerza que crece desde el interior. Porque después de no estar en ninguna parte, finalmente se encontrará tan cerca de las cosas que no es, que prácticamente estará dentro de ellas.
Relaciones. Es decir, el bosque. Comienza con una sola hoja: el objeto que ha de ver. Y porque hay una cosa, puede haber cualquier cosa. Pero antes de que pueda existir algo, tiene que haber deseo y el regocijo del deseo que lo empuja hasta sus propios límites. Porque en ese lugar, todo está conectado, y también él forma parte del proceso. Por lo tanto, ha de moverse. Y mientras se mueva, comenzará a descubrir dónde está.
[…]