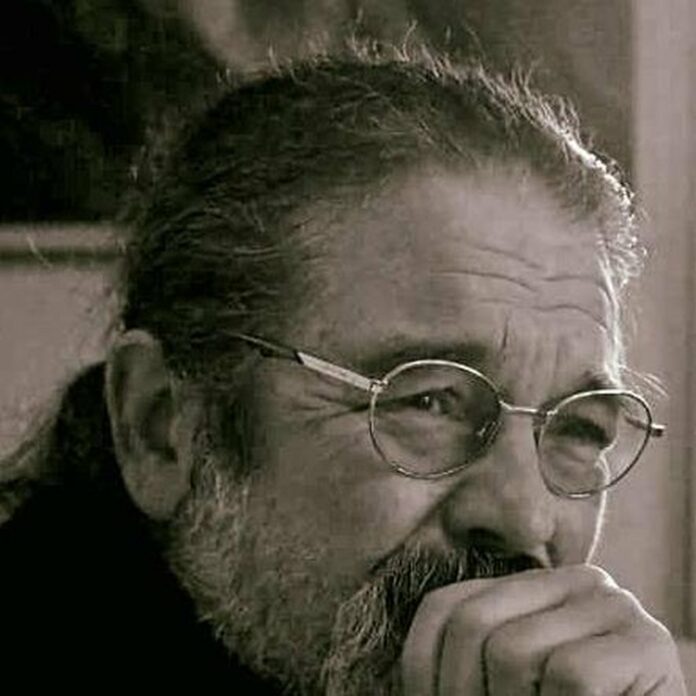Por Cristián Vila Riquelme

En momentos en que peces gordos como Hermosilla, Chadwick y varios más están cayendo redondos en la sartén, es inconcebible que ratas de cloaca, como la manga de ladrones y estafadores que eran dueños de la Escuela de Cine de Chile, ahora que ya es evidente lo que son, anden libres, aunque fugados. Sabemos que la educación superior en Chile anda mal, desde que el capitalismo financiero y el sistema neoliberal aplican, desvergonzadamente, lo que dijera un ex presidente de triste memoria: “la educación es un bien de consumo”.
Tan desvergonzados -o “carerajas”, por decirlo a la chilena- como para tener al contador como Presidente del directorio y al hijo de este como Rector. Lo que eso traía apareado es obvio: siempre con mentiras para no pagar a profesores y funcionarios (salvo ellos, claro está), y todo tipo de arbitrariedades como “desvinculaciones” antojadizas, nombramientos inexplicables y lo que se quiera agregar en esa línea, amén del despilfarro con los estudiantes que, ellos sí, son los principales sostenedores de todo proyecto educacional.
Desde la muerte de quien fuera el fundador de este proyecto, el recordado productor y documentalista Carlos Álvarez Pineda, la Escuela comenzó cuesta abajo en la rodada. Lamentablemente, Álvarez se equivocó garrafalmente con quien dejó como su natural reemplazante, que no sólo no estuvo a la altura, sino que terminó acusado de acoso sexual por varias alumnas, aparte de las torpezas administrativas y docentes de las que fue responsable. Y una escuela de cine que tuvo de estudiantes a directores como Sebastián Lelio (galardonado con un Oscar a la mejor película extranjera) o Matías Bize, por nombrar a los más conocidos, y que se preciaba de su excelencia académica, con filmaciones de sus estudiantes que comenzaban casi desde el inicio de sus estudios y con una malla curricular que contemplaba no sólo la parte práctica, sino que aquella que tenía que ver con la reflexión y el conocimiento teórico, una escuela como esta no merecía este final. En algún momento, en el directorio se produjo una lucha de intereses (económicos, qué duda cabe), que terminó con la hegemonía de quienes terminaron de llevar el desastre hasta sus últimas y vergonzosas consecuencias. Por supuesto, el proyecto como tal no tenía importancia frente a ese “gran señor que es don dinero” (como decía Quevedo hace más de 400 años) porque, además, quienes estaban a cargo sabían tanto de cine como para confundir un corto de un largometraje o un documental con una serie de ficción.
Ahora quisieron vender la Escuela a una corporación educacional, para lo cual ocultaron las deudas y produjeron documentos sin valor ninguno, dado lo cual nadie se pudo hacer cargo de aquella, y, por supuesto, menos aún del alumnado. Ya habían tenido problemas para la acreditación, con lo cual la Escuela se había transformado en una especie de nave a la deriva, habiendo bajado notablemente la cantidad de matrículas necesarias para su funcionamiento. Al día de hoy, adeudan a sus docentes dos meses de sueldo (o más), sin contar que los apoderados pagaron un año académico inconcluso.
Fui profesor en esa Escuela en su época más gloriosa, y también en su etapa final en que fui testigo de cómo estos personajes de baja estofa (y con su directorio aún sin dividirse) hacían y deshacían sin ninguna consideración por la excelencia académica ni por el prestigio que la Escuela alguna vez tuvo. Por eso hablo con rabia y tristeza frente al derrumbe de este hermoso y necesario proyecto, que fue el sueño y preocupación de nuestro recordado Carlos Álvarez Pineda. Que los responsables del desastre se hagan cargo, jurídicamente hablando, es lo menos que puede exigirse.
Por Cristián Vila Riquelme
Fuente fotografía
Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.