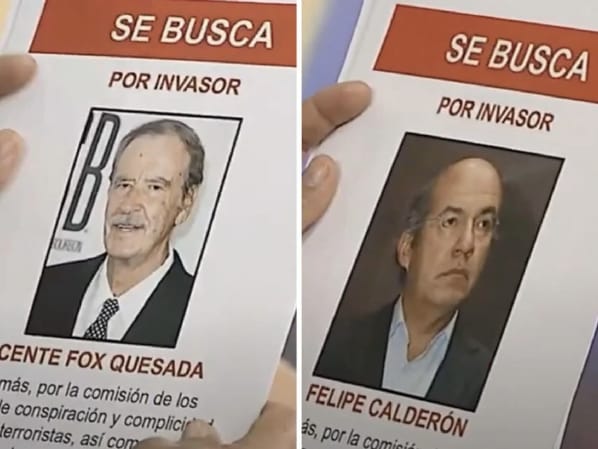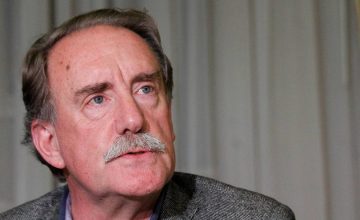Una profesora y amiga pintora, Ellen Stutman, me decía que para “ver” y captar la esencia de lo que uno quiere representar en la tela, hay que entrecerrar los ojos; desatender el detalle y enfocarse en la relación entre luz y sombras; eliminar de la conciencia los límites entre cuerpos y objetos que hemos aprehendido desde la infancia, para detectar las corrientes y las fuerzas que se anteponen a la mirada. Es difícil. Pero a veces resulta. Yo intento aplicar su consejo al análisis de las realidades políticas y sociales de Chile. Sin dejar de mirar, intento desenfocar sutilmente la vista de las noticias sobre la protesta de ayer, de los buses quemados, del reality que se filmaba en Perú, de la discusión sobre la reforma-ajuste tributario, de la revista de decoración de El Mercurio, y como en la lección de mi amiga artista, intento percibir lo esencial, las fuerzas que atenúan los límites entre los cuerpos y acortan la distancia entre el pasado y presente.
Una profesora y amiga pintora, Ellen Stutman, me decía que para “ver” y captar la esencia de lo que uno quiere representar en la tela, hay que entrecerrar los ojos; desatender el detalle y enfocarse en la relación entre luz y sombras; eliminar de la conciencia los límites entre cuerpos y objetos que hemos aprehendido desde la infancia, para detectar las corrientes y las fuerzas que se anteponen a la mirada. Es difícil. Pero a veces resulta. Yo intento aplicar su consejo al análisis de las realidades políticas y sociales de Chile. Sin dejar de mirar, intento desenfocar sutilmente la vista de las noticias sobre la protesta de ayer, de los buses quemados, del reality que se filmaba en Perú, de la discusión sobre la reforma-ajuste tributario, de la revista de decoración de El Mercurio, y como en la lección de mi amiga artista, intento percibir lo esencial, las fuerzas que atenúan los límites entre los cuerpos y acortan la distancia entre el pasado y presente.
Mirando así, veo a un conjunto de personas y a sus hijos (desproporcionadamente hombres), agrupados en el centro, habitando casas contiguas, dirigiendo todo lo que hay para dirigir: los clubes deportivos, las empresas, la política, los grandes medios de comunicación, el Gobierno, el Congreso. Los veo, además, opinando sobre el mundo que han construido, generando “cultura”, definiendo al resto. El resto, la mayoría, se representa en este cuadro como una minoría, un océano oscuro que grita sin ser oído. Como esos mapas que nos hemos acostumbrado a ver en que Europa adquiere un tamaño desproporcionado en relación con los demás continentes, en una escala atrofiada, que no resiste el examen de la racionalidad.
La pregunta que me hago es cuándo del océano social que conforma la gente que se moviliza en transporte público, que si debe se va al Dicom, que usa celular con tarjeta de prepago, que tiene que llevar sus remedios al hospital, que paga la cera con que se enceran las escuelas, que no vive en La Dehesa, Vitacura ni Lo Barnechea, va a comenzar a representarse a sí misma y va a poder levantar su voz sin usar intermediarios. Cuándo la gente, a la que le decimos pobre, como si ser pobre fuera una suerte de invalidez, va a expresarse sin necesidad de que un egresado de la Universidad Católica articule sus demandas.
Los no-ricos en Chile pagan -en proporción a sus ingresos y también en las cuentas totales de la Nación- más impuestos que la poderosa minoría que nos “representa” en casi todos los ámbitos: desde el Congreso a la cultura. También son la fuente principal de las ganancias que emanan de los negocios del retail y financiero. De entre sus aguas emergen y se sumergen las Pymes que sostienen el empleo. De sus salarios sale la riqueza de las AFP, las Isapres y las farmacias. Eran sus tierras y las de sus parientes indígenas las que se les entregaron a las empresas forestales. De sus familias nacieron los soldados que lucharon en la Guerra del Pacífico y conquistaron esos terrenos ricos en cobre y otros metales que hoy nutren los balances de unas pocas familias chilenas y un reducido grupo de extranjeros. Con sus impuestos, se pagan los sueldos de congresistas y funcionarios de gobierno.
Y sin embargo, ¿cuántos de ellos y ellas están sentados en la mesa en que se discute cualquier proyecto de reforma tributaria? ¿Quién representa sus intereses cuando hay que dictar perdonazos a los llamados grandes contribuyentes? ¿Cuántos funcionarios del Ministerio de Hacienda o del Congreso estudiaron en escuelas y liceos con letra y número? ¿Cuántos vienen de regiones? ¿Cuántos son mujeres? ¿Cuántos se han subido al Metro en la hora peack y lo han padecido, no como ejercicio antropológico, sino como la condena cotidiana que es?
Conozco el discurso con que seré rebatida: “Los que saben, los mejores, no tienen que venir de abajo para diseñar buenas políticas públicas. La gente está dónde está por sus capacidades. Esto es igual en todos los países del mundo”. Puede ser. No obstante, es bien discutible que toda la fuente de poder y sabiduría con que cuenta un pueblo esté concentrada en un segmento social minoritario. Desde cualquier perspectiva científica y racional es dudoso que sólo allí florezca el talento. El cuadro que ofrece la estructura social-política-económica de Chile es atrofiadamente blanco, masculino, heterosexual y socialmente homogéneo y es, en sí mismo, una demostración de que no tenemos una democracia “representativa”. Tengo la sospecha de que si el 80 por ciento de las personas que viven con menos de 530 mil pesos mensuales ocuparan el 80 por ciento de los cargos en el Congreso, las políticas y la discusión pública sería otra.
Por Alejandra Matus
Periodista / Master en Administración Pública en la Universidad de Harvard / Académica de la Universidad Diego Portales.
El Ciudadano Nº131, segunda quincena agosto 2012