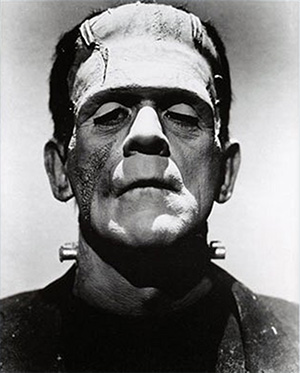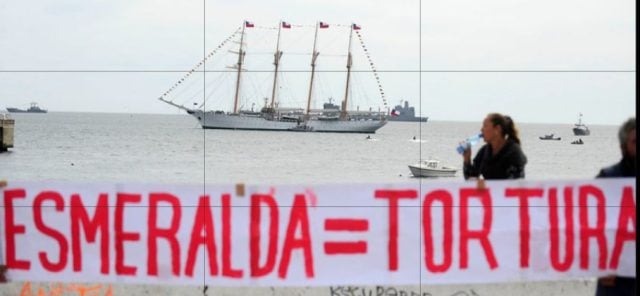Hace pocos días una destacada economista de Libertad y Desarrollo, María Cecilia Cifuentes, respondió twitteando a una sutil consulta de uno de los tantos navegantes de esa hora, respecto a qué pensaba del alza arbitraria de precios a los productos básicos, en la zona norte; esto a raíz del terremoto y la seguidilla de réplicas, que hasta ahora siguen aquejando a la población.
Por supuesto ella respondió: «Si tienes 10 naranjas y 100 posibles compradores ¿las sorteas, las pones en una piñata o las vendes al mejor postor?» A lo que el twittero del ciberespacio respondió «Pucha, encuentro bien feo intentar sacar provecho de una situación crítica así que creo que las vendería al precio normal».
Como en todo terremoto y catástrofe de cualquier país, los servicios básicos se interrumpen, los suministros de agua, de energía eléctrica, y la destrucción deja poco margen para seguir operando en forma normal. Aparecen los especuladores (y los aprovechadores), ya que al no haber un funcionamiento normal y poco abastecimiento, la gente requiere agua, alimentos, abrigo, rápidamente; todo ello junto al desorden y el temor que acompaña esta crítica situación. Por esta razón no es raro que los mismos de siempre quieran hacer su agosto en una situación tan dolorosa y poco frecuente; de hecho es un caso de excepción. No obstante, hay que actuar rápidamente, para que torne a la normalidad todo cuanto sea posible y en el más breve plazo.
Ahora bien, todo esto supone una condición de “escasez” como centro de debate, una ausencia casi total de bienes y servicios. En un desastre cualquiera, como lo es un terremoto y sus graves secuelas devastadoras, la falta de bienes y servicios puede darse. De hecho se dio una inesperada escasez a la que alude el ejercicio de las naranjas. Pero, ¿cuál es el problema? Que dichas leyes y axiomas que transmite la destacada María Cecilia son utilizadas como una regla general, enseñadas y repetidas e inculcadas en las escuelas y universidades como una premisa lógica para el día a día y quizá allí está el meollo del asunto. Está demás decir que en la mayoría de las catástrofes, en general no actuamos tan desinteresadamente como a veces decimos, y quizá si pudiéramos venderíamos el agua o no abriríamos quizá el local; algunos no abrirían el negocio sin antes causar alarma, para que suban (artificialmente) los precios. Sin embargo, en nuestra vida cada cual sabe lo que está bien y lo que está mal.
Pero en lo que reparábamos antes, respecto al problema de la escasez, se parte de la premisa que hay diez naranjas. Ejercicio natural y posible durante una clase de introducción a la economía. Sin embargo, podría uno preguntarse también ¿Dónde está el resto de las naranjas? Si hay 100 compradores, ¿por qué no hay 100 vendedores en la oferta? O si hay solo 10 vendedores de naranjas, quién tiene (guardadas) las 90 naranjas restantes. En este caso es útil preguntarse: ¿Es tan real la escasez y la inexistencia de más naranjas, y no es posible conseguirlas en ninguna parte de nuestro planeta? Suponiendo ahora que en lugar de fruta, se trate ahora de bienes y servicios básicos. No debería el estado velar porque no exista esta diferencia, esta brecha, y puedan llegar en forma suficiente al resto de la población adoptando mecanismos y herramientas, ya sea en un terremoto (catástrofe) o en condiciones normales de vida. Junto al desastre, se suma a esto también el pánico y el miedo que inoculan algunos medios al convulso entorno.
Por supuesto que la respuesta que da nuestra amiga bien podría haberla formulado cualquier experto de los centros de estudios neo-liberales, o de Expansiva, o de los grupos de lobby corporativo como Extend, Tironi (y asociados) o Enrique Correa (de Imaginacción). Justificarían cualquier cosa, pues ellos tienen las llaves del reino.
Ellos son expertos en expandir el miedo y prender las alarmas catastrofistas en el hábitat corporativo. Pero también tienen grandes baúles con recetas. Y eso es lo que venden. Milagros. Al mejor postor. Y si son ventas a trasnacionales mucho mejor.
Pero hay dos cosas que ponen ciertas dudas acerca de las reales dimensiones de la escasez. O al menos replantearse el tema. Una es que tan solo unos cuantos cientos de grandes corporaciones y multinacionales poseen en la actualidad más de la mitad de toda la riqueza del planeta. Sin incluir además a sus habituales socios de negocios como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, o la Organización Mundial de Comercio. Ellos se encargan de limpiar el camino, derribar barreras, imponer sanciones a los gobiernos para que a su vez sancionen y esquilmen a la población y a los ciudadanos. (Véase Grecia, España, Latinoamérica, África y otros).
Otro antecedente relevante es el “Informe Bruntland” (llamado así en honor a la ex Primer Ministro de Noruega, Gro Harlem Bruntland), también denominado “Nuestro Futuro Común”, presentado en la Comisión Mundial del Medio Ambiente de 1987, y que entre sus conclusiones señala que de proseguir el actual ritmo de gasto, consumo, depredación del medio ambiente y contaminación global, y se diera también el caso de que los países no industrializados (o del tercer mundo) gastaran y consumieran al mismo ritmo y las mismísimas cantidades que los países desarrollados, se necesitarían, a lo menos 10 planetas más como el nuestro. Sin embargo, por lo que sabemos y de acuerdo a las últimas investigaciones efectuadas hasta el momento, nadie ha inventado otro planeta parecido al nuestro.
Entonces, si es así, como indican las advertencias del “Informe Bruntland” no hay una escasez tan brutal como se dice. Quizá todo lo contrario. Un despilfarro, un consumo desatado y un mal gasto permanente efectuado por países y gobiernos enteros. O existe una distribución mal enfocada de los recursos. O acaso tenemos que entender que el sentido común es un recurso “no renovable”. O todas las condiciones las fija sólo el mercado, o acaso el sentido ético y las reservas de nuestra solidaridad van a estar fijada únicamente por la oferta y la demanda. Esto nos lleva a otra cuestión y a otro peldaño en que quizá sea oportuno preguntarse del por qué los países pobres son tan pobres. Y lo son cada día más ¿Es por la falta de recursos naturales…,tecnológicos, o porque somos infradotados, o es a causa de nuestra mala educación, o porque somos sencillamente ignorantes o seudo personas. O tal vez sea por nuestro Adn? Veamos un ejemplo.
El Congo, en África. Un país que ha sido bendecido por toda clase de recursos naturales, minerales, piedras preciosas, hidrocarburos, etc. La República Democrática del Congo es uno de los países potencialmente más ricos de la tierra. Pero siempre está bajo los índices de extrema pobreza según los datos recogidos por las Naciones Unidas. La República del Congo tenía instituciones, población, recursos. Fue colonizada por Bélgica. Luego aparecieron “exploradores portugueses” que vieron ahí su fuente de riquezas y descubrieron además un nuevo modelo de negocios: los esclavos. Y, coincidentemente, al centro de este mercado de hombres se encontraban –otra vez- los mercaderes ingleses. Y no solo en el Congo. También en gran parte de África. Este modelo fue replicado también por otras naciones de Europa. Y también, más tarde, por países del Este y de Occidente. Cada uno tratando de escindir a la población y quebrar las bases de esta sociedad. Al final, la bendecida nación de El Congo había sido totalmente desmantelada, sus riquezas expoliadas, sus instituciones destruidas, la población sometida a todo tipo de vejámenes, usurpaciones de por medio, asesinatos de millones de hombres, mujeres y niños y la sociedad quedó en completa ruina mediante guerras internas promovidas y financiadas por los de siempre. Desde aquí salió el uranio para crear la primera bomba atómica. Desde aquí, parte el caucho para neumáticos de todo el mundo. Desde aquí sale oro, diamantes, cobre, uranio, petróleo. Al igual como en muchos países de África. Y también sale un mineral muy apreciado para los equipos industriales, artículos electrónicos y teléfonos celulares: El Coltán.
Allí está la materia prima de nuestra revolución tecnológica. En la sangre de millares de personas desplazadas, asesinadas y violentadas hasta niveles inhumanos. Allí los bosques y los ríos son incendiados íntegramente, para borrar las enormes huellas de los derrames de petróleo. Huelga decir que las tiranías y las dictaduras han sido (y son) el pan de cada día en estas tierras. Al igual que la instalación de mega corporaciones. Y lo mismo podríamos decir de otra interminable lista de naciones arruinadas como Nigeria, Sudán, Angola, Camerún, Sierra Leona, Chad, Camerún y otros cuantos países más. Realmente ¿hay escases de recursos naturales en estas tierras y naciones? O son subdesarrollados por su estado de evolución cognitivo o por su color de piel, o porque hay fortunas interesadas en que sigan siendo ignorados por nosotros y permanezcan estando ausentes de cualquier noticia en los medios de televisión o en la prensa escrita. Podríamos preguntarles a ellos también… ¿si usted tiene diez naranjas…? Posiblemente uno de ellos nos mire y nos diga con razón…. “pero en la tierra donde yo vivo, hay mucho, muchísimo más que eso”.
La cuestión es dónde está esa riqueza. Probablemente en los bancos. En los bancos mundiales o en las reservas federales. No con poca razón un gran comerciante e industrial, Henry Ford, dijo una vez: “Es una buena cosa que la gente de la nación no comprenda nuestro sistema bancario y monetario, porque si lo lograran, creo que habría una revolución mañana, por la mañana”.
Mientras tanto sería una buena cosa por parte de nosotros –habitantes del único planeta Tierra que existe en varios kilómetros a la redonda- usar el combustible (petróleo) solo cuando sea necesario. Cambiar los neumáticos (caucho), solo si es preciso. Cambiar nuestros equipamientos electrónicos (Coltán), nuestros artefactos y nuestros celulares, sólo en caso de que sea importante. Porque a fin de cuentas la materia prima, base de cada uno de estos artículos, vale en el mercado donde se tranzan la vida (y la muerte) mucho más de lo que uno piensa.
Por Emanuel Garrison
Email: [email protected]
El Ciudadano