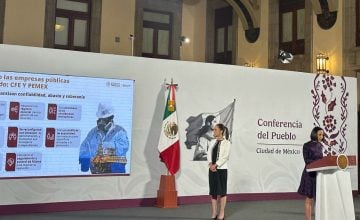La política parece concentrada en sí misma. La Nueva Mayoría, que llegó al gobierno el año pasado gracias a un programa reformista basado en demandas levantadas por la ciudadanía, se vuelca otra vez hacia su interior y clausura su fugaz apertura. Un fenómeno anómalo, que ocurre en la ausencia de la clásica oposición política, esfumada tras los escándalos de corrupción.
La política parece concentrada en sí misma. La Nueva Mayoría, que llegó al gobierno el año pasado gracias a un programa reformista basado en demandas levantadas por la ciudadanía, se vuelca otra vez hacia su interior y clausura su fugaz apertura. Un fenómeno anómalo, que ocurre en la ausencia de la clásica oposición política, esfumada tras los escándalos de corrupción.
La Nueva Mayoría al concentrarse en sí misma incrementa también sus contradicciones internas, las cuales no surgen de sus referentes electorales, sino de sus intereses y alimentos. Esa mirada interior lleva que las actuales tensiones no reproduzcan el clásico binominal de la transición, sino amplifiquen las corrientes y los intereses individuales. Así tenemos que el fin del reformismo y su reemplazo por el conservadurismo neoliberal haya pasado a ser una expresión de cálculos electorales. Son señales hacia sus financistas desde una plataforma política escorada próxima a la zozobra.
Los conflictos políticos ya no responden al tradicional espectro del binominal, sino está fragmentado en múltiples instancias. Estamos en un estado de confusión total, una crisis de tales proporciones cuyos protagonistas, en un estado de desesperación, se cierran al inmediato pasado y a la realidad. No sólo se clausura el programa y sus reformas, sino el contexto social y se desconocen sus demandas. En este proceso de olvido y huida, la Nueva Mayoría no vale ni como marca ni menos como nombre. Es minoría, tan antigua como la Concertación y está desmenuzada.
Durante los últimos 25 años no habíamos sido observadores de una catástrofe de tales proporciones. A la descomposición ética de la política, cruzada por las boletas ideológicamente falsas, tenemos múltiples efectos. Pero tal vez el mayor y magnificado esté en la misma Moneda: una presidenta que junto a su gobierno cae a plomo en su aprobación, que suma niveles inéditos de repudio e incertidumbre los cuales conjuga, lo que es una irracional paradoja, con un retiro progresivo e impúdico del programa. Un absurdo caso de inmolación política.
Pero nada de ello es comparable a la miseria política que salpica desde el mismo gobierno y la coalición. En las últimas dos décadas no habíamos sido testigos de un complot como el que está ocurriendo en La Moneda, con ministros empoderados y vinculados en redes externas que contradicen y desoyen día a día a la mandataria. Ejemplos como el de Jorge Burgos levantando desde el día de su nombramiento la agenda de la Democracia Cristiana ante el proceso constituyente o el proyecto de ley para desmontar la reforma tributaria de Rodrigo Valdés abren una periodo de fragmentación, torceduras y bandazos. Pero nada de ello se puede comparar a los comentarios, críticas y sesgadas interpretaciones levantadas desde su propia coalición a las palabras de Michelle Bachelet en una entrevista publicada el 9 de agosto. La crisis estimula la traición y el magnicidio.
La descomposición política está apuntando a su propia desaparición. Los últimos eventos exhiben el fin de las cohesiones y mínimas lealtades, muchas de ellas todavía en latencia desde hace años pero aún así con mínimas presencias. Los últimos episodios ya apuntan a su licuación y evaporación. La Nueva Mayoría, un armazón electoral cohesionado con el programa de reformas, ya tiene el mismo destino de la Concertación. Fracasadas las primeras reformas, la segunda etapa fue su desaparición. Sus creadores han sido sus más fervientes destructores, lo que escribe una nueva marca en el delirio político.
Aquí no hay juego de suma cero. El proceso de deterioro y corrupción no traspasa beneficios al oponente. Es la crisis que ha terminado con la plataforma, con los andamiajes, con la institucionalidad política. Este escenario, que unos ven con espanto y otros prefieren no ver, tiene sus explicaciones. Porque todo proceso de corrupción tiene sus corruptores. Los dueños del juego político, sus financistas, están cobrando la cuenta.