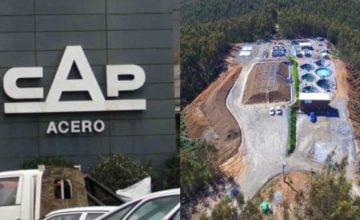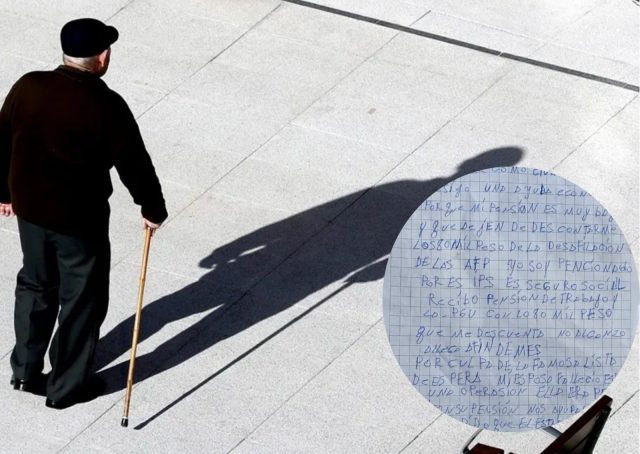La (no) relación del Estado de Chile con el pueblo Mapuche o Gente de la Tierra (Mapu=Tierra; Che=gente) se ha escrito con sangre. Para quienes no están al tanto -o han preferido ignorarlo-, ése es un hecho indesmentible. Una verdad histórica (por cursi que suene expresarlo de ese modo) que no ha podido (ni podrá) borronear el silencio cómplice del Estado chileno con su historicidad oficial, escrita por encargo y con la venia de los (hasta ahora) vencedores.
La (no) relación del Estado de Chile con el pueblo Mapuche o Gente de la Tierra (Mapu=Tierra; Che=gente) se ha escrito con sangre. Para quienes no están al tanto -o han preferido ignorarlo-, ése es un hecho indesmentible. Una verdad histórica (por cursi que suene expresarlo de ese modo) que no ha podido (ni podrá) borronear el silencio cómplice del Estado chileno con su historicidad oficial, escrita por encargo y con la venia de los (hasta ahora) vencedores.
En su ADN, Chile contiene un eslabón de vergüenza del que todo chileno que se precie de tal, por común y corriente que sea, no puede ni podrá desprenderse. “Lo que los chilenos han hecho en dos siglos, ni siquiera lo hicieron los españoles en los 300 años precedentes de la conquista”, me decía cavilante un dirigente mapuche hace un tiempo, a propósito de la celebración del Bicentenario de la Independencia de Chile (2010). Y no se equivocaba. Si durante 300 años la espada, la cruz y los arcabuces en ristre de los hombres de armadura hicieron lo suyo en busca del oro, lo que vino después fue un capítulo más de un relato sangriento, perseverantemente sangriento. Ya a fines del Siglo XIX, la mentirosamente llamada “Pacificación de la Araucanía” regó con más sangre indígena el Wallmapu (Territorio Mapuche). A manos del Ejército de Chile se escribió el epílogo de la gesta independentista rubricada en 1810, cuando se glorificó per sé el nacimiento de una nación –la chilena- desprendida de la corona española. Desde entonces, y hasta nuestros días, el despojo de territorios, la discriminación, la prepotencia, el desprecio y la muerte han sido el tenebroso latido de 200 años de “vida independiente” de Chile y su (no) relación con los Mapuche.
DE LA PENA A LA RABIA
“Arauco tiene una pena/más negra que su chamal/ya no son los españoles los que les hacen llorar/hoy son los propios chilenos los que les quitan su pan.”, cantó la Violeta Parra, hace ya décadas. Tampoco se equivocó. Ciento treinta años después, el Estado de Chile persiste en su porfía: no reconocer el derecho ancestral de los mapuche* sobre su territorio. En 1875, en las postrimerías de la centenaria independencia chilena, lo que no pudo la pólvora lo hizo la ley winka a través de engaños y artilugios que permitieron la inscripción de los llamados “Títulos de Merced”, devenidos de ventas fraudulentas de territorios indígenas a privados. El Estado chileno conseguía así, en un diálogo ficticio con los mapuche, retribuir a sus mecenas y sostenedores mediante la cesión de ricas extensiones de tierra, para su explotación. Así se dibujó durante gran parte del 1900 la (no) relación de Chile con la gente de la tierra. El mapuche fue desplazado, principalmente en los valles o llanos de Wallmapu. Una empresa que no estuvo exenta de brotes de rebelión por parte de un pueblo corajudo y con astuta capacidad guerrera. De ella supieron los españoles, pese a los relatos grandilocuentes con que los escribanos buscaban impresionar a la Corona, allá del otro lado del Atlántico, para conseguir confianza y futuras prebendas en tierras y riquezas.
Sólo durante el Gobierno de Salvador Allende (1970-1973) el Estado chileno hizo un alto en la “deuda histórica” con el pueblo Mapuche. Fue tal vez lo más cercano a la idea de “buena convivencia” que se haya pretendido en la historia republicana chilena. Con el impulso y profundización de la Reforma Agraria, el gobierno de la Unidad Popular (UP) consideró incluir a los mapuche. “Fue un pacto en el que se nos dijo que en adelante, ellos y nosotros, íbamos a ser todos partícipes de las riquezas naturales de nuestro pueblo. Pero después, cuando llegó la dictadura, allí se dio vuelta la tortilla”, advierte en el documental “El Engaño”, Juan Carilao, lonko de Puerto Choque, en la zona de Malleco, Región del Biobío.
La dictadura militar de Augusto Pinochet revirtió de cuajo esa posibilidad. Junto con cimentar el modelo neoliberal, en ese periodo la (no) relación con el pueblo Mapuche no fue otra cosa que una nueva “pacificación”, urdida por “dioses” que ya no vestían armadura ni arcabuces. Trajes, corbatas, apellidos foráneos y dinero ornaban ahora a quienes debían cumplir con éxito la otra evangelización: usurpación del territorio. La fraudulenta adquisición de vastos territorios por parte del Estado –presionado por los poderosos de la época, hacia fines del 1800), “fue ilegal… Y si los latifundistas y empresas trasnacionales dicen haber comprado esos títulos de propiedad durante la dictadura militar, pues bien. Pero eso fue como comprar un auto robado”, sentencia el historiador Martín Correa, autor de “Las razones del Illkun/enojo”, de LOM ediciones.
En la actualidad, so pretexto del crecimiento económico auspiciado por la industria forestal, el despojo del Wallmapu ha ido “como viento en popa”. Y el Estado chileno, bajo las administraciones civiles que sucedieron a Pinochet, nada hizo por ponerle atajo. Por el contrario, la democracia de los poderosos sólo ha agudizado las condiciones de pobreza, depredación de los recursos naturales y desintegración cultural de los Mapuche.
ARMAS Y LEY WINKA CONTRA EL “CRIMINAL MAPUCHE”
Si desde fines del 1800 al mapuche se le colgó el cartel de “flojo y borracho”, durante los gobiernos civiles de los últimos 22 años, se añadió el de “terroristas”. Con esa caricatura, el Estado chileno ha querido enfrentar el proceso de resistencia, recuperación y defensa del territorio que los mapuche reiniciaron a partir de los años ’90, premunido de leyes heredadas de la dictadura de Pinochet (que ha ido perfeccionando) y de la fuerza, copando militarmente el territorio indígena. A imagen y semejanza de lo que hicieran, primero los españoles y, luego, el Ejército chileno en la primera “pacificación”.
Hoy la tarea “pacificadora” está a cargo de la policía chilena, que ha incrementado su presencia en la zona mapuche para contrarrestar las acciones de recuperación, lo que las ha convertido en los nuevos guardianes de latifundistas y empresas forestales trasnacionales. El brazo armado del Estado chileno ha operado con total impunidad. Y para ello cuenta con el aval de un aparato judicial, cuyo principal “argumento” persecutor ha sido la Ley Antiterrorista que Pinochet aplicara a sus opositores. La “Pacificación 2.0” también se ha escrito con sangre. Al estilo del Estado chileno. Alex Lemün, Matías Catrileo, Jaime Mendoza Collío, por nombrar algunos, engrosan la lista de la casi decena de mapuche asesinados por policías. A Lemün, de 17 años, un oficial le tiró a quemarropa, en 2007. A Catrileo y Mendoza Collío, les dispararon por la espalda, el 2008 y 2010, respectivamente. Pese a las evidencias, sus ejecutores hoy gozan de libertad o cumplen penas remitidas. Todos alegaron “defensa propia”. A todos, el Estado los premió, manteniéndolos en sus puestos de “trabajo”.
La cárcel efectiva sí vale para más de un centenar de mapuche. Juicios viciados, testigos protegidos, pruebas falsas y la condena a priori de cierta mala prensa financiada por las empresas, han condimentado la criminalización. Por cierto, en esas páginas nada se ha escrito –como mínimo acto de desagravio- sobre el revés que el año pasado sufrió el Ministerio Público (brazo jurídico del Estado), cuando diez mapuche fueron absueltos de los cargos, después de permanecer dos años en la cárcel. Al baño de sangre y el encierro se suman las constantes y violentas irrupciones policiales en comunidades indígenas, a punta de golpes, perdigones y gases lacrimógenos. Niños, mujeres y ancianos han pagado el costo.
Hoy, su “Excelencia” habitante circunstancial de Palacio se ha desplazado hasta territorio Mapuche para repetir el guión. La escena calcada, calcada. La muerte de un latifundista, ha sido suficiente pretexto para repetir el cuento y ponerle también un toque súper moderno, (cibernético y/o 2.0) y dar pie, -como Bush y su obcecada búsqueda de “armas de destrucción masiva”-, a su propia “guerra contra el terrorismo”. Es que, como bien dice Tancredo Pinochet en su extraordinaria obra de principios de 1916, “Inquilinos en la hacienda de Su Excelencia” (LOM Ediciones), “Es claro, la bestia tiene que seguir siendo bestia. Bestia, bestia, hasta la consumación de los siglos. Sin un destello de inteligencia brota en aquellas almas rústicas; si el paso del ferrocarril les dice algo más que a ellos que a las vacas de vuestro fundo y enciende una chispa en sus cerebros, hay que apagarla; hay que buscar, Excelencia, toda el agua del océano, si es necesario, y apagarla. Sí, apagarla, apagarla, apagarla. Hay que perpetuar a la bestia.”
Y bien. Veámoslo así -aunque no les parezca a algunos-, y dejemos de lado la moralina burguesa que caracteriza la hora de tomar palco frente a la muerte, y convengamos en que la escena de esta madrugada, no es sino la vuelta de mano ungida por aquellos que siguen llamando “salvaje” al prójimo por su condición de indio, negro, pobre. Olvidados ellos, ignotos mejor dicho, de que sí, “la vaca, Excelencia, debe mejorarse; que se mezcle su sangre con la de las vacas de la isla de Yersey o de Holanda. Darán más leche, y jamás levantarán la cerviz para reclamar derechos. Al subhombre no se le debe mejorar porque se convierte en hombre, y el dictado de la conciencia impone órdenes que son reclamos”, como advertía también mi colega Tancredo, a principios del siglo pasado, cuando los latifundistas, incluido un Presidente de la República de Chile, hacían de las suyas en los campos que le usurparon a la Gente de la Tierra. El reclamo también se convierte en sangre del enemigo, digo yo ahora, tras esta impía centuria. Pues, pese a la ceguera que ha querido imponer la historicidad de los (hasta ahora) vencedores, los ciegos suelen ser más listos.
* N. del Autor: al castellanizar la denominación Mapuche, no se precisa ponerlo en plural. En rigor, sólo se debe hacer con el artículo los. Che significa gente, y eso ya supone a más de uno.
Por Marcelo Garay Vergara