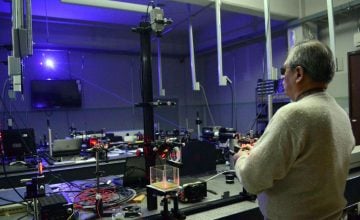Si de hablar de educación se trata, mejor es no hablar de calidad. La calidad es un concepto que los comerciantes han reservado para definir, engañosamente muchas veces, una propiedad apreciada de sus mercaderías. Y la educación no es una mercadería. Como se ha reiterado, es un derecho y no se puede sino exigir al Estado lo asegure para todas y todos sus ciudadanos, pero, ¿qué es educar? La RAE, en la segunda acepción que da al término, la define como “crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes”. En otras posibles definiciones, es la capacidad que una sociedad tiene para formar a sus miembros en la plenitud de sus capacidades, de modo tal de integrarles creativamente a los procesos históricos de los que les toca ser parte. Desde este punto de vista, la educación ha de procurar que la persona, por la vía de los talentos adquiridos en su relación con los otros, pueda hacerse parte activa y dignamente de la sociedad, contribuyendo al enriquecimiento del colectivo por la vía de lo que esos talentos le permiten.
Si de hablar de educación se trata, mejor es no hablar de calidad. La calidad es un concepto que los comerciantes han reservado para definir, engañosamente muchas veces, una propiedad apreciada de sus mercaderías. Y la educación no es una mercadería. Como se ha reiterado, es un derecho y no se puede sino exigir al Estado lo asegure para todas y todos sus ciudadanos, pero, ¿qué es educar? La RAE, en la segunda acepción que da al término, la define como “crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes”. En otras posibles definiciones, es la capacidad que una sociedad tiene para formar a sus miembros en la plenitud de sus capacidades, de modo tal de integrarles creativamente a los procesos históricos de los que les toca ser parte. Desde este punto de vista, la educación ha de procurar que la persona, por la vía de los talentos adquiridos en su relación con los otros, pueda hacerse parte activa y dignamente de la sociedad, contribuyendo al enriquecimiento del colectivo por la vía de lo que esos talentos le permiten.
En este concepto de educación hay dos componentes -el de la capacidad y el de los fines- que se tornan mutuamente exigibles: una determinada destreza tiene sentido sólo en función de los fines a que se aplica, un fin carente de destrezas para su realización se torna vacuo. La promesa de la educación se cumple, en este sentido, cuando los aprendizajes habidos (las competencias en el léxico de la propuesta pedagógica actual) redundan (por la vía de los fines entendidos como objetivos transversales de los procesos educativos) en beneficio de la humanidad. El tratamiento unilateral de estos polos da como resultado una consecuencia peligrosamente incompleta de un proyecto formativo.
La sola capacitación trae aparejada la emergencia de un pensamiento tecnocrático insensible a las peculiaridades culturales y sociales propias de la condición humana y del que no cabe esperar sino la emergencia de engendros adversos a la condición humana –bombas nucleares, minas antipersonales, o esquemas financieros para defraudar a las personas. La tecnocracia se vuelve expedita a la hora de lucrar con este tipo artificios toda vez que no participa de los fines socialmente convenidos. Por otra parte, una formación cuyo fin se circunscribe al aprendizaje de valores últimos cae cerca de lo que son los procesos de adoctrinamiento propios de modelos totalitarios del pensamiento y que caracterizan la formación de cuadros y de militancias recalcitrantes y desquiciadas.
La irrupción de las guerras mundiales llevó, por ejemplo, a las universidades norteamericanas a acortar e intensificar los periodos formativos a través de periodos trimestrales –quarters, mientras al otro lado del Atlántico, en Alemania, la formación de las y los jóvenes se circunscribía a un adoctrinamiento creciente de cuadros militares. Es exagerado pero tal vez necesario subrayar que tanto las explosiones de Hiroshima y Nagasaki como las persecuciones de judíos, homosexuales y gitanos son parte del desenlace de procesos formativos mal llevados donde, en un caso, la tecnocracia fue liberada de su responsabilidad moral y, en el otro, la doctrina se desengarzó de su raigambre humana.
No sabemos si la educación en su sentido sustantivo hubiese hecho alguna diferencia en un caso y otro pero lo cierto es que a este lado del mundo se promovió el estudio de las artes liberales como un antídoto al instrumentalismo amenazante que germinaba en las aulas, subrayando la idea de una educación para la libertad. Alemania, a su vez, debió retomar la formación entre sus jóvenes de las capacidades por las que el país destaca y que se habían establecido ya en 1919 y que se desdibujaran bajo un régimen de mero adoctrinamiento.
Un supuesto simple -cada nuevo conocimiento y cada nuevo aprendizaje tiene consecuencias para los seres humanos tanto como para los seres no humanos- marca un derrotero conveniente a considerar en los procesos educacionales. El cultivo de las ciencias demanda el cultivo de las conciencias. La distancia más corta entre dos puntos -habiendo hecho abstracción del mundo y su curvatura- puede ser la línea recta. Pero ingenieros y planificadores no han trepidado en trazar la línea recta por sobre poblaciones humanas, corredores ecológicos, cementerios y lugares de oración, y hasta por encima de montañas, lagos y fiordos. La economía del trazo puede traducirse en irreparables pérdidas o en onerosos conflictos sociales. Y la responsabilidad no fue la del constructor sino del proyecto educativo cuya pobre mirada no alcanzaba a intuir que el asfalto se vierte sobre espacios socioambientales, habitados por comunidades que, en cientos de años de historia, han urdido una trama invisible que vincula cosas, espíritus y personas.
Detrás del instrumentalismo con que se concibe la formulación de muchas propuestas educativas subyacen principios economicistas que procuran optimizar los retornos de una inversión. El lucro es reprochable en educación no sólo porque distraiga recursos del sistema a objeto de generar dividendos para los paquetes accionarios que se hacen representar a través de las empresas espejo. El lucro es nefasto porque antepone la lógica formal que busca minimizar los costos a las necesidades superiores de la educación. La miopía radica en este caso en un mezquino utilitarismo que, cuando es llevado a la creación de programas, se pregunta: ¿Qué es necesario para formar un ingeniero? Y se contesta que tantas horas de cálculo, algebra, etcétera, las que sumadas definen el presupuesto de la iniciativa.
Mientras así se hagan las preguntas, difícil es pensar que la educación que he llamado sustantiva se encarne en las universidades. Por el contrario, el instrumentalismo cobrará su parte en el aula y como sociedad seguiremos sufriendo con las consecuencias visibles de su implementación a través de profesionales que difícilmente puedan vincular su quehacer al contexto en que ellos operan. El desmoronamiento de puentes, las caídas de edificios, las casas Chubi, las fórmulas médicas malamente dosificadas, represas que -tras construidas- no encuentran roca madre en que apoyarse, salmones afectados por anemia infecciosa (ISA), devastaciones forestales producto de la tala rasa, descargas declaradas inocuas de efluentes provenientes de plantas de celulosa, pacientes energizados con bisturíes y tijeras en sus interiores, son engendros de una educación masterizada según las fluctuaciones del mercado. Lo que, claro está, no debiera llevar el péndulo hacia el otro extremo y convertir los espacios educacionales en amplificadores de doctrinas que se autoproclaman portadoras de la verdad.
Por Juan Carlos Skewes V.
Universidad Alberto Hurtado