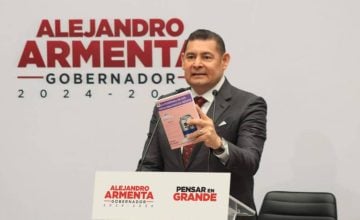Desde que el filósofo francés Michel Foucault desplegara sus análisis desde la biopolítica, mecanismo de poder centrado en el cuerpo-especie, hacia la noción de gubernamentalidad; se abrió un camino analítico fecundo para interrogarse sobre el hecho de ser gobernados.
Foucault deslocó su pensamiento hacia la gubernamentalidad, expresado en sus cursos dictados en el Collége de France durante 1978 y 1979, abrió la posibilidad de plantear una mirada no esencialista del Estado. Dicha reflexión se puede encontrar en sus libros Seguridad, Territorio y población y El Nacimiento de la Biopolítica.
La gubernamentalidad constituye una perspectiva de análisis que permite analizar las formas de poder político más allá del Estado. Implica revisar las maneras de gobierno de las personas, lo que coloca un primer problema epistemológico: Si bien el análisis de la gubernamentalidad se ha concentrado en la idea de un Estado, la particularidad neoliberal de la sociedad chilena en donde las corporaciones ejercen más poder en el cotidiano de las personas, exige desdoblar el análisis.
Si por arriba tenemos un desarrollado saber sobre la gestión de ‘recursos humanos’, la administración o contabilidad, las relaciones costo beneficio; también tenemos, en un nivel más capilar, que los medios, la publicidad y hasta campañas de gobierno, invitan a los individuos a conducir sus vidas como una empresa, los empujan a volverse empresarios de sí mismos en la gestión de sus decisiones cotidianas.
Iván Pincheira, académico e investigador del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, comenta que “hoy el mercado emerge como principio regulador de la sociedad, motivo por el cual la sociedad se organiza según el modelo de empresa. Desde esferas gubernamentales se alentará, así, a las personas para que se transformen en competitivos emprendedores. En momentos en que los procesos privatizadores han reducido el acceso a derechos sociales universales, el trabajador se convierte en un empresario de sí mismo; especie de maquina corporal y emotiva que es su propio capital, su propio productor, la fuente de sus ingresos.
Pincheira se ha concentrado en los procesos de producción de subjetividad y el manejo de las emociones. “En el cruce de estos campos, he estudiado los procesos de gestión gubernamental del miedo y la felicidad”- comenta.
La idea de gubernamentalidad coloca en tensión la idea de asociar las fuentes de gobierno con el Estado ¿cómo resuelves eso para el análisis de la sociedad chilena, donde las tecnologías de gobierno y de producción de subjetividades tienen mucho más que ver con las corporaciones o grandes empresas?
– Admitiendo la relevancia del aparato estatal, las grandes empresas son otra instancia de gestión de la conducta. Para el caso chileno, se trata de una condición basada en el principio de subsidiariedad. Consideradas como las instancias que mejor aseguran la satisfacción de necesidades y el bienestar de la población, las asociaciones empresariales serán esenciales en la estructuración económica, cultural, corporal y emotiva de nuestra sociedad- responde Pincheira.
LA RAZA Y LA GESTIÓN DE LA IDENTIDAD COMO PROBLEMÁTICA
Andrés Menard, antropólogo y doctor en Sociología de la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, considera que “el concepto de gubernamentalidad es útil a la hora de estudiar las estrategias de neutralización de las dimensiones histórico-políticas, mediante la transformación del conflicto en administración diversificada de demandas y necesidades”.
Menard piensa “en la entrada ‘genealógica’ al problema de las identidades, las soberanías, es decir al recurso de la guerra como figura de comprensión del poder y más específicamente a su lectura de la noción de ‘lucha de razas’ como modelo del que llama discurso ‘histórico-político’ y que creo tiene gran vigencia a la hora de estudiar la cuestión de los vínculos y conflictos que definen por ejemplo a algo como lo ‘étnico’ o lo ‘nacional’.
El investigador se ha concentrado en las temáticas referidas al vínculo entre Estado y pueblos indígenas, en especial el pueblo mapuche. “La noción lucha de razas se ha mostrado como una entrada especialmente pertinente para comprender la singular forma de este vínculo, que oscila entre el posicionamiento en el espacio patrimonial del reducto identitario nacional, una ‘etnoheterotopía’ (como para seguir el homenaje a Foucault) y la afirmación de una diferencia, de una guerra irreductible. En este sentido una idea política y no biológica de la raza, permite entender la cuestión de las identidades (étnicas, por ejemplo) como un efecto histórico de la diferencia (de la guerra) más que como la expresión de una naturaleza anterior a la historia, la guerra y la política. Esto implicará que a falta de todo común denominador, de todo plano compartido, la relación entre el Estado y los sujetos que ha producido-incorporado-colonizado, implica la urgencia insalvable de una negociación política del vínculo, opuesta a su naturalización gestional”.
La idea de la gubernamentalidad, destaca Menard, “como ‘conducción de las conductas’ permite complejizar la imagen del poder como una emanación centralizada, ejerciéndose en forma unidireccional. Para el caso de la etnicidad, es interesante ver cómo las determinaciones conductuales implicadas por un modelo ‘multicultural’ o ‘patrimonial’ de codificación de la historicidad, del conflicto o de las diferencias mediante el despliegue de modelos gestionales de ‘la identidad’ o ‘la cultura’ hacen que el ‘conducir conductas’ opere en distintos sentidos a la vez, es decir no sólo desde los aparatos de dominación colonial, empresarial o estatal hacia sujetos parejamente ‘étnicos’, sino que desde dispositivos o configuraciones ‘étnicas’ a un espectro amplio de agentes, incluidos actores, oficinas y dispositivos estado-empresariales, y también organizaciones indígenas más o menos culturalistas, más o menos militarizadas, o más o menos liberales en su afirmación de una etnicidad. En cada caso habrá que ver cómo el ser mapuche, por ejemplo, pueda ser reducido a expresiones conductuales o contraconductuales como condiciones de su enunciación. Y aparece allí el problema de la instauración de un ‘mapuchómetro’, en palabras de José Ancan, como dispositivo para esta etno-gubernamentalidad.
INDIVIDUO Y UNIVERSIDAD
Quien también ha tratado de responder sus interrogantes desde la perspectiva de la gubernamentalidad es Rodrigo Karmy, miembro del Grupo de Investigación en Filosofía y del Centro de Estudios Árabes de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. A partir del filósofo de origen árabe, Averroes y el averroísmo, doctrina que sostenía que la verdad puede ser alcanzada a través de la filosofía y de la religión. Para Karmy se trata de “una deriva del pensamiento tan desconocida como crucial, y donde la noción foucaulteana de ‘gubernamentalidad’ resulta decisiva. Es una deriva oscura en la historia de la filosofía y expulsada de toda filosofía de la historia, sus ecos llegan hasta nosotros a modo de fragmentos que será preciso unir a modo de un mosaico para trazar una ontología del presente”.
Karmy considera fructíferos los trabajos de Foucault y de Giorgio Agamben para “plantear una tesis que comprometería a la Universidad en cuanto dispositivo central de normalización del pensamiento: mi tesis es que una cierta modernidad se habría dado inicio con la expulsión del ‘averroísmo’ de la Universidad de París en 1277 cuya consecuencia habría sido la implementación de un ‘programa de subjetivación’ orientado a circunscribir al sujeto como titular del pensamiento gracias a la articulación teológica y política del concepto ‘persona’. Si el ‘averroísmo’ habría sido aquella doctrina que sostenía que el pensamiento constituía una ‘potencia única y separada’ para todos los hombres, la expulsión de 1277 habría iniciado un programa de subjetivación en el ese pensamiento común se individualiza en la forma ‘persona’”.
De esta forma para Karmy “el dispositivo universitario se convierte en uno de los dispositivo de dicha individualización que tendría tres momentos que se yuxtaponen en nuestro presente: un momento teológico, en el que se prefigura tal programa de subjetivación, un momento nacional, en el que tal programa se articula con las nuevas ciencias, y un momento financiero que sería el que estamos viviendo hoy y que consistiría en la puesta en juego de la racionalidad neoliberal como una nueva forma de individualización -y, por ende de normalización- del pensamiento. En ese sentido, no creo que haya habido alguna vez, en Occidente, una Universidad exenta de dicho programa de subjetivación. Más bien, el pensar -no la filosofía en cuanto disciplina- habría transcurrido en los márgenes de dicho dispositivo, allí donde habitaba el averroísmo cuya doctrina se orientaba a desactivar el programa de subjetivación occidental, poniendo en juego un pensamiento en común. Así, si como decía Foucault, nuestra era es la de la ‘gubernamentalidad’ es porque, en mi perspectiva, ésta habría continuado el programa de subjetivación de corte individualizante iniciado ya por el cristianismo”.
Karmy también articuló las ideas sobre gubernamentalidad en Chile con temas como la infancia y la angelología: “En general mi trabajo sobre Chile se asienta en la premisa de que Chile no es un país, sino una economía De hecho, la casa presidencial lleva un nombre económico: la casa de la Moneda. Habiendo sido capitanía general -no Virreinato- sus modos de ejercicio del poder no fueron sino siempre gubernamentales, ya sea que estos modos los ejercieron los militares (en guerra contra los mapuche, lo que eufemísticamente se llamó ‘pacificación’), la policía, el derecho o, como ocurre hace ya más de 40 años, los economistas”.
Para Karmy “si decimos que Chile es una economía, ello se anuda en una dimensión teológica fundamental: la de la angelología. En efecto, la angelología como aquella doctrina acerca de los ángeles acaso sea una de las doctrinas más antiguas sobre la gubernamentalidad (en ese sentido es preciso ir con Foucault y Agamben, pero también con Oscar Cabezas y Sergio Villalobos-Ruminott). Y la imagen que Chile se dio a sí mismo es una imagen angélica: se define por ser ‘la copia feliz del Edén’. Aquí, es crucial entender que el adjetivo ‘feliz’ no es un simple adorno, sino un operador que hace posible higienizar a esa ‘copia’ de todo aquello que no la acerque al Edén en cuanto pone en funcionamiento una soberanía esencialmente económica. Dicho en el léxico medieval: ‘feliz’ es el equivalente al ‘intelecto agente’, esto es, aquél dispositivo que permite pasar al acto y ejercer así el poder. Aquí es donde, me parece, se articula lo que llamaría la ‘in-fancia de Chile’, retomando el bello término propuesto por Agamben en 1978: ésta última se abriría en cierta poesía (por ejemplo en Mistral) y pondría en cuestión a esa gubernamentalidad de la copia que, cual pequeño-burgués- pretende elevarse hacia el Edén, detestando al mismo tiempo, el ser una ‘copia’. La poesía en cierto modo abre a la in-fancia de Chile. Y no sólo la poesía, quizás, también, los movimientos sociales que se han articulado históricamente en los límites de este ‘Reyno’. Allí, dichos movimientos abren la monstruosidad de la in-fancia que la ‘felicidad’ de la copia pretende suturar. Chile es tierra de ángeles por eso su soberanía se articula en función de la administración en razón de suturar, una y otra vez, la radicalidad de su in-fancia. Ángeles que siempre quieren mirar hacia arriba, nunca hacia abajo, siempre al patrón, nunca al proletario. Ángeles que no quieren ser ‘hombres’ de carne y hueso, y que ‘aspiran’ a ser Dios, sin nunca poder hacerlo. He ahí que la in-fancia de Chile muestra que la felicidad no es otra cosa que una infelicidad constitutiva, he ahí la tragedia sobre la que nos asentamos en este reducto militar-financiero que llamamos Chile”.
Mauricio Becerra Rebolledo
@kalidoscop
El Ciudadano
LEA ADEMÁS: Convocan a jornada sobre la gubernamentalidad
La Biopolítica de Foucault: Un concepto esencial para comprender la sociedad contemporánea