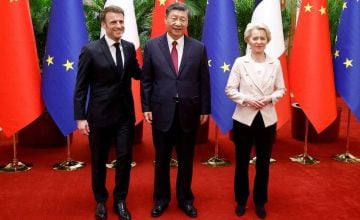Por Odette Magnet
Me miro al espejo del pasillo. Ahí está mi cara como un mapa de líneas caprichosas, algunas finas, que nacen del mentón y suben y bajan, giran, y se disipan hacia mis pómulos. Otras son profundas, porfiadas, que me alertan de que ahí se quedarán sin vacilación alguna hasta el fin de mis días. Son las huellas que nacieron lejos de la patria, en el largo exilio que hoy parece tan remoto, tan fuera de lugar. Casi vergonzoso. Un mapa del dolor silencioso, solitario. Si contengo la respiración y cierro los ojos puedo escuchar cómo caen los copos de nieve en mi calle, en mi barrio de Berlín. El cielo gris, espeso, parece el lomo de un elefante. La nieve aún limpia, acumulada en las aceras, me recuerda ese postre, la leche nevada, que hacía mi madre durante mi infancia. En otro mundo, en otro siglo. Ya mañana esos montículos de merengue estarán sucios, marrones y llegarán aquellas máquinas con sus fauces enormes a despejar los caminos y devorarán todo a su paso hasta que se haga necesario regresar. La tarde caerá temprano y las ventanas se volverán azules de frío como lo hacían bajo la lluvia en el sur de Chile.
Tengo la cabeza blanca, el pelo recogido en una cola de caballo ochentera, una melena abundante de canas que a veces suelto y se despeina en un remolino desafiante. Un día hace no mucho, camino a comprar el pan a la vuelta de la esquina, tuve la certeza de que no habría retorno y deseché esa idea romántica de viajar al terruño, a despedirse de los amigos, la familia reunida, abrazar la memoria, volver a las raíces y todas esas pendejadas. Fantasías absurdas. A estas alturas, la patria es un accidente, un dato más, da lo mismo donde hayas nacido. La bandera tricolor y el himno nacional me dejaban impávido. No creo en las fronteras ni en los próceres. No puedo entender cómo la gente se emociona con esas cosas.
Patético.
Sólo regresé una vez, nunca más. La añoranza de haber perdido algo que, en realidad, nunca tuve. Dicen que esa es la nostalgia. Cuando no me quedó una hebra de pelo negro, dejé de hablar mal el alemán a propósito y a partir de entonces me definí como un berlinés. Ich bin ein berliner. No, no quiero morir en Villarrica, a orillas del lago o mirando el volcán en tierra araucana. Qué cursilería. Cuando aterricé por esos lados me sentí profundamente extranjero, flanqueado por una indiferencia alucinante, con ribetes autistas. Nadie de mi familia me preguntó nada, tampoco mis amigos y ¡ya habían pasado treinta años desde mi partida! Podía percibir que el pasado los incomodaba y cualquier referencia a la dictadura era interrumpida por algún carraspeo. O alguien prendía la tele. O si estábamos comiendo, ofrecían repetición. No es que los parientes fueran de derecha, no, se decían apolíticos o independientes, gente de trabajo. Mi tío, hermano de mi mamá, tenía un taxi que manejaba el día entero y su esposa un mini market en la casa. Con el futuro se sentían más a gusto, al parecer, porque hablaban de cambiar el auto y arrendar una casa en la playa por quince días para las próximas vacaciones con los nietos.
Mis padres murieron y no alcancé a llegar a los funerales. Cuando le pregunté a mi tía Ema cómo habían sido los últimos días de mi mamá -tenía un cáncer óseo avanzado- me dijo m’hijito, no hablemos de cosas tristes, si además vienes por tan poco tiempo y mejor pásame la ensalada de tomate. Por la familia de mi papá no pregunté. Recuerdo que estábamos almorzando y a mi primo Jorge, al lado mío, le temblaba la pierna izquierda mientras hablaba. Ya hemos sufrido lo suficiente, dijo, y no tiene sentido seguir escuchando la letanía de los derechos humanos, la justicia y la memoria, o ver a las viejas bailando la cueca sola. Este país está cagado hace ratito, los políticos tienen el alma podrida, se masturban con la nueva constitución, los jubilados viven con pensiones de mendigos mientras la corrupción cunde como mala hiedra. Apruebo o rechazo, hasta cuándo con la misma huevá, a quién le importa. Y nos pasamos en aniversarios, que los 50 años, que el plebiscito del No, la detención de Pinocho, el estallido social, cuatro años perdidos, y el país hasta las cachas.
-Tan amargado, Jorgito -interrumpió la tía Ema- y además ordinario. Menos mal que nos quedan los juegos panamericanos, para estar orgullosos. Mire que Chile se las juega todo o nada, el mundo nos mira y ya se viene el litio, el cobre del futuro le llaman, los chinos sí que saben hacer negocios. Ojalá estemos a la altura.
Nunca debí volver a Chile, pero son errores que uno comete cuando está lejos y no sabe y te llenan la cabeza de leseras, que la sangre tira, que si es chileno es bueno y verás como quieren en Chile y no sé qué más. No milité en ningún partido, solo participé en un par de marchas en apoyo a la Unidad Popular, pero ningún proyecto político me encendió el corazón. La política no era lo mío. Yo quería ser futbolista profesional, pero no se dio. Mi papá, carabinero, descorchó un par de botellas de champán para el Golpe y nos aseguró que en uno o dos años las Fuerzas Armadas devolverían el poder a los civiles, que lo sucedido era por el bien del país, las nuevas generaciones, orden y patria. Lo reiteró varias veces. Mi madre dijo entonces que, al fin, sus oraciones habían sido escuchadas, alabado sea el Señor. Al año siguiente, a comienzos de julio, me interceptaron cuando salía de la facultad, camino a casa. Anochecía. Un par de civiles se bajaron de un auto sin patente y me empujaron al interior de un Peugeot azul. No alcancé a ver nada porque en cuestión de segundos me pusieron una capucha. Jamás supe por qué me tomaron, no me acusaron de nada, sólo me preguntaban por las armas. Hoy día creo que buscaban a otro tipo. Me torturaron harto, muchas fracturas, el submarino, quemaduras de cigarrillos, pero no quiero hablar de eso porque me hace mal, me pongo a vomitar y a transpirar. Estuve un año preso en Villa Grimaldi y Tres Álamos. Un día de septiembre, el día de cumpleaños, me expulsaron del territorio nacional, como dicen los milicos. Me pusieron en un avión y aterricé en París, con el cuerpo tan machucado como el alma. Terminé en un pequeño pueblo en la RDA. Después de la caída del bendito muro me instalé en Berlín, la ciudad de las posibilidades ilimitadas, como dice el slogan. Aquí he sido casi feliz. Ya no sueño con grandes logros ni hazañas, pude reinventarme una identidad. Entré a estudiar Ingeniería e Informática en la Universidad Técnica de Berlín y, luego, me contrató una firma de tecnología avanzada. Ganaba buena plata, llevaba una vida plácida, sin preocupaciones. Veía harto fútbol, me pegaba unos viajecitos por Europa, asistía con regularidad a la ópera, disfrutaba de su magnífica orquesta filarmónica y espléndidas obras de teatro. Me cultivé.
Ahora, jubilado, la vida es distinta, estoy en los descuentos. Hay noches que regresan los fantasmas de cuando estuve. Preso, desaparecido. Paso días encerrado con una estufa que prendo y apago en forma intermitente en mi pequeño estudio cerca de Alexanderplatz. Hace mucho que no me corto el pelo. Redacto en mi mente largos párrafos inconexos y a veces me acerco a mi laptop y lo prendo. Mi mirada queda fija en esa pantalla luminosa. Me trago el vértigo y escribo sobre mi niñez, la vida en el campo. Cada texto es un vómito atorado. Mi alma revuelta aletea por unos segundos, y, luego me invade una tristeza tan profunda que me duele la piel. Odio julio y septiembre, meses malditos de esos inviernos australes que ya no son los míos, enclavados en la nostalgia de las fechas crueles que se guardan en la memoria como habitaciones sin ventilar.
Patético.
Por Odette Magnet