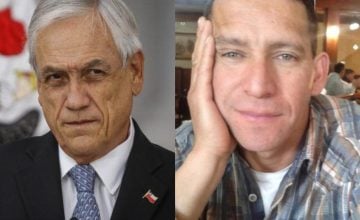Para nuestra segunda entrega de CUENTOS CIUDADANOS, vamos con Cristian Geisse Navarro (Vicuña, 1977). Geisse es un poeta y narrador con un proyecto escritural extrañísimo. Ha escrito su obra al margen de los círculos oficiales, y se ha transformado en un autor de culto. Pocos han tenido acceso a sus textos, pero quienes lo han leído coinciden es que es un autor excepcional. Sus cuentos son de los mejores que se han escrito en Chile en el último tiempo. Su plan narrativo es una trilogía de cuentos sobre la temática del diablo. Son cuentos sobre el hombre y sus demonios, en que la presencia de los excesos, drogas extrañas, la miseria cotidiana y lo fantástico se mezclan dando una base alucinante a sus narraciones. El autor también ha publicado varios libros de poemas, firmados con seudónimos, antologías apócrifas y otras rarezas.
Los dejamos con este relato extraído del libro “Ñache”, en que los personajes toman una droga que genera alucinaciones colectivas, con la finalidad de ver a un dios morir.

¿HAS VISTO UN DIOS MORIR?
Valparaíso es algo sucio. Yo también, por eso me siento cómodo aquí. Todos parecemos flaites, o pungas, o rotos. He escuchado eso a muchas personas y ni siquiera me ha dado rabia. No es necesario andar perfumado, ni bien vestido, ni creyéndote la raja. Ahora, si eres vivo y conoces a los personajes claves, puedes entrar a distintos laberintos incluso más enmarañados que el de las subidas y bajadas del Puerto. Yo conozco un par de pasadizos secretos y las entrañas del monstruo al que llegas por ellos; callejones a los que nunca entrarán empresarios, políticos ni profesores universitarios. Yo sí. Pero eso viene después. Quiero hablar ahora de mi abuelo.
Lo trajeron hace poco hasta la casa, acá en el cerro Jiménez. Cerro pobre éste, pero qué más da. Más cerca del cielo, las casas destartaladas parecen van a estrellarse en cualquier momento con el plan, a caer cerro abajo hasta hundirse duro en el océano. Pero parece no más, porque la mayoría de ellas están clavadas al piso con garras de fierro. Los temporales las hacen tambalear, algunas efectivamente caen con los temblores, otras arden y desaparecen con los incendios. Pero la gran mayoría queda donde mismo. Unas atrincadas por ahí, otras apuntaladas más allá. Barretas, picos, martillos, cemento, alambres: suficiente para esperar el día del juicio en estas casas. Acá mismo llegó mi abuelo.
Lo malo es que el único contento con su llegada fui yo. Mi madre le tiene miedo, mi hermana lo desprecia, el Pedro trata de ignorarlo, aunque le cuesta. Lo trajeron porque en el norte empezaron a decir que se había vuelto loco, aunque se sabe que dicen eso de la gente más interesante. A mi abuelo le daba lo mismo. Creo que siempre guardó un odio parido por el mundo entero. Se le vio siempre en la cara: negra y arrugada como una pasa, con una eterna mueca de desprecio en los labios. Creo que nunca lo he visto pelando los dientes. Y raro, raro como pulpo con pelo. Mi mamá se fue bien pronto de su casa en Vicuña por lo mismo: el viejo era rabioso y hacía cada cosa que a veces no podía de vergüenza. De todas formas siempre fue su hija favorita. Las demás –que también se arrancaron lo antes posible de él– no quisieron ir a buscarlo cuando llamaron del hospital. También le tienen miedo, pero en ellas, a diferencia de mi madre, no queda ni un poquito de ternura, cero compasión. Siendo la más pobre de todas, mi mamá tuvo que traérselo no más a Valparaíso, no lo iba a dejar botado. Llamaron avisando que se había paseado por todo Vicuña en pelotas, haciendo gestos raros, a pleno sol. Nadie lo supo nunca, pero mi tata había probado unos polvos alucinógenos con los que se pichicateaban los indios que vivían por allá antes de que los masacraran los españoles primero y los chilenos después. Y nadie supo eso. Lo que vieron las viejas chismosas y los peladores de siempre fue nada más que un viejo locumbeta haciendo el ridículo. Me dijo que había visto a las ánimas en pena vagando por todo el lugar, hablándole en una lengua rara que ya nadie comprende, pero que él algo entendió. Dice que sintió que tenía que empelotarse para entrar a su reino perdido y no vaciló: lo hizo y punto. Así es que mientras se paseaba mostrando las huevas por todo el pueblo, parando el escaso tránsito y llenando de espanto a las viejas culiás, en realidad mi abuelo estaba en otro lado, en un lugar sin tiempo, una zona a la que no se entra así como así. La volada le duró más de tres días. En las noches se agazapaba por ahí, dormía cubierto con hojas de palmeras o cartones. También lo vieron en el río mirando el agua correr con cara de tucúquere. Se asustaron y fueron a avisar a una de mis tías que vivía cerca, pero nunca lo fue a buscar. Después un cabrero lo cachó en los cerros, detrás de unas lomas sembrando semillas invisibles. Avisó en Vicuña y los Ramírez que son parientes suyos por el otro lado, partieron a buscarlo y lo dejaron en el hospital. Tampoco se lo llevaron para su casa porque no querían echarse bultos encima. Pasó un tiempo y mi Tata dice que despertó arriba del bus, terneado y de corbata, no entendía bien qué pasaba, pero se dejó hacer. Después de la tremenda volada había quedado sedita. Además, ver a su hija favorita sentada al lado lo tranquilizó. Aterrizó de nuevo en este mundo sin hacer mayores comentarios, dijo que todo le daba igual porque ya había visto lo que quería ver. Y así llegó hasta Valparaíso. ¿Qué será de mi casa?, me dijo un día. Después chistó y se alzó de hombros. Chuto, dijo. No lo vi sonreír, pero parecía que se hallaba conforme. Lo que pasa es que mi tata rallaba la papa con eso de los indios y tenía una tremenda rabia guardada adentro. Quizás todavía la tiene, pero ahora ya no dice nada, ni siquiera a mí. Parece que nosotros, los Godoy, algo de esos indios tenemos. Digamos entonces que a nuestros parientes los hicieron recagar, hasta el punto de que la lengua rara que hablaban desapareció hace tanto tiempo que ya nadie sabe nada de ella. Eso volvía loco de resentimiento a mi tata. Despotricaba solo y nadie lo entendía. Yo sí, me había alcanzado a explicar que los famosos indios esos eran lo más avanzado de su tiempo. Bueno, quizás no tanto, pero casi. Eran pocos, pero eran cosa seria: una alfarería que te la encargo, no había mejor en todo Chile, hasta el día de hoy se dice eso. Lo malo es que eso es todo lo que queda de ellos. Mi abuelo rabeaba con lo de los diaguitas, que es el nombre que les dieron los estudiosos, porque no se llamaban así. Decía mi tata que así les puso el fruncido de Latcham, un investigador que vio sus restos por allá por el año del pico, cuando ya no se le podía preguntar personalmente a ninguno. Y mi tata hueveaba que todo eso es en realidad mentira, pero que todos los bolsa e’ caca creen toda esa mierda, y lo decía así, porque a veces se ponía seco para la chuchada. Porque de verdad era cuático, pero cuático, realmente cuático. Una vez, cuando era inspector de un colegio allá en Vicuña lo mandaron a cuidar un curso de niños chicos. Y justo se pilló un libro de esos que reparte el gobierno donde aparecía lo de los diaguitas. El libro decía –mi tata lo recitaba de memoria–: “los diaguitas habitaban entre los valles Copiapó y Choapa” ¡MENTIRA! gritaba después entre los niños chicos que lo miraban con los ojos redondos y la boca abierta, “elaboraban una alfarería similar a los diaguitas argentinos con los que se encontraban emparentados” ¡MENTIRA! volvía a gritar, “los diaguitas eran transhumantes y vivían de la ganadería y la agricultura” ¡MENTIRA! Así se paseó un buen rato por la sala, despotricando contra todo, hasta que no se aguantó más y con una tremenda vena palpitándole en la sien, rajó el famoso libro frente a todos. Después les habló lo que él sabía: a esos indios los habían masacrado primero los incas, luego los españoles, luego los chilenos. Se defendieron sí, pero igual los hicieron mierda. Quemaron La Serena, se refugiaron en campamentos secretos, pero igual los pillaron y los mandaron a las minas, los mataron de hambre, les violaron las mujeres, les reventaron a los hijos, los hicieron odiar haber nacido. Así pasa, niños, les decía, este mundo es duro y cruel, cochino y maldito, y si ustedes no aprenden a defenderse, van a morir aplastados como bicharracos. ¿Alguien sabe cómo le decían al sol esos indios? ¿Cómo le llamaba la madre al hijo, el hijo a la madre? ¿Cómo le cantaban al sol o a la luna? NADIE, porque los mataron y los golpearon tanto que se les olvidó su propia lengua. Ya no hay palabras en nuestro idioma de las que ellos usaron por tanto tiempo, no queda ninguna ¿y por qué? Porque les dieron duro hasta morir. Y estos indios no eran cualquier cosa, eran los más avanzados de esta parte de Chile, cuando Chile ni existía, pero igual los aniquilaron, los borraron del mapa, los hicieron desaparecer. Era el tiempo de la dictadura, así es que lo llamaron porque creyeron que estaba haciendo propaganda, y si no fuera porque el director lo conocía de hace tiempo, cuando mi tata era maestro chasquilla y llegaba a su casa a hacer arreglos, lo hubieran puesto de patitas en la calle o quizás qué otra cosa peor le habría pasado. Después comentaban que tenía una secta con otros viejos igual de secos y arrugados que él. Bueno, eso era verdad. Se llamaba la Logia del Bando Fantasma. Se juntaban en la casa de mi abuelo y no hacían más que estudiar, según él, pero los vecinos empezaron a decir que hacían brujerías. Porque así son esos cochinos hijos de puta, lo único que saben es pelar y hablar de lo que no saben. Y empezaba a despotricar contra los imbéciles ignorantes que fueron los culpables de que los indios sintieran vergüenza de ser ellos mismos, malparidos, qué sabían ellos, por culpa de su miedo ahora todos tenemos miedo: brujería le decían, qué va a ser brujería, más brujería parece lo que hacen ellos adorando a un dios al que no se le entiende nada, primero te amenaza con las llamas del infierno y te promete que vas a sufrir por siempre si no lo sigues, y luego te dice que ames a tus enemigos ¿qué diablos es eso? Más encima no hay cosa más fome que una misa, la gente apenas entra quiere salir. Los indios que vivían allá en el valle en cambio, aspiraban sus polvos y conversaban con los dioses cara a cara ¡cara a cara! Te lo digo yo, que averigüé bien las yerbas que usaban y las probé, y hablé, hablé con ellos y con los dioses. ¿Has visto a un dios morir, muchacho? Pues yo sí, y te aseguro que no es nada muy lindo, hay noches en las que no puedo dormir de sólo acordarme lo que tuve que ver. Decía que fue bueno haber jalado esas yerbas, que de haber podido, las hubiera jalado de nuevo. Pero que ya no quería volver más a Vicuña ni al Valle. ¿Para qué? Por alguna razón terminé acá, ahora me da lo mismo, cualquier parte está bien para mí. Después de ver lo que vi, todo me da igual. Así decía a veces. Cuando yo le escuché a mi tata decir que volvería a jalar esas yerbas alucinógenas, se me empezó a ocurrir que algún día podría llevarlo a probar Ñache. Seguro que nunca han oído hablar del Ñache. No es Ñiachi, esa sangre de vaca con cebolla y cilantro que los huasos toman en los mataderos. Pero de ahí viene el nombre. Yo no estoy muy seguro de lo que es en realidad, ni como lo hacen, pero sé que es colorado como sangre y que te deja en una volada tan loca que no te olvidas más. Y es más loca que ninguna otra volada, porque alucinas lo mismo que los que están al lado tuyo, ves exactamente lo que el otro ve, es como caminar por el mismo sueño. Por eso no cualquiera toma Ñache y uno tiene que conocer a los claves para llegar a probarlo. Si uno que ya es Ñache te cotiza y te invita, recién entonces puedes llegar a los sucuchos donde se puede conseguir y tomar sin que nadie te moleste o te haga escándalos. A mí me pasó así: yo estudiaba diseño en un instituto, pero era muy pobre para comprar materiales, así es que me anduve aburriendo luego. Ahí conocí al Tonro, que andaba igual que yo, choreado porque aparte de pagar la tremenda turrada de plata por las mensualidades había que andar comprando huevadas a cada rato, y más encima, vivir pegado al computador. Y yo ni computador tenía. Los dos nos enyuntamos entonces porque llegábamos tarde a clases y empezamos a dejar de sentir interés al mismo tiempo. Conversábamos de todo, no sólo de minas y hueveo, sino también de religión y libros. Un día me preguntó si estaba volado, por una talla que eché. ¿Por qué?, le pregunté. Chís, dijo secándose las lágrimas de risa, la volaíta en la que te fuiste, así hablan los que están fumados. No pasa, compadre, yo soy así a veces. Entonces tenís que probar Ñache. Esa misma tarde partimos al Barrio Puerto, al Suecia, un local de viejos chichas que pagan a cien pesos la caña. Todos torrantes y caídos al litro. Ni siquiera se dan cuenta de lo que pasa al lado suyo, o si se dan cuenta, les da lo mismo. Uno tiene que comprar un medio pato para disimular y después parte al baño. Empuja una plancha de cholguán, camina un rato por un pasillo oscuro, y llega a un salón terrible de amplio donde hay sillones y todo es un poco menos sucio que allá arriba. Lo cuático es que todos esos locales de Ñache están conectados: toda una red subterránea a los que se puede llegar entrando por distintos tugurios. El ñache es como una gelatina dura y roja, que te pasan en cuadritos junto con un cucharón de lata. Se pone encima de una vela hasta que se derrite, aunque no hay que dejar que hierva. Entonces queda como una yema de huevo roja, bien roja, que es cuando hay que mandársela de una adentro del gaznate. Te la tragas, esperas un rato, te fumas un cigarro o dos, y empieza el baile. Es de verdad como un sueño, con todas las cosas locas de un sueño, pero que puedes vivir junto con otras personas creyendo que todo es verdad. Cuando yo lo probé por primera vez con el Tonro, anduvimos en unas bicicletas hechas con cañerías, nos paseamos por un Valparaíso todavía más loco, donde habían escaleras en las que andábamos de cabeza, y nos enredábamos en una selva de volantines. Desde entonces que puedo entrar y salir de los salones ñache sin ningún problema. A veces uno llega y lo toma solo, pero es más fome. Si no hay nadie que te caiga bien, o que conozcas, puedes pasar por túneles a otros salones que están conectados con otros tugurios, así hasta que ubicas a alguien o te metes en algún grupo. Las combinaciones te pueden dejar loco, se mezclan sueños y hay gente que de verdad delira en sus voladas y uno está ahí para vivirlo con ellos. Por ejemplo está el Marambio, un negro zambo, inmenso, peruano dicen, que sube casi siempre a la misma volada: llega a una pensión pobre, paga la pieza y una vez dentro, se arrodilla y hace en el piso de tabla un círculo con una estrella adentro más otros signos raros y se le aparece el diablo, entonces le pide deseos. Así puede uno ir a una orgía, o bien tocar el saxofón como Charly Parker, que es lo que pide siempre el Marambio porque cuando está en la tierra es el negro más desafinado del mundo. A mí me tenía cachudo eso de ver al dios morir, mi tata lo repetía a cada rato, y se me ocurrió que con el Ñache podría llegar a ver una cosa tan alucinante como esa. Así es que esperé a que me volviera a salir con el mismo asunto, y cuando dijo nadie puede saber lo espantoso que es ver algo así, yo le contesté que tal vez yo sí, no hijo, me dijo, no es imaginárselo, es verlo, y para eso hay que estar ahí… y aquí, dijo apuntando con su dedo negro de uña blanca en la sien. Pues le digo, tal vez yo pueda. Me miró entonces como ladeando la cabeza, sin entender. De qué estás hablando, muchacho, me dijo. Le apuesto todo lo que quiera a que podemos volver a ver a ese dios morir, le respondí. Abrió unos ojos redondos y amarillos, con una cara que en otra ocasión me hubiera dado risa si no conociera bien a mi abuelo y no supiera que algo de espanto había en ella. Y suponiendo que de verdad pudieras verlo, ¿para qué harías una cosa tan idiota, hijo? Esas cosas te quitan años, te hieren duro y te pueden dejar sin ganas de vivir. Si yo le cuento cómo podríamos hacerlo, ¿usted me promete que no se lo dice a nadie y que va a pensar siquiera en hacer el experimento conmigo? Echó la cabeza para atrás, arrugó la boca y abrió los ojos tanto como antes, poniendo una cara tan rara que esta vez casi me largo a reír. A ver, desembucha, me dijo. Entonces yo le conté lo del Ñache. Si bien, mientras le contaba no puso ninguna cara chistosa, en sus ojos yo iba viendo como no creía al principio, y como poco a poco comenzaba a sentir una curiosidad irresistible, que era lo que yo confiaba ocurriría y que terminaría ganándosela a mi tata. Así es que finalmente aceptó partir conmigo al Suecia al día siguiente. Me dijo que no me prometía que viésemos al dios morir, pero yo tenía un plan para lograr la hazaña. Le avisé al Tonro y él armó el resto del cuento. Al otro día estábamos clavados después de almuerzo en el Suecia, lo malo fue que el Tonro llevó a otro amigo, un flaco espinilludo y cabezón, que según mi amigo era un clave para subirse a esta volada. Mi abuelo los saludó huraño y nos acomodamos entre los parroquianos. Pedimos las respectivas cañas y cuando mi abuelo ya iba como en la mitad de la suya, le dije que fuera al baño, empujara el cholguán y me esperara un rato. Cuando partí para allá, el Corcho, que es como le dicen al que vende las cañas y que está coludido con los del Ñache, como que me retó: no será muy viejo tu abuelo pa’ estos trotes, tontón, me dijo, pero yo confiado le contesté que no pasaba nada, que el hombre era como un roble. Llegamos entonces al primer salón, pero estaban todas las mesas llenas y me dio julepe que se subieran muchos al carro, o que se mezclaran las cosas y que no se entendiera nada al final, porque así pasa a veces. Pero ahí aprovechamos de agarrar al Marambio, porque era parte de mi plan para ver al famoso dios morir. Caminamos entonces por un túnel y fuimos a dar al salón que queda debajo de La Aduana. Mi tata quería parecer piola, como que nada lo impresionaba, pero le era imposible disimular. Andaba con los tremendos ojos y miraba para todos los lados con la boca bien cerrada pero arrugándola a cada rato sin poder evitar el asombro. Pedimos las calugas de Ñache, nos pasaron los cucharones y partimos a sentarnos en los sillones y mesas que se usan en estos casos. Allí prendimos nuestras respectivas velas. Yo le explicaba todo bien callado a mi tata: le puse a derretir su caluga mientras todos hacían lo mismo. Llegó el momento y nos mandamos para adentro nuestras respectivas dosis. Nos miramos las caras por un rato esperando. Le pregunté al amigo del Tonro qué hacía y contó que estudiaba antropología en la Arcis, pero justo cuando empezaba a contarme todo eso, empecé a verle dos caras y dos pares de lentes: la primera señal de que me estaba subiendo al macho. No pasó mucho rato hasta que el Marambio dijo vamos y estábamos caminando por la calle hasta que llegamos a un pasaje todo meado, donde golpeamos una puerta hasta que la abrieron con una pita de adentro y tuvimos que subir por una escalera hasta el segundo piso. Allí nos atendió un viejo bigotudo bien mal agestado. Entramos con el Marambio a la pieza que pidió. Toda charcha la pieza, con catres de campaña, sin ventanas y una ampolleta de 40 watts apenas alumbrando las paredes verdosas y sucias. El Marambio entonces movió una de las camas y después la otra haciendo espacio. Buscó algo en los cajones del velador cojo de la pieza y como no encontró nada filudo, tomó un cenicero de latón y comenzó a rayar las tablas del piso como lo habíamos visto hacer tantas veces con el Tonro. Cuando terminó, se puso de pie y se sentó a esperar; por supuesto todos nosotros esperamos con él. No pasó ni medio minuto cuando de pronto nos dimos cuenta de que había llegado alguien, que otra persona más estaba con nosotros: era un negro muy parecido al Marambio, quizás más alto y más compuesto. Nos miraba a todos con cara de chiste y de un momento a otro peló los dientes y vimos que brillaban feo porque eran de oro, de un oro oscuro. Supimos ahí que era el diablo. Porque el diablo que venía a ver al Marambio siempre cambiaba, aunque era el mismo todas las veces: ya quiere tocar el saxofón este negro de mierda, dijo. Yo me adelanté a cualquier cosa y le conté que no, que yo quería pedir algo esta vez. Eso era algo frecuente entre los amigos del Marambio y era una manera de controlar las voladas y los delirios, por supuesto hasta donde se podía, porque uno no es totalmente dueño de uno mismo, ni siquiera cuando sabe que está soñando. Quiero que veamos lo que mi abuelo vio, dije. Yo miré a mi tata y caché que estaba medio pillado. Terminé entonces por pillarlo: quiero ver al dios morir, le dije. Yo sabía que una vez en esa, mi tata no iba poder evitar vivir de nuevo el recuerdo que según él no lo dejaba dormir algunas noches; yo estaba vivo que su cabeza iba a ser más rápida que él mismo y que con solo decir esas palabras la imagen y la volada que había tenido iba a llenarle los sesos y así íbamos a terminar viendo lo que quizás nunca debimos ver. Cuando volví la mirada de nuevo hacia mi abuelo lo vi en pelotas, con los ojos más grandes que nunca. Y los demás estaban igual, desnudos todos. El más feo era el Marambio que tenía unas estrías rojas a los lados de su tremenda guata negra. El diablo todavía estaba ahí y tenía el manso ni que callampón, tan grande que daba miedo. Y el amigo del Tonro, flaco como un galgo, lleno de zarpullidos y espinillas. Y el Tonro, gordinflón y fofo. Y yo mismo, feo también, con la cicatriz de unas puntadas que un día me dieron. Todos indefensos y asorochados. Y de pronto sol, un sol tremendo que quemaba duro nos dio en el cuerpo, agobiándonos y picándonos como pica en el norte. Pero no, acá todo era seco y muerto. Y el azul del cielo era tan claro que casi parecía blanco. Don Sata entrecerró los ojos con el ceño fruncido, poniendo las manos como visera. Ni a mí me gustan estas cosas, ahí se ven, dijo. Y partió solo hasta perderse tras de una loma. El amigo del Tonro, estoy seguro, era el más asustado de todos y no me queda la menor duda de que fue él quien empezó a ver esas ovejas sucias que llegaron balando y a las que unos huasos empezaron a alimentar con carne cruda. Después vimos como hacían lo mismo unos indios que también andaban en pelotas, con las encías sangrando y tan flacos que daban lástima. Y después no eran ovejas, sino que eran unas cabras tirillentas, roñosas, como a medio podrir. Llegaban gritando –no balando, gritando– y caían muertas al lado nuestro y no demoraban nada en llenarse de moscas. Me empecé a asustar, el asunto nunca se trata de pasarlo mal, pero a veces ocurre y se tienen este tipo de pesadillas que lo pueden dejar a uno realmente loco, cagado por varias semanas. Miré a todos los demás, el Marambio se agarraba la cara y el pelo con una mano y con la otra como que se rascaba la espalda, se notaba que no quería estar donde estaba. El Tonro me empezó a gritar que hiciera algo porque mi abuelo estaba mal, que no se nos fuera a morir.
Y efectivamente, estaba de espaldas en la tierra inmóvil, con los ojos bien abiertos y sin decir nada. Pero yo me di cuenta de que peor estaba el amigo del Tonro: sentado, abrazándose las rodillas, totalmente cubierto de moscas de todos los tamaños y de todos los colores. El zumbido que se empezó a sentir entonces no dejaba escuchar nada más: millones de moscas haciendo ruido, pegándosenos al cuerpo, rodeándonos por todos lados. De pronto como que el tiempo quedó suspendido, nada se movía y una sensación horrible se apoderó de nosotros: una mezcla de miedo, de tristeza, impotencia, desolación. A lo lejos, entre los cerros totalmente secos, un animal gigante se dirigía hasta nosotros. Uno no podía saber bien qué animal era: primero era como un puma, después una llama, después una cabra. A medida que se acercaba se iba achicando. Un olor a sangre y mierda nos pegó duro en las narices. Los huasos y los indios lo esperaban sin decir nada, sin llorar, sin hablar. Cuando llegó hasta nosotros el dios –porque no había duda de que era el dios– tenía el tamaño de un perro, pero uno le miraba la cabeza y como que se le veía cara de hombre. Un indio le ofreció carne cruda y el dios lo miró con el cuello flojo y no le recibió nada. Después cayó de costado, y entre los pliegues de la piel de tiñoso que traía, se abría como un hueco por donde se le veían las entrañas, el estómago blando y parte de los intestinos. El olor nos pateó más que nunca, y vimos que un huaso se acercaba y metía la mano por el hueco, movía la cabeza y decía algo así como aaaaah, este animal no tiene vuelta. Yo miré hacia donde mi abuelo y lo vi a medio sepultar, con varios indios tirándole tierra encima, mientras él seguía tendido. Entonces vino lo peor. Era como si el sol se llenara de rabia y mandara oleadas y oleadas de un odio que terminó saturándolo todo. Los huasos nos miraban con reproche y los indios comenzaron a caminar con las cabezas gachas, alejándose de nosotros como repudiándonos. Mi abuelo estaba todavía a medio enterrar y comenzó a temblar de pies a cabeza. Ahora todos se tomaban las rodillas, menos yo, que permanecí de pie, paralizado. Ahí no se podía estar, de verdad daban ganas de morirse. Las moscas ya se habían ido, pero el olor seguía envenenándolo todo. Repulsión, náusea, asco. El dios agonizante seguía ahí cerca, tendido. De pronto, todo tembloroso se levantó mientras el olor pateaba más que nunca. Le tiritaban las patas y comenzó a caminar de vuelta por donde había llegado. El pelo se le caía y arrastraba las tripas que se le llenaban de polvo. Cayó un poco más allá y se convirtió en una especie de plasta de mierda negra que empezó lentamente a expandirse. Intentamos protegernos, salir de ahí, pero daba igual, la plasta se acercaba a nosotros como un líquido viscoso. Todo lo que ese líquido tocaba iba muriendo. Los que más sufrían con el showcito ese eran los indios que gemían desesperados, que tomaban la mancha negra entre las manos y se la ponían en la cara y comenzaban a podrirse de a poco. Yo intentaba correr lejos de ahí, pero no podía, igual que en los sueños. Me acordé que mi tata se había enterrado más allá y que la cadaverina del dios ese lo iba cubrir y se lo iba a tragar. Sentí una angustia como no he vuelto a sentir jamás, como no espero sentir jamás. El Marambio gritaba y se reía al mismo tiempo. Eran los nervios, porque según supe después, despertó cagado y meado. El Tonro trataba de correr pero apenas se movía de donde estaba. De pronto se puso en cuatro patas y así como que avanzaba un poco más, igual era inútil, no parecía haber escapatoria. El amigo del Tonro seguía donde mismo y la sustancia negra se lo estaba comiendo. No decía nada, tenía los ojos abiertos y le corrían lágrimas negras por las mejillas. Mi abuelo ya había desaparecido por completo. Me vi de pronto en el salón de nuevo, pero la pesadilla no terminaba, porque el olor a mierda seguía y alguien me gritaba que mi abuelo se estaba muriendo, que había que llevarlo a la posta. Los demás estaban sentados, con los ojos bien abiertos, mirándome con rechazo. Nadie me quiso ayudar. Quizás nadie me pudo ayudar. Quizás nunca supieron cuando había terminado la pesadilla y cuando habíamos comenzado a volver. Me tuve que llevar a mi abuelo a la posta, porque le estaba dando un ataque. Carraspeando me decía que lo dejara morirse, y yo pensé por un segundo, por un solo segundo, en cumplir su deseo, pero después no. Atravesé el túnel y salí por la puerta del tugurio. Eran como las diez de la noche y no había nadie en la calle. No pasaban taxis y tuve que subirme a una micro para llegar al hospital. En urgencias les dije que mi abuelo había recibido una mala impresión y que le había dado un ataque, le hicieron de esos masajes, le pusieron una sonda y finalmente lo salvaron. Por supuesto quedó la gran cagada. Me dijeron que me fuera, que no volviera y me echaron de la casa. Pero mi tata sacó la voz y me defendió. No me echaron, pero ahora nadie me quiere, ni siquiera mi tata, que nunca volvió a ser el mismo. Si antes apenas hablaba, ahora ya no habló más, con nadie, ni siquiera conmigo. Siempre trato de sacarle conversación, pero nada. Algo se murió definitivamente dentro de él. Y todo es mi culpa. Los ñaches quedaron cagados para siempre y ahora ni el Marambio ni el Tonro quieren acercarse a mí. Quedamos todos muy mal por varias semanas. Para qué hablar del amigo del Tonro que semanas después se quiso ahorcar y que tuvo que dejar la universidad por la depresión. Hay algunos ñaches bien locos que cuando supieron lo que había pasado, me buscaron para que trajera a mi abuelo y viéramos al dios morir. Hasta plata me ofrecieron. Y es que hay algunos trastornados a los que les gusta tener malos sueños, son como esos giles que duermen con los brazos cruzados sobre el pecho para tener pesadillas. Por supuesto los mandé a la chucha. Yo tampoco me he olvidado nunca de lo que vi. A veces efectivamente me despierto a la mitad de la noche con esas imágenes acosándome. Pero hay que ser duro. Este es un mundo sucio y hay que ser sucio con él. Aguantárselas todas y seguir de pie. Creo que algo bueno saqué de todo esto, porque después de la visión del dios pudriéndose, como que ya no siento miedo de nada, creo que nada peor puede pasarme. Trato de disfrutar de cosas muy pequeñas, el olor del pan caliente, las bugambilias cuando están más florecidas, qué se yo, cosas así. De pronto me vienen los tremendos bajones y hasta me pongo a llorar. Pero como les dije, hay que aguantárselas todas hasta donde se pueda. Yo, sinceramente, no le deseo a nadie vivir algo así. Mi tata tenía razón. Mi pobre tata tenía razón. Sé que en el fondo me perdona. Él no podía ser el único testigo de tanta miseria. Pienso que quizás le quité un peso de encima. Pero vaya uno a saber. Ojalá vuelva a hablarme algún día. Y vuelva a despotricar contra los hijos de puta que se cagaron a esos indios. Yo voy a despotricar con él, estamos cagados por haber nacido, le voy a decir, los hombres somos chimpancés desquiciados que aprendimos a hablar, nos gusta mucho la sangre, es nuestro vicio y no hay vuelta. Eso le voy a decir, pero esperando que él me diga que no, que eso sí que no, que todo se puede arreglar, aunque este mundo sea duro y cruel, cochino y maldito, y haya que aprender a defenderse para no morir aplastados como bicharracos. Ojalá pase, ojalá algún día se recupere de su abatimiento y me diga eso. Ojalá. No hay nada peor que sentirse rechazado por aquellos que debiesen amarte, pero que en vez de eso te repudian y te hacen sentir miserable.
***
Cristian Geisse es Licenciado en Letras (PUC) y Magíster en Literatura (PUCV). Ha colaborado en diversos proyectos editoriales, así como en numerosas publicaciones y revistas. Su último libro publicado es la novela Ricardo Nixon School (Ed. Planeta, 2016).