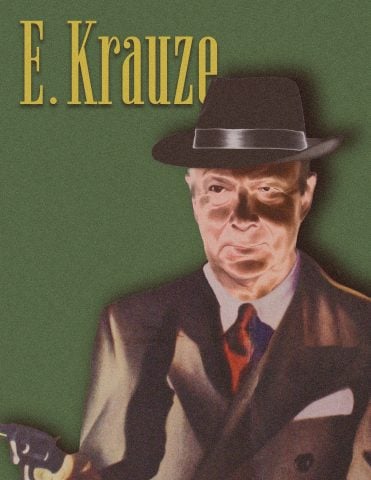Cuando Enrique Krauze Kleinbort cena muy pesado y no merodea lo suficiente por los pasillos de su mansión antes de irse a dormir, su reposo lo paga caro: sueña que una stasi conformada por tabasqueños de camisas rojas, adoradores de Tomás Garrido Canabal, lo abduce y lo desaparece en un calabozo de una Siberia tropical, donde ni los negociadores de Televisa que rescataron a Adal Ramones pueden sacarlo del aprieto. Al final, la pesadilla se convierte en un sueño, cuando la Historia de la Democracia lo retoma como el Solzhenytzin mexicano que sobrevivió a los tiempos del Archipiélago Tepetitlán.
A la mañana siguiente, cuando ve que su página oficial sigue intacta y no encuentra en su buzón de mármol de carrara ningún citatorio judicial, libera un suspiro de tranquilidad, pero también un pucherito. Tras ordenar que le lleven a su estudio unas frittatas, se sienta ante su escritorio y consulta en su Moleskine de apuntes rápidos: «Cómo tachar a la izquierda mexicana de dogmática apoyándome en Octavio Paz: buscar alguna comparación entre el nazismo y el fascismo, algo que asuste y que haga pensar a la gente en que lo que no es Auschwitz, es Siberia, o peor aún, Caracas». O bien: «¿Por qué en América Latina hemos tenido tantos seguidores de Mao Tse Tung y menos de Deng Xiaoping?». «Jalada de orejas al PAN para que retomen los ideales de Gómez Morín y se conviertan en una esperanza ante la quiebra del PRI y el triunfo de Morena».
Redirige la mirada desde su libreta de notas y hacia la pared de su estudio. A la derecha cuelga una fotografía de Ricardo Anaya, joven conferencista de buena acogida en universidades estadounidenses en cuya defensa redactó en 2018 una apasionada carta, que hizo firmar a otras costosas plumas; a la izquierda está un afiche de AMLO, sumamente perforado, pegado en un corcho. No duda en lanzarle un dardo. Nuevamente mira a la derecha y admira su óleo de Lucas Alamán, quien aparece con la mano bajo el saco, a la usanza del siglo XIX. Voltea a la izquierda y lanza otro dardo al póster de AMLO, mientras grita: «¡Favor que me haces, pero no soy yo!».
Tras escribir algunas horas, don Enrique cierra su libreta de trabajo y reposa los ojos. Después toma otra de sus Moleskines, etiquetada «Relación de pagos», la aprieta contra su pecho y recuerda cuando un joven periodista le preguntó: «¿Para qué sirve la Historia, Maestro?». Una carcajada aflora de su pecho, pero no tarda en desgranarse entre carraspeos que desembocan en involuntarios silbidos guturales. Abre la relación de pagos, que alberga diversos nombres y cuentas.
No tarda en toparse con el nombre de Enrique Alfaro, y tras sumar diversas cantidades ahí consignadas, suma un millón 31 mil 180 pesos. Una sonrisa cura sus labios y twittea:
«El gobernador @EnriqueAlfaroR honra la tradición liberal de Jalisco. También Mariano Otero enfrentó gallardamente el acoso injusto del gobierno. Y pasó a la historia por resistir».
Unas páginas antes aparece el nombre de Enrique Peña Nieto, con 144 millones 80 mil 995 pesos, divididos en los rubros «publicidad» y «otros servicios». La simpatía y el ninguneo se mezclan cuando aquel pulcro copete se configura en su recuerdo.
«¿Cómo un muchacho que en su vida terminó de leer un libro puede ser más juicioso que un viejo que escribió varios?», cavila. Todo el tiempo evoca con nostalgia aquellos buenos tiempos y a pesar de que está consciente de que ninguna de sus necesidades materiales quedará descubierta por el resto de su vida, extraña los balances de fin de año donde se aglomeraban ingresos de nueve dígitos. Toma otro dardo y lo lanza contra el afiche del tabasqueño. «¿Y tú?». Toma su libreta de notas y apunta: «Escribir artículo sobre la libertad de expresión. Es más, escribir manifiesto contra Obrador y mandarlo a firmar con nuestros intelectuales, pero de los de verdad, de los que comen bien. Que Leoncito ayude a difundir».
Sale de su estudio y va a su sala, donde prende su televisor, captando los segundos finales de una noticia sobre el último dicho desaforado de Donald Trump. No ha transcurrido un trimestre desde su salida y ya lo extraña: a lo largo de cuatro años, el presidente de la agirasolada cabellera le dio la oportunidad de hacer como que criticaba a Estados Unidos. Pero ahora, con el establishment de vuelta en la figura de Joe Biden, deberá reorientar la brújula democrática de su pluma hacia la Unión Americana.
«¿Y si escribo un artículo para el New York Times, pidiendo a gritos el apoyo de Biden?», piensa. En su celular, teclea una nota rápida:
«A lo largo del siglo XX, los Estados Unidos permanecieron indiferentes al sistema autoritario mexicano. Biden debería replantearse esa vieja actitud».
Relee y una y otra vez esta nota y sopesa si estará siendo demasiado cínico. Un lector medianamente ilustrado, sospecha, desmantelaría esa tesis en un minuto. Es decir, Woodrow Wilson, Tratados de Bucareli, Operación Halcón… La vez que Harry J. Aslinger, del Buró Federal de Narcóticos, arremetió contra Lázaro Cárdenas por la Ley Federal de Toxicomanías… Los buenos oficios de Winston B. Scott.. Los vínculos entre la CIA y la Dirección Federal de Seguridad… Todos esos años dorados en que Estados Unidos metió a sus agencias a México con pretexto de combatir el comunismo y después el narcotráfico… «Cualquier lector medianamente curioso me va a rebatir, pero… ¡bah! La gente ya no tiene memoria histórica ni tiempo para leer más allá de 280 caracteres», se consuela, y tras unos segundos remata y se dice: «Y gracias a Dios, porque si no quién sabe cómo le haría para vivir como la gente», y otra mortecina carcajada emerge de su caja torácica.
«Eso es lo que hace un historiador con un poco de materia gris», rumia, «decidir lo que recuerda el público, y cómo lo recuerda. Trazar los planos de la memoria colectiva, y diseñar el edificio al gusto del mejor postor».
El correo electrónico le timbra en su celular. Es la compañía inmobiliaria notificando que en 60 días naturales se vence el alquiler de la oficina en Berlín 245, en la alcaldía de Coyoacán, donde estaba la oficina en se coordinó la operación entre 2017 y 2018 que culminó en el documental «El populismo en América Latina», por el que cobró un recurso que bien podría haber bastado para financiar una película hollywoodense. Recuerda el rostro de Ricardo Sevilla Gutiérrez y un ardiente reflujo le asciende por la garganta, amargándole el gusto.
«Chismoso malagradecido», gruñe. «Menos mal que no pasó a mayores».
Manda que lee traigan de la cava una botella de Hennessy. Tras unos minutos, la asistente le comunica que en cuanto a cognac, ya solo quedan botellas de Rémy Martin. Tras emitir un gruñido, se lo hace servir en uno de sus copas de cristal de Bohemia junto con dos hielos y pide que se lo lleven al estudio.
Una vez de vuelta en dicho recinto, abre diversos sobres que contienen los estados de cuenta. Como todas las semanas, calcula la sumatoria de sus balances. Escruta la cifra final mientras el cognac pasea en su boca, impregnando su perfume. Calcula el tiempo que falta para las elecciones de 2024 y con las yemas del pulgar y el dedo medio presiona suavemente el puente de su nariz. Si mirada se fija en el retrato de Ricardo Anaya.
Abre una Moleskine etiquetada como «Operación Blitzkrieg 24». En la primera página hay un esquema llamado «Avenidas de Subsidio». En la segunda se despliega una imagen que dice: «Perfiles Think-Tank». Escruta los contactos registrados en su celular y como Napoleón ante un mapa de Rusia, triangula y sueña…