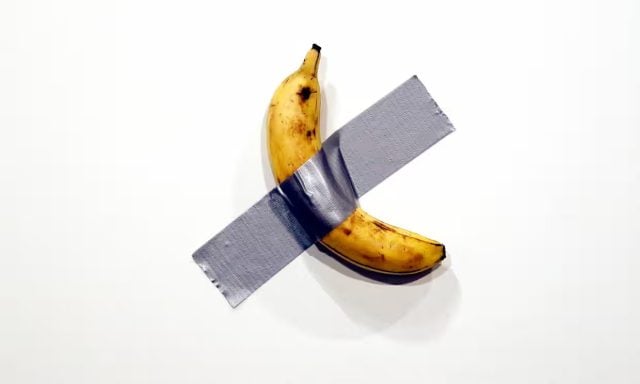No sé cómo no se dio cuenta. Fueron los pijos. También las noticias gratis en la red, los ajustes en las redacciones, la corrupción del sindicato, la indecencia de los directivos con abultados sueldos, la ambición de la selfie, la banalidad. El creer que la posteridad es arriesgar la vida por poner tu nombre en un artículo.
Cihangir es un barrio gentrificado de Estambul donde los hipsters turcos vienen a hacer la tournée du grand duc. Son tan pretenciosos que incluso hay una comedia televisiva dedicada a ellos. Hay coctelerías muy caras que dan caché al dolce far niente. Los corresponsales de Cihangir ignoran que viven en esa comedia. Tuitean lo que sucede en el frente de Siria desde aquí, a mil doscientos kilómetros de distancia. Tenemos a una joven que acaba de aterrizar de Londres, posa en Instagram desde una de las terrazas afrancesadas del barrio, laptop en la mesa, daiquiri en mano. Informa sobre la trágica situación en Siria. Agencieros anónimos hacen el trabajo, ella pone el nombre. También se toma selfies en las clases de yoga, como debería hacer cualquier periodista con credibilidad hoy en día. Acaba de convertirse en una experta en Siria porque está en todos los grupos de WhatsApp con fuentes sirias en los que estamos todos, como unos cien periodistas de aquí a Londres. Sin pisar Siria. En Twitter es tan compasiva que comparte todas las fotos de niños abrasados y descuartizados en Alepo. Indignación. Ya ha salido por la tele, y ha hecho un live en Facebook, con la experta de plantilla, cuarenta años de experiencia, que aparece resignada desde Washington junto a la colegiala.
Ha tuiteado que su turco es tan precario que en lugar de un pincho moruno le han traído un pescado a domicilio. Y a todo el mundo le encanta y lo retuitea. En serio, les encanta. Es muy gracioso y cercano que no hable la lengua local. Porque ya da igual hablar turco o árabe. Basta con publicar la foto del pescado mustio que demuestra que estás en el lugar de los hechos. A los activistas y expertos de ese lado del conflicto les encanta, porque cualquier cosa que le filtran alcanza a sus veinticinco mil seguidores en cuestión de segundos. Ella sabe que así puede ser la próxima Christiane Amanpour: está en el lado de la verdad, de los buenos. Al fin y al cabo, todos dependemos de nuestras fuentes en este lado del conflicto.
Sabiendo lo que su diario paga por artículo, difícil es explicar cómo sobrevive. Ni ella ni los centenares de periodistas extranjeros que viven en Cihangir y en el resto de la caótica y superpoblada Estambul. Tampoco se explica en Beirut o en Erbil, aún más caros, y desde donde se cubren estos horrores de Medio Oriente que ahora vuelven a ser portada.
En cuatro años aquí, yo tampoco me lo explico. Nadie cobra un salario. Tengo un colega que ha hecho un video al año desde 2012, pero hay noches que se taja con veinte cervezas que cuestan cinco euros cada una, por las tasas islamistas de Erdogan. Por lo menos habla turco. Todos sospechamos que lo mantiene la familia, su padre es periodista y tiene un salario de los de antes en América. Los sirios conspiranoicos con los que trabajamos creen que es un espía, que podría ser, porque hoy en día los servicios secretos también dependen de freelancers mal pagados, así está la política regional. Pretender ser un espía es una salida digna, el James Bond de Arabia. Algunos lo dejan caer en los grupos secretos de Facebook donde mil periodistas comparten la misma información. “Sé lo que pasó, envíame un privado.” De hecho, la censura o la deportación son motivo de gloria: al menos alguien lee lo que escribimos. Tengo colegas que repiten en cada reunión la única detención o interrogatorio que han sufrido en años, como si eso no fuera parte del oficio. Ante acusaciones de espionaje hay que responder con silencioso cabeceo, mirada perdida, cerveza en mano, manteniendo el misterio.
Otra jovenzuela recién licenciada ha empezado a publicar por fin en algún medio serio, después de un año subiendo fotos de gatos de Cihangir en Instagram. Nadie sabe bien cómo lo ha conseguido. Dice que es experta en refugiados, todos sabemos que no tiene ni idea, pero publica. Con dos artículos al año en Newsweek nadie sobrevive en Estambul. Tiene un flequillo oxigenado y se hace selfies en Lesbos con la mandíbula alta. Está feliz de ser testigo directo de la historia. Y está dispuesta a pagar el precio. Una habitación en apartamento compartido en Cihangir cuesta unos quinientos euros. El tour operator del horror desde una distancia segura. Son tan convincentes que mi familia y amigos creen que estoy cubriendo guerras en Estambul.
Una agencia internacional contrató hace unos años a una chica, no tenía experiencia, de hecho había un candidato mejor preparado que ella, pero tenía familia, hijos. El jefe de personal preguntó si era pija, si podían pagarle la mitad. La respuesta fue sí, su familia le había comprado un apartamento en el Bósforo, ahorro de alquiler. Durante varios años fue incapaz de hacer el trabajo que constaba en su contrato. Pero era barata y pensaba que la agencia le iba a dar nombre. Se fue ofendida a mostrar sus talentos en la pantalla. Al sustituto no van a pagarle más, aunque sea un profesional. La otra se vendió por nada. Nada es ahora el precio. Todo lo que internet ofrece gratis ha dejado de ser negocio: la música, el cine y el periodismo.
Llegaron como Erasmus en una rave party. Cubrían en la frontera, cuando aún era barata y se podía entrar a Siria con las facciones que entonces eran prodemocráticas y hoy son salafistas, los buenos. Se habían fogueado en Libia, aprendiendo a diferenciar un ataque con lacrimógeno de un tiroteo. Algunos iban al frente en sandalias, otros pedían dinero prestado o hacían fotos de bodas para cubrir los gastos. Otra opción es acostarse con el traductor tras una noche a lo Liza Minnelli en el cabaret de Antioquía, te ahorras una pasta. A mí me enseñaron que eso no es muy profesional, pero así se hace periodismo hoy en día: tu amante te traduce al jefe local de Al Qaeda y explicas en tu blog qué ovarios tienes al quitarte el hiyab en sus narices y zamparte un helado. Salvaje. Así puedes acabar publicando en el Times, aunque nunca entendimos muy bien cuál era el mensaje del entrevistado.
Qué decir de los degollados. No se esperaban la fama que iban a lograr. Claro que eran valientes y comprometidos, enviaban buen material, están en nuestros corazones. Pero compraban sus noticias porque eran baratos, ya estaban allí, no había que pagar gastos de viaje, ni seguro ni pensiones. No pagaron los doscientos o trescientos euros diarios que cuesta un traductor o una facción que te proteja en el frente. Salía más rentable venderlos a los ninjas. ¿Qué periodista cobra eso hoy en día? ¿Y quién se acuerda hoy de ellos? Dígame dos nombres y me trepo el minarete de la Mezquita Azul. Murieron de precariedad. Calculemos los rescates que se han pagado por los supervivientes y lo que costaría invertir en seguridad y periodismo de calidad.
Antes las guerras se cubrían con medios, por eso Hemingway se tajaba a gastos pagados desde Saigón a La Habana. Hoy nadie recuerda sus coberturas, pero su apellido da nombre a muchos cocteles. Nadie secuestra a periodistas cuyas empresas pagan por su seguridad. Hace años que nuestros editores no nos dejan entrar en Siria, por si nos pasa algo. De hecho, si no hacemos un cursillo de seguridad que financia una ong para periodistas pobres no nos dejan ni acercarnos a la frontera, lo exigen las aseguradoras. Así que todos vivimos de lo que los activistas publican en Twitter desde Alepo, sin poder confirmar nada. Vivimos de mentiras delirantes y de gente que hace negocio con la guerra. Qué se puede esperar después de casi seis años de guerra, ¿hippies? Se han invertido miles de millones en la propaganda que nos ofrecen nuestras fuentes: activistas, expertos y consultores. Somos más fáciles de manipular que nunca. Te aferras a las víctimas, los muertos no pueden mentir.
Un profesional sólido con conocimiento, entrenamiento militar y varios idiomas puede exigir. Pero ahora basta con varias selfies y un periscope. Cuatro mil seguidores de golpe. ¿Cómo se cobra eso? Recuerde aquella encuesta del milenio: los jóvenes quieren ser periodistas por fama, por dinero o por vocación. Sigue siendo así, es ridículo. Algunas familias lo pueden financiar, por un tiempo. Hasta que preguntan a sus retoños si se van a dedicar a algo serio en la vida.
Desde hace más de quince años, he visto cómo algunos becarios en Pekín acababan su asignación: iban al despacho de la jefa de delegación y le pedían garantía para un visado en el país a cambio de trabajar gratis. Ella estaba feliz, gente trabajando gratis, genial. Yo les decía que eso no era ético, que había gente que vivía de esta profesión y tenía hijos. Pero pensaban que era una sindicalista chiflada a la que había que evitar.
Yo llevaba años huyendo de eso, por eso me fui a China. Pensé que nadie estaría tan desesperado para aprender una lengua infernal. Pero no. En cuanto China se convirtió en “la historia” empezamos a recibir oleadas de sobrinos y de diletantes. Más Hemingways, más Amanpours. Preguntaban cómo se deletreaba Hu Jintao y si Hu era el nombre o el apellido. Algunos colegas también usaban de traductoras gratuitas a sus novias chinas en Pekín. De hecho, China se puede cubrir perfectamente desde una playa de Phuket, y a algunos les fue muy bien así.
Los becarios inteligentes de entonces ya no hacen periodismo. Se dedican a oficios serios bien remunerados. Los vocacionales siguen trabajando, no siempre en esto. Un amigo al que décadas en el frente le han dejado la sonrisa mellada me confiesa que se puede pagar vacaciones porque filma anuncios para empresas y para oenegés. Es un artista, no todos tienen su talento.
Marga Zambrana
RELACIONADO: Un partidario de Clinton creó noticias falsas que usó el canal “MSNBC” para desacreditar documentos de WikiLeaks
Las falsas noticias del New York Times como armas de censura