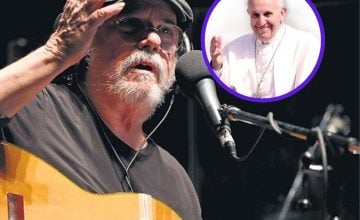No se sabe exactamente cuándo comenzó en la civilización occidental el malhadado embrollo del sexo. Cuándo el cuerpo empezó a ser un oscuro objeto de sospecha. Hay hitos importantes, desde luego. Algunos creen que hay que remontarse a Platón (siglo IV a.C), que defendía que el cuerpo era claramente inferior y menos noble que el alma, donde residían las virtudes y la verdad. Otros señalan como responsables a los primeros eremitas cristianos que se apartaban de las ciudades al desierto para purificarse de sus pretendidos pecados por medio de atroces mortificaciones corporales, sirviendo de modelo a otros creyentes más aburguesados. Muchos apuntan a la figura de Agustín de Hipona (s. IV-V d.C), mujeriego en su agitada juventud, y que, después de su conversión, mostró un invencible recelo hacia los goces sexuales, incluso dentro del matrimonio. Fue un personaje oceánicamente culto, gran polemista, exagerado en sus posturas como buen mediterráneo, que dejó a los cristianos el legado de algunas obsesiones (las del sexo culposo y la ciudad pecadora, por ejemplo) que a veces han resultado nefastas.
Todo coito es sucio
Cualesquiera que sean los antecedentes, al avanzar la Edad Media, cuando el cristianismo se había instalado en toda Europa a golpe de rezos y de espadas, la Iglesia Católica administraba ya de modo casi monopólico la doctrina sobre el cuerpo y sobre el sexo. El malestar con respecto a éstos que se ha respirado en nuestra cultura y que aun se respira, tiene como sustrato una larga pedagogía de siglos basada en la desconfianza y en la represión.
Y era lógico.
El grupo encargado de vigilar las conductas sexuales de la población y de adoctrinarlo en este asunto poseía un perfil muy especial. Se trataba de una casta de carácter sagrado, célibe e imbuída durante siglos en ideas mas o menos ascéticas y misóginas. Era el compacto y poderoso grupo de los clérigos (obispos, sacerdotes y religiosos) que de buena fe, y a veces con gran fervor evangélico, sentaban cátedra sobre el amor y el sexo, su sentido, sus peligros y desviaciones. Los juicios que hacían eran muy tajantes, pues no dudaban en amenazar con las penas del infierno a los osados transgresores de sus normas. Por debajo de sus enseñanzas circulaba el viejo prejuicio de muchos padres de la Iglesia: “omnis coitus inmundis est”. Todo coito es sucio.
Así pues, desde la juventud, muchos creyentes han mirado su vida afectiva y sexual a través del prisma de lo permitido-prohibido, y lo sucio-limpio, lo norma-anormal con una aterradora música de fondo de llamas eternas. Era una moral maximalista que perseguía (e incluso sigue persiguiendo) pensamientos, intenciones, conversaciones, caricias, bailes, besos… y todavía más, todo lo que supera estas inocentes actividades.
Celibato sin éxito
Pareciera que lo que imponían estas pesadas cargas hubieran debido ser en general ejemplo de lo que predicaban. Pero no. Durante varios siglos diversos sínodos y concilios eclesiásticos tuvieron que llamar solemnemente la atención de los sacerdotes para que llevasen una vida sexual, si no virtuosa, al menos un poco decente. Los sínodos, por ejemplo, de Pavía (1018) o de Burges (1031) trataron esta situación (referida también a los hijos naturales de los eclesiásticos) hasta que el severo Papa Gregorio VII en el Sínodo de Roma de 1074 propone el dilema: “O lasciare la moglie, o lasciare la clericatura”. El escándalo había llegado al máximo.
Al final, en el II Concilio de Letrán (1139), se da por primera vez forma más explícita a la institución del celibato clerical. Seguramente las razones más importantes no eran las espirituales, sino el problema de la división de las herencias que de hecho empobrecía el patrimonio de la Iglesia. El celibato tuvo como consecuencia desheredar a los hijos que los eclesiásticos pudieran tener. En algún sínodo incluso se les condena a la esclavitud y a los feligreses se les prohibía casarse con las hijas de los párrocos.
Todos estos datos están entregados por doctos historiadores católicos y muestran qué grado de culpa e inquietud provocaba la relación con las mujeres en el mundo eclesiástico y cómo tal estado de ánimo se fue incorporando sutilmente en la sicología del colectivo clerical. También explica cómo se proyectan sobre el pueblo llano conflictos, angustias y deformaciones que se vivían a nivel eclesiástico. Ciertos rigorismos en la doctrina de lo afectivo y sexual son sin duda consecuencias de problemas grupales mal resueltos que se endosan a los fieles que viven en una situación muy distinta.
De todas maneras, la ley del celibato y la insistencia en ella, e incluso las medidas disciplinarias impuestas para su cumplimiento, no tuvieron un excesivo éxito. En los siglos que transcurrieron hasta la Reforma de Lutero (1520) y el Concilio de Trento (1545-1563), las costumbres de los clérigos siguieron mostrando gravers deficiencias en el aspecto sexual. Por eso la rebelión luterana tuvo un terreno preparado y el Concilio decidió afrontar el problema seriamente. Creó los seminarios para que los futuros clérigos hicieran sus estudios apartados de las preocupaciones seculares, reglamentó la vida de los sacerdotes de tal manera que su celibato fuera más positivo y posible. Apartó a la casta clerical del trato con las mujeres.
Marketing religioso
Los personajes presentados como ejemplo eran de hecho casi en su totalidad célibes, y la teología moral de la época toma al célibe y a la virgen como el punto máximo de perfección. Se cultiva una cierta literatura piadosa que pone al ángel como el modelo supremo del hombre. Dice un texto teológico que recoge este espíritu: “A la castidad se opone la lujuria en todas sus especies y manifestaciones, que es el vicio más vil y degradante de todos cuantos se pueden tener, aunque no es el mayor de todos los pecados. La castidad es una virtud realmente angélica, porque hace a los hombres iguales a los ángeles”.
Tal tendencia es confirmada por los ejemplos juveniles que la Iglesia ha propuesto desde entonces hasta ahora. Son jóvenes y niños que dan una imagen descarnada por sus mortificaciones, su heroísmo y su renuncia a la vida sentimental. Luos Gonzaga, Juan Bermanch, Gema Galgani, Bernardita Souvirou, Teresa de Lisieux y los niños Domingo Savio y Maria Goretti han sido ensalzados hasta una sublimidad un poco inhumana, a veces incluso deformando intencionadamente su biografía, para hacerla más edificante, como se ha podido documentar en algunos casos. La iconografía kitsch en torno a ellos ha llevado al límite la falsa retórica de santidad. Las miradas, los halos, las posturas responden a una especie de marketing religioso que a la larga muestra su artificio.
En los pocos santos casados se ha puesto de relieve la modestia y pudor ante el cónyuge, la abstinencia temporal e incluso perpetua del ejercicio matrimonial, hasta el punto de ensalzar que vivieran “como hermano y hermana” como un logro de la castidad sacramental. Y es que nunca se ha podido apartar de la mente de la jerarquía católica la idea obsesiva de que el matrimonio es para gente de tropa, como decía monseñor Escrivá de Balaguer. Nunca se ha considerado como parte de la perfección de un santo de una santa que disfrutase del placer sexual o que se relacionase muy bien eróticamente con su cónyuge. Sería considerado como una irreverencia.
Tortura sicológica
Por lo demás, después de la profunda reorganización de la Iglesia en el Concilio de Trento (la llamada Contrarreforma), la educación sexual ha seguido detentada en el mundo católico por sacerdotes, en general, mejor preparados y con técnicas sicológicas más eficaces. Pero los prejuicios, en buena parte siguieron. No hay más que hojear los libros de moral para seminaristas en su capítulo sobre los temas sexuales (escritos, por cierto, en riguroso latín).
La escuela, el púlpito, el confesionario y la difusión editorial han sido las cuatro plataformas desde las cuales se adoctrina a los adultos, jóvenes y niños. Son instancias de suyo autoritarias que no admiten respuesta no discusión. Un lugar fundamental para la pedagogía del sexo ha sido el confesionario. Allí los fieles tienen que declarar sus pecados y manifestar su especie, su número y sus circunstancias. Esto ha supuesto históricamente para muchos una tortura sicológica, por los pudores establecidos y porque saben que la atención del sacerdote se suele focalizar en los pecados sexuales con criterios rigurosamente condenatorios. Acusarse de haber mantenido relaciones prematrimoniales o extraconyugales, de prácticas homosexuales o masturbatorias resulta contra toda lógica mucho más censurable que declarar pecados que son más anticristianos, como el lujo, la deslealtad, la explotación, la crueldad o la irresponsabilidad profesional.
Misoginia vaticana
En los últimos años y, sobre todo, a raíz del Concilio Vaticano II, el debate sobre la moral sexual ha resurgido con fuerza y ha provocado profundas divisiones dentro de la comunidad eclesiástica. Después de los estudios sicológicos, siquiátricos, éticos e incouso teológicos del último siglo y después también de alguna dosis de sinceridad y de sentido común, resultaba difícil profesar una moral que limitase el sexo al arcaico binomio permitido-prohibido.
Entre otros, dos teólogos han sacado a la luz el tema: el alemán Bernard Häring y el norteamericano Charles Curran. El primero ha denunciado la insensibilidad de la Iglesia tanto en su práctica pastoral como en su doctrina oficial sobre el sexo. Curran, por su parte, ha querido reflexionar comprensivamente sobre asuntos fronterizos, como las relaciones prematrimoniales, la homosexualidad, la masturbación, etcétera. La idea común es dar un giro a la vetusta visión de la sexualidad de los dicasterios romanos.
Pero es muy difícil horadar las montañas de misoginia y de miedo que existen en los palacios vaticanos. Se ignora el sexo, si no es para condenarlo o para exaltarlo falsamente. Todavía parece que la mujer no existe sino en forma de “un ser inmaculado”. De hecho, apenas existen miembros del género femenino en el Estado vaticano. Una rareza que da que pensar.
Cuando murió Juan Pablo I, el comunicado sobre su defunción manifestaba que el cadáver había sido encontrado por el secretario papal, P. Magee. Esto era una mentira total: lo que no se quería confirmar era la visita de sor Vincenza a las 5:30 en el dormitorio pontificio. La famosa sor Pascualina, el brazo derecho de Pio XII desde antes de ser promovido éste al papado, fue mantenida casi en secreto, y en el día de los funerales del Papa que hasta entonces la había protegido, fue expulsada por decisión de la cura y dejada en la calle con veinte dólares en el bolsillo. Una mujer junto al Papa resultaba un escándalo.
En los primeros días del pontificado de Juan Pablo II se dijo que de joven había estado enamorado de una compañera. Los cardenales se apresuraron a tapar la noticia. Un Papa entusiasmado con una mujer era algo impresentable ante la devota feligresía. El asunto se manejo como un peligroso secreto de Estado.
Estas anécdotas y el mundo que las rodea muestran de qué naturaleza es el lugar de donde emanan las grandes directrices sobre el amor y el sexo. Los dos moralistas antes citados, por querer renovar la doctrina sexual moderadamente han sido perseguidos y hostigados. El caso de Häring, un hombre enfermo de cáncer con 80 años, ha sido dramático. Amigo de Juan XXIII y de Pablo VI, consejero del Concilio Vaticano II, considerado como uno de los mejores moralistas católicos de este siglo, después de haber comprobado lo inútil de sus propuestas, envió en 1988 una sonada carta al Papa: “He luchado toda mi vida”, escribía, “por ofrecer una pastoral y una teología moral humana y misericordiosa… en miles de confesiones y cartes he advertido cómo magníficos cristianos han sido heridos por el rigorismo en cuestiones sexuales…”
No hubo respuesta. Juan Pablo II ha mostrado un tono intransigente en los temas de moral, sobre todo en los de moral sexual. Su tratamiento de la homosexualidad, del lugar de la mujer en la Iglesia, de la contraconcepción han supuesto un freno a toda la dinámica de búsqueda de una ética sexual en diálogo con la medicina, la sicología, la filosofía y otras disciplinas afines.
Todavía continúa el miedo católico al sexo, la incapacidad de la jerarquía de aceptar plenamente a la mujer y de asumir el placer sin sospecha, como un elemento básico de una existencia más humana.
* Ensayo de periodista y pensador Rafeal Otano, originalmente publicado en la revista Apsi (enero, 1992) y compilado en El Oficio de Mirar (2001, Cuarto Propio).