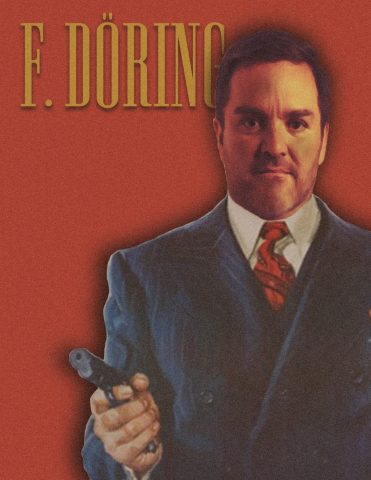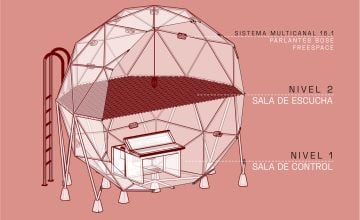Querido Jefe Diego:
Hoy me despertó el silbido de un carrito de tamales. Aunque no lo creas, estoy familiarizado con ese tipo de horrendos sonidos urbanos porque cuando era de la clase media, se permitía que pasara esa gente a la colonia. Muy mal hecho, pero se les permitía.
Pero acá en la colonia donde vivo ahora nunca había tenido que lidiar con esos estruendos. Cuando abrí la ventana, no pude encontrar el origen del sonido y me dio todavía más coraje, porque quería que ese intruso me escuchara.
Me ajusté los tenis y el pants y a la salida del condominio le puse su merecida admonición al guardia de la puerta, aunque el muy cínico me dijo que no había dejado pasar a ningún vendedor de tamales. Vi la hora e hice una nota mental para revisar las cámaras a mi regreso: ya sabe usted, mi Jefe, que como recordará el licenciado Bejarano, para poner a la gente en su lugar hay que tener los pelos de la burra en la mano.
Lee: El silbato de Lorenzo Córdova, árbitro a prueba de catástrofes
Enfilé, como siempre, hacia Chapultepec y empecé con mi kilometraje diario. Ya tiene unos meses que no nos vemos, mi jefe, pero he bajado mucho de peso. Un legislador gordo tiene menos probabilidad de ser tomado en serio. Además, ahora me siento más ligero, más lozano, más tocado por la mano de Dios para la dura tarea que tenemos encomendada en la Asamblea Legislativa.
Cuando empiezo a correr, jefe, entro en un trance de concentración: es como si ingresara un túnel donde mi respiración y yo existiéramos y nada debe interferir. Y a los pocos minutos, jefe Diego, de empezar mi carrera, escuché otra vez el silbato ese metálico de vapor, como de aire infecto escapando por una rendija de un cilindro oxidado, un sonido sucio e indecente. Y me sacó de mi concentración, jefe Diego. Me sacó del profundo tren de conciencia que todo buen corredor debe abordar. ¡Me dio tanto coraje!
Y a los pocos minutos me encontré en la pista a un hombre viejo, que corría con mucha lentitud por la pista interna, que no se debe tomar cuando no se va a correr a velocidad. Ganas no me faltaron de empujar a ese vejestorio para que aprendiera un poco de etiqueta sobre el tartán.
Seguí corriendo, tratando de hacer gala de cristiana paciencia, pero hay veces que es difícil no caer en el pecado de la ira. En mi última vuelta me salió al paso un perro callejero, ladrándome como si lo hubiera ofendido de dicho o de hecho. No me dejó otra solución que recoger una piedra y aventársela al hocico, con lo que la bestia se puso a chillar como si de veras.
Yo solo quería correr el último kilómetro que me faltaba, con la mala suerte de que me salió un indigente de amarillas barbas a reclamar el asunto del perro: no sé si era su guardián o su amigo, aunque por la similitud entre la textura de sus barbas y el pelambre del perro, así como por el extraño parecido entre las legañas verdosas que de derramaban de los cuatro ojos, bien podría haber sido su hermano.
No tardaron en unirse al reclamo una niña y su mamá, en fin, cuando la escena se tornó más aparatosa de lo conveniente, decidí correr en otra dirección hasta llegar de vuelta a casa. Por mí las hubiera puesto en su lugar, jefe Diego, pero nunca se sabe cuándo le van a enfocar a uno con la cámara del celular y olvídese… Yo estoy para tomar videos, no para que me los tomen.
Me metí a darme un baño frío para el coraje y la agitación. No pude evitar lanzar un puñetazo contra la loza, crispado, ofendido…
Esa es la palabra, Jefe Diego, ofendido.
Silbatos escandalosos sonando por todas partes. Gente pelada que ya no respeta, que no asume su lugar. Todo muy feo, la verdad.
Por eso, Jefe Diego, me quedó claro que esta ciudad, esta capital de la república, necesita alguien que ponga orden, alguien que sepa meter en cintura al infelizaje, a la turbamulta como usted le llama tan acertadamente. Un hombre creyente, con carácter, paciente pero que a la hora de endurecer la mano, no vacile.
Ese hombre, Jefe Diego, es su alumno y servidor. Yo no tengo cola que me pisen, ni videos que me saquen. Los videos los saco yo. No me va a temblar la mano para traer la civilización a estas tierras más laicas de lo que les conviene.
Muchacho que en su casa o en un café internet descargue una canción, lo mando al Reclusorio Oriente.
Estudiante que se descargue un PDF sin pagar por ello, lo mando al Reclusorio Norte.
Mujer que salga a hacer destrozos con pañuelo verde, la mando a Santa Marta Acatitla.
Funcionario de salud que no respete la objeción de conciencia de un compañero, a la cárcel.
Ciudad de México volverá a ser una ciudad creyente donde se respete a los patrones y a la gente de bien.
Y usted, mediante íntimo consejo, va a gobernar conmigo, jefe Diego. Somos lo último que queda del antiguo PAN, del PAN original del siglo XX, no del foxismo, porque ser foxista no es lo mismo que se panista. Ser panista implica cobijar un ideario, un cierto desprecio por la modernidad y sus desvaríos,.
Somos lo único que queda luego de la tormenta tropical de Andrés Manuel. Somos como los últimos osos polares, abrazados a las migajas que quedan de los grandes icebergs que eran nuestros blanquiazules continentes.
Por favor, Jefe Diego, no me niegue usted su beneplácito y con él el de Don Carlos. Es usted de los patriarcas de Acción Nacional y su voz resuena como la de Moisés en el Monte Sinaí. Con su respaldo no habrá mar que no se abra en dos ni báculo que no se transforme en serpiente. Ayúdeme a librarnos del mal de los morenos.
Agradezco de antemano su invaluable bendición.
Federico Döring