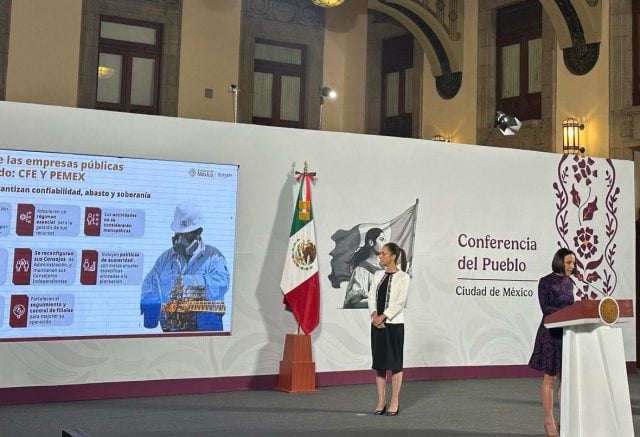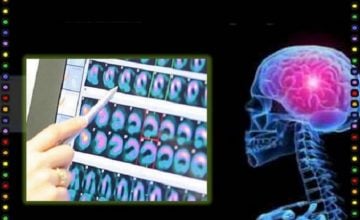Hace unos días, una persona me preguntaba si creía que la Operación Pandora y la reciente aprobación en el Congreso de la Ley de Seguridad Ciudadana tenían relación. De hecho ella argumentaba que varios diputados así lo habían dicho, como si el hecho de ser parlamentario otorgara autoridad al opinador. Yo le dije que no, mejor dicho, que no exactamente. Que no creía que los registros y detenciones de la madrugada del martes 16 de diciembre fueran una consecuencia directa de los trámites parlamentarios del proyecto de ley. Más bien creía que las dos cosas eran la cara de una misma moneda, lo que en mi opinión es aún más grave. Que tanto la ley como las detenciones son el producto de la voluntad de afianzar el monopolio de la política en torno a las instituciones. Y que, para mí lo más preocupante, no eran ni de lejos las únicas iniciativas en este sentido. Trataré de explicarme.
Las finalidades de la Ley de Seguridad Ciudadana o Ley Mordaza.
Es obvio que el proyecto de ley que estos días ha pasado del Congreso al Senado persigue establecer un cerco a los movimientos populares, a la protesta. En su articulado la ley tipifica como sancionables una gran cantidad de acciones y actuaciones en el espacio público y pauta otras. Obliga a comunicar las manifestaciones, impide hacerlas en determinados lugares o de según qué modalidades, etc. Como medidas punitivas para quien transgreda la norma define una extensa tipología de multas. No se nos escapa que con ello la ley persigue ahogar económicamente a las personas y colectivos que promueven o participan en acciones reivindicativas. Lo que ni las porras de la policía, ni la criminalización mediática ni los procesos judiciales han terminado de conseguir, desactivar las luchas en la calle, la ley persigue conseguirlo mediante cientos o miles de sanciones administrativas.
 Tampoco se nos escapa que quien ha promulgado la ley considera que es más efectivo inflar a las personas militantes con multas (con los consecuentes embargos en caso de impago) que con procesos judiciales que fácilmente pueden estimular campañas políticas de solidaridad. Lo hemos visto en los últimos años en nuestro país y en el conjunto del Estado. Situaciones represivas como el encarcelamiento de Franki de Terrassa, de Núria Pórtulas, de Laura de la CGT y de otros huelguistas, etc. han despertado movilizaciones e iniciativas sociales que han acabado suavizando la situación represiva. Del mismo modo, también hemos experimentado que, cuando la sanción consiste en una multa, generalmente se sufre de manera menos pública y es más difícil socializar el hecho represivo. Seguramente el ministro considera que la aplicación de la ley causará un ahogo económico de las personas militantes que las acabará desactivando como luchadoras, a pesar de que es una tarea nuestra intentar que no se salga.
Tampoco se nos escapa que quien ha promulgado la ley considera que es más efectivo inflar a las personas militantes con multas (con los consecuentes embargos en caso de impago) que con procesos judiciales que fácilmente pueden estimular campañas políticas de solidaridad. Lo hemos visto en los últimos años en nuestro país y en el conjunto del Estado. Situaciones represivas como el encarcelamiento de Franki de Terrassa, de Núria Pórtulas, de Laura de la CGT y de otros huelguistas, etc. han despertado movilizaciones e iniciativas sociales que han acabado suavizando la situación represiva. Del mismo modo, también hemos experimentado que, cuando la sanción consiste en una multa, generalmente se sufre de manera menos pública y es más difícil socializar el hecho represivo. Seguramente el ministro considera que la aplicación de la ley causará un ahogo económico de las personas militantes que las acabará desactivando como luchadoras, a pesar de que es una tarea nuestra intentar que no se salga.
No obstante, pienso que lo más inquietante de la ley va más allá de todo esto. El proyecto de Ley Mordaza busca erradicar la política del espacio público, la calle. Y cuando hablo de política no me refiero a las actividades propias de los que generalmente llamamos «políticos»; es decir: cargos elegidos en procesos electorales, liberados de partidos políticos, etc. Más bien hablo de la capacidad que siempre hemos tenido los humanos de relacionarnos entre nosotros y colectivamente plantear cómo queremos que sea nuestro presente y, por extensión, el futuro. En el trabajo, en la calle, en ateneos, mediante asambleas y debates, cortando calles, cerrando centros de trabajo, liberando espacios, creando iniciativas educativas, de economía social, etc.
Pues el proyecto de ley estipula que una buena parte de estas actividades políticas son un tema de orden público. Y, como tales, considera que son competencia de la policía. Es la policía quien tiene la potestad de autorizar o no una reunión pública en función de una serie de parámetros. Es la policía quien tiene la capacidad legal para considerar que ya es suficiente, que una manifestación o una actividad pública no puede continuar y se ha de disolver. La ley refuerza la noción de que la política real, la que hacemos las personas, equivale a desorden y, como tal, debe ser reprimida.Fijémonos en su título, Ley de seguridad ciudadana: reprime lo que, supuestamente atenta contra el estado de las cosas asociado acríticamente a seguridad pública (por evidente no es necesario rebatir que el capitalismo en ningún caso supone seguridad en las condiciones de vida de la mayoría de la población).
Si a la gran mayoría de la población se nos priva de la capacidad de hacer política, de colectivizar hacernos y autogestionar nuestra vida, ¿a quién le corresponde hacerlo? Obviamente la Ley Mordazaforma parte de todo un corpus legislativo y de prácticas «políticas» (ahora sí, en el sentido tradicional del término) que apuntan en la misma dirección: en las instituciones.
En este sentido, creo que la Operación Pandora de la semana pasada persigue un horizonte idéntico.Desactivar luchas sociales, prácticas concretas de hacer política en la calle, fuera de parlamentos, ayuntamientos y consejos de distrito. Ambas, la operación y la ley, son un producto de lo mismo, de una manera de hacer política, alienando a la mayoría de las personas.
No sólo la Ley de Seguridad Ciudadana
Seguro que si nos detenemos a pensar en ello, a todos / as nosotros nos vienen a la cabeza muchas situaciones e iniciativas que asimilan el espacio colectivo en un problema de orden público. Cuando hace años muchos ayuntamientos catalanes y del resto del Estado comenzaron a promover normativas del civismo, en gran medida imponían estos parámetros. En Cataluña quien hizo esto básicamente fueron gobiernos municipales de la pretendida «izquierda» institucional, ya que entonces el tripartito concentraba una parte muy importante de los ayuntamientos.
Más o menos en los mismos años, a finales de la primera década del siglo, el conflicto en torno al llamado Plan Bolonia mostró más de lo mismo. Mientras los / las estudiantes y una parte de los trabajadores / as de las universidades exigíamos debatir y ser parte de la construcción del sistema educativo, la Generalitat de Cataluña y los diferentes rectorados limitaban la situación a un simple problema de orden público: negaban abrir la discusión en el conjunto de las comunidades universitarias (y ya no digamos, de la población) y planteaban a menudo la necesidad de intervenciones policiales y sanciones para restituir la «normalidad». Y, mientras tanto, se normalizaban las porras en forma de Mossos o de seguridad privada en los recintos universitarios, se fue imponiendo la necesidad de definir formas de gobierno cada vez más restringidas y palabras como «gobernanza», como sinónimo de exclusión en la participación política de la mayoría, se fueron convirtiendo cada vez más habituales.
 En el ámbito laboral también podemos citar muchos ejemplos.De hecho, gran parte del sindicalismo entra en este juego del monopolio institucional de la política.Actualmente es un hecho normal que la actividad «sindical» (por decirlo de alguna manera) pase por los comités de empresa, las juntas y los delegados / as de personal. Y que fuera de ahí no haya nada o prácticamente nada. En muchos lugares las asambleas las convocan sólo los comités. Las movilizaciones también. Salvo las elecciones sindicales, los trabajadores / as de muchas empresas no tienen actualmente prácticamente ningún espacio donde poder hacer política en su lugar de trabajo. Llegan al trabajo, hacen la jornada y vuelven a casa. Y a fin de mes cobran. Mientrastanto, los profesionales del sindicalismo gestionan el conflicto entre trabajo y capital en cada empresa. A fecha de hoy, las prácticas sindicales que pretenden romper esta manera de hacer, colectivizar la acción sindical, abriéndola y des-jerarquizándolos aún son muy poco habituales en la mayoría de centros de trabajo.
En el ámbito laboral también podemos citar muchos ejemplos.De hecho, gran parte del sindicalismo entra en este juego del monopolio institucional de la política.Actualmente es un hecho normal que la actividad «sindical» (por decirlo de alguna manera) pase por los comités de empresa, las juntas y los delegados / as de personal. Y que fuera de ahí no haya nada o prácticamente nada. En muchos lugares las asambleas las convocan sólo los comités. Las movilizaciones también. Salvo las elecciones sindicales, los trabajadores / as de muchas empresas no tienen actualmente prácticamente ningún espacio donde poder hacer política en su lugar de trabajo. Llegan al trabajo, hacen la jornada y vuelven a casa. Y a fin de mes cobran. Mientrastanto, los profesionales del sindicalismo gestionan el conflicto entre trabajo y capital en cada empresa. A fecha de hoy, las prácticas sindicales que pretenden romper esta manera de hacer, colectivizar la acción sindical, abriéndola y des-jerarquizándolos aún son muy poco habituales en la mayoría de centros de trabajo.
Todas estas situaciones no son nuevas, en absoluto. Ya a inicios de los años 1990 ‘s la okupación era tratada como un problema de orden público y penal, y así lo fuimos denunciando reiteradamente. Y los años 1980s la Ley Orgánica de Libertad Sindical definía los mecanismos para restringir la participación sindical de los trabajadores y trabajadoras y entregaba el monopolio de hacer política en los centros de trabajo a CCOO y UGT y los comités de empresa. De hecho, todo el mundo sabe que el Régimen del 78 se construyó bajo las faldas de una dictadura cada vez más sobrepasada por movilizaciones populares. También sabemos que este nuevo régimen pivota entre asumir algunos de los eslóganes de aquellas movilizaciones (que en ciertas ocasiones descontextualizaba y libraba de parte de su sentido, convirtiéndolos en una especie de fetiche vacío) y asimilar y desactivar los espacios de autoorganización popular. Igualmente recordamos como el éxito de aquel intento se hizo evidente después de la llegada de las supuestas izquierdas en las instituciones, especialmente a partir de 1982.
Fuera del monopolio de la política.
Diría que somos muchos (y muchas) los miembros de los movimientos sociales y organizaciones populares que a lo largo de nuestra vida hemos entendido nuestra militancia como una acción política, en mayúsculas. Cuando nos hacíamos insumisos hacíamos política. Okupando un edificio vacío y abriéndolo en el barrio hacemos política. Haciendo una asamblea en una plaza o en un centro de trabajo, haciendo funcionar un centro social o un ateneo, en un piquete de una huelga o apoyando un grupo de inmigrantes … hacemos política. Personalmente, en los espacios donde he militado a lo largo de mi vida generalmente lo hemos tenido muy claro. Nuestra lucha era (y es) colectiva, tiene como finalidad construir el presente y el futuro y, por tanto, es acción política.Hablando en plata.
 Desde hace unos años, y de manera posiblemente más acentuada en los últimos meses, estamos asistiendo a un reforzamiento del discurso de la política institucional. Lo vemos en los medios donde, comodescribe de manera encomiable Laia Altarriba, parece que partes de nuestros argumentos sean ahora más presentes que nunca pero desnudos de una parte de la lógica que hay detrás. Y también estamos observando en algunos espacios organizados y movimientos sociales, donde gana fuerza una visión que claramente da prioridad, como acción política, a todo aquello que se deriva de la participación institucional. Debates sobre elecciones y candidaturas, conversaciones sobre intervenciones parlamentarias, afirmaciones como la de «poner la política al servicio de la gente», crecimiento del culto a las personas por encima del reclamo de las acciones colectivas, todo ello se nos presenta como síntoma de lo que parece ser lo mismo: una regeneración del monopolio de la política. Dicho de otro modo, un reforzamiento de las instituciones y un vaciado de los espacios comunes, calles, centros de trabajo, universidades, etc., como terrenos del conflicto y la acción política. Y todo ello después de un proceso de erosión patente de la referencialidad de las instituciones para una parte importante de la población, y que se ha hecho evidente tanto en los altos índices de abstención electoral como en las crecientes movilizaciones populares, especialmente a partir de mayo de 2011.
Desde hace unos años, y de manera posiblemente más acentuada en los últimos meses, estamos asistiendo a un reforzamiento del discurso de la política institucional. Lo vemos en los medios donde, comodescribe de manera encomiable Laia Altarriba, parece que partes de nuestros argumentos sean ahora más presentes que nunca pero desnudos de una parte de la lógica que hay detrás. Y también estamos observando en algunos espacios organizados y movimientos sociales, donde gana fuerza una visión que claramente da prioridad, como acción política, a todo aquello que se deriva de la participación institucional. Debates sobre elecciones y candidaturas, conversaciones sobre intervenciones parlamentarias, afirmaciones como la de «poner la política al servicio de la gente», crecimiento del culto a las personas por encima del reclamo de las acciones colectivas, todo ello se nos presenta como síntoma de lo que parece ser lo mismo: una regeneración del monopolio de la política. Dicho de otro modo, un reforzamiento de las instituciones y un vaciado de los espacios comunes, calles, centros de trabajo, universidades, etc., como terrenos del conflicto y la acción política. Y todo ello después de un proceso de erosión patente de la referencialidad de las instituciones para una parte importante de la población, y que se ha hecho evidente tanto en los altos índices de abstención electoral como en las crecientes movilizaciones populares, especialmente a partir de mayo de 2011.
Los fenómenos que acabo de describir e iniciativas represivas como la Operación Pandora y la Ley Mordaza parecen ser partes de un mismo proceso. Proceso que puede tener algunas caras amables que buscan arrastrar a algunos de nosotros, como lo hicieron con una parte de la generación mis padres en los años 1970s. Pero que también puede tener la cara oscura y dura de la prisión, las porras y las multas. Los resultados que buscan son los mismos: consolidar un nuevo monopolio de la política en torno a las instituciones y vaciar de contenido la calle. Todos y todas sabemos que, además, cuando un conflicto entra en el ámbito institucional pierde virulencia y progresivamente se va diluyendo. En definitiva, la política institucional con una calle (y unas fábricas) dormida no supone ninguna amenaza seria para el orden social y económico.
Ahora, el reto lo tenemos nosotros. O entramos o hacemos frente. O participamos de la privación a la mayoría de las personas de su capacidad de ser agentes políticos o hacemos precisamente todo lo contrario. Abrir la política implica una visión libertaria de la vida colectiva, donde todos en nuestro día a día somos sujetos de los conflictos que definen nuestra realidad. Ni peones ni esclavos de discursos externos, sino protagonistas. Cuando a mediados de los 1990s los y las jóvenes de mi generación decidimos retomar la calle y romper el consenso de la Transición teníamos claro que defendíamos esta perspectiva de la política. Por el camino hemos ido creciendo y, seguramente, haciéndonos más fuertes tejiendo complicidades y consolidando espacios. Sin embargo, no hemos ganado y el enemigo sigue siendo el mismo: el estado, el imperialismo y el capital. No se trata necesariamente de seguir haciendo lo mismo que hemos hecho hasta ahora, de acuerdo. Pero lo que hacemos lo tenemos que seguir haciendo desde la misma lógica. O somos nosotros, el pueblo, quien haga la política, o la política será hecha en contra nuestra. Y así nos va.
via Alasbarricadas