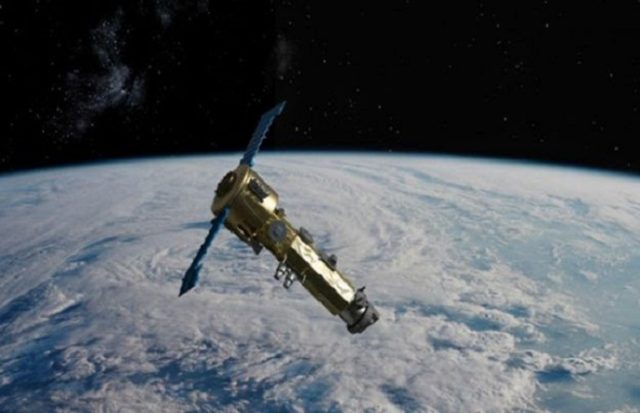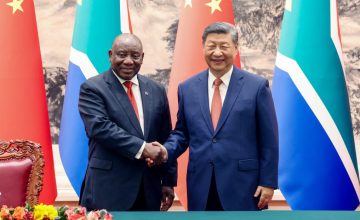No es una casualidad que los espacios con la mayor cantidad y cualidad de recursos naturales sean, también, los puntos de mayor profusión de la violencia en el mundo. Productos de las dinámicas globales de producción y consumo materiales, de la centralización y concentración de la riqueza económico-financiera, los territorios desde los cuales se extraen las materias primas que mantienen en permanente crecimiento la comercialización de mercancías se distribuyen alrededor del mundo como una red de nodos de los cuales depende el extractivismo del capitalismo global.
No es azaroso, por consecuencia, que para Occidente los espacios-tiempos de mayor diversidad natural sean, asimismo, ejemplos arquetípicos de lo que significa ser un Estado fallido: Estados-nacionales que, de acuerdo con los ideólogos de la métrica axial occidental, proveen un especio de inigualable fertilidad para la proliferación de grupos terroristas, de redes dedicadas al crimen organizado internacional y de una vastedad de amenazas a la paz y la estabilidad de continentes enteros. Así pues, si bien es cierto que la importancia geopolítica y geoestratégica de una porción territorial se encuentra determinada por su funcionalidad para mantener la acumulación de capital en los centros neurálgicos de la economía-mundo, también lo es que esas porciones lo mismo se encuentran en la más remota y aislada comunidad indígena en América Latina que en la amplitud de los márgenes político-administrativos de una entidad estatal en el sudeste asiático.
Por supuesto, dentro de la lógica y el discurso occidentales, las razones de ser y las causalidades que originan a cualquier estado fallido, alrededor del mundo, siempre son tautológicas, autorreferenciadas en el sentido de que tanto unas como otras se validan por remitir a la misma serie de juicios de valor, al mismo conjunto de operaciones explicaciones causales que hacen del tercermundismo, del subdesarrollo, de la barbarie y el atraso las fuentes últimas de toda desgracia que ocurra dentro de las fronteras del Estado en cuestión.
En este sentido, un Estado fallido lo es debido a que sus instituciones públicas son débiles, a que sus instrumentos de participación política son insuficientes, poco actuales y viciados de origen; a que la construcción de ciudadanía aún se encuentra en ciernes, a que carece de una clase política profesional que se encargue de dirigir al país, a que la barbarie de su pasado colonial aún no es superada por la modernidad y el progreso y, sobre todo, a que el modo de producción, en su conjunto, aún no se encuentra organizado de la manera en que lo está en países como Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Francia, etcétera. Por eso un Estado fallido siempre es producto de sí mismo, de su resistencia a civilizarse y modernizarse.
Fuera de foco queda, en tales explicaciones, el valor geopolítico con el que se reviste a cada territorio. Y más aún, cuando el espacio-tiempo del mismo es, por su posición en el globo terráqueo, disputado por diversos Estados-nacionales, grupos empresariales, comunidades autóctonas y estratos sociales. Tal es el caso de aquellos espacios de los cuales se extraen diversas materias primas estratégicas para sostener el patrón de producción y consumo globales: los minerales estratégicos, por ejemplo; denominados así por el grueso de las economías centrales debido a que de su obtención depende el funcionamiento de grandes porciones de una o varias industrias, aunque de manera primordial aquellas relacionadas con la informática y el desarrollo de tecnologías de punta. Pero no sólo, pues lo estratégico de cada recurso natural deviene de su importancia tanto para la satisfacción de las necesidades de una población determinada cuanto para la exponenciación del lucro obtenido por su comercialización.
África, por lo anterior, es un continente en permanente disputa por los grandes capitales y complejos estatales, científicos y militares de todo el mundo: su masa territorial concentra alrededor del 81% de las reservas de cromo globales; pero también, y en la misma escala planetaria, alberga más del 50% de los yacimientos de cobalto, 52% de las reservas de manganeso y 13% de las de titanio: todos, materiales de vital importancia para la producción de gran maquinaria, en general; pero para el continuo desarrollo de aleaciones metálicas imprescindibles para las industrias de las telecomunicaciones, aeroespacial y militar, en particular.

Estados Unidos, por ejemplo, de un listado de sesenta elementos indexados, tanto por los Departamentos del Interior y de Seguridad Nacional como por la Oficina de Evaluación Tecnológica del Congreso, como minerales estratégicos para el mantenimiento de la hegemonía estadounidense en el mundo, depende en más del 60% de sus importaciones de treinta y nueve elementos —de los cuales, veintitrés se encuentran en el rango de 90% a 100% de dependencia del exterior. A ello se suman las reservas de oro y diamantes, las forestales, las acuíferas y, por supuesto, las concernientes a la enorme diversidad de especies animales y vegetales de las cuales dependen los complejos farmacéuticos.
Ahora bien, si se entiende que la operación de los servidores que permiten el funcionamiento del internet dependen del cobalto, que la producción de smartphones lo hace del litio y del cobre, que la industria eléctrica y la automotriz lo hacen del cromo, del titanio y el aluminio; que la síntesis de vacunas y nuevos medicamentos para viejas y nuevas enfermedades lo hace de los químicos presentes en diferentes especies de flora y fauna, etc., se comprende, también, que son imprescindibles, por un lado, la participación del capital privado en las cadenas de producción y suministro de las materias primas y sus derivados; y por el otro, el aseguramiento, tanto presente como futuro, de los espacios en los que se encuentran los recursos naturales, de la actividad empresarial, y de las rutas por las cuales transitan esas mercancías.
De aquí que el número de actores, de poderes, locales, nacionales y extranjeros en confrontación en un espacio-tiempo de vastos recursos naturales sea un factor definitivo en la comprensión de los porqués de los Estados fallidos. Porque contrario a las posiciones mainstream en torno del tema, lo fallido de cualquier Estado no es una condición dada en los genes de los individuos que conforman su sociedad. Más bien, lo que se encuentra en juego en cada uno de esos Estados es la posibilidad de que unos u otros poderes controlen la actividad productivo/consuntiva que se deriva de los recursos naturales albergados en el territorio, de la posición de tránsito del mismo, o de ambos.
Tal es el caso de Somalia, en África, un país localizado en el Cuerno de aquella masa continental que, sin importar el índice —cuantitativo o axial— al que se recurra, siempre se coloca dentro de las últimas diez posiciones del total de la muestra abarcada: ya sea en sus niveles de corrupción, de violencia, de empobrecimiento, de alimentación y salud, de educación, de ingresos monetarios, etcétera.
El caso de Somalia, lejos de representar una excepción a la regla dentro de los mecanismos que las grandes economías occidentales emplean para fabricar Estados fallidos, significa un caso paradigmático que ejemplifica la enorme cantidad de intereses en juego y la violencia tan avasalladora que se emplea para asegurar esos mismos intereses. En primera instancia, al margen de las reservas de recursos biológicos y otros minerales estratégicos con las que cuenta el país, Somalia alberga enormes yacimientos de gas y petróleo que colocan a su territorio como una de las principales fuentes de energía tanto para Europa como para Asia, después de todo, África, en términos de extraxctivismo, funciona para esas dos masas continentales a la manera en que América Latina lo hace para Estados Unidos.
En segundo lugar, su posición geográfica es estratégica para mantener las rutas comerciales marítimas que conectan a Asia y a Europa por el océano Índico: tanto, que sólo otros siete puntos alrededor del mundo gozan de la misma condición que este país. En efecto, colindando al Norte con el Golfo de Adén, Somalia es uno de los tres territorios — junto con Yibuti y Yemen— de los cuales depende que el oil transit chokepoint de Bab el-Mandeb permanezca abierto al tráfico comercial que rodea a la península arábiga y que conecta al sudeste asiático con el mar Mediterráneo.
Esa posición no es nada despreciable en términos geopolíticos: únicamente por concepto de tráfico petrolero, por el estrecho de el-Mandeb se mueven 3.8 millones de barriles diarios y transitan entre doscientos y trescientos millones de toneladas del hidrocarburo. Nada más los estrechos de Malaca, entre Indonesia y Malasia, y de Ormuz, entre los golfos Pérsico y de Omán, mueven mayores cantidades de energéticos de las que se mueven por las costas somalíes. De aquí que cualquier alteración en los flujos comerciales de las rutas que atraviesan el estrecho hacia o desde el canal de Suez implique la posibilidad de cortar el abastecimiento de energéticos a ambos lados del océano Índico, pero también, el encarecimiento de los costes de transportación, toda vez que sería necesario rodear al África o trasladar las mercancías por las conflictivas tierras del Oriente Medio.
Basta con observar los actores que se encuentran en disputa en la zona para percibir la manera en que, desde hace por lo menos una década, empujan el reacomodo de las orbitas geopolíticas de los grandes imperios en la zona. Por un lado, la presencia de Estados Unidos es indiscutible en el Cuerno de África desde la crisis de Suez. Con presencia de capitales privados y bases militares permanentes, la Caída del Halcón Negro y el hecho de que nueve (de nueve) presidentes somalíes hayan estado directamente vinculados con los servicios de inteligencia estadounidenses, hayan sido ciudadanos o empresarios de la misma nacionalidad no son más que el corolario de una larga historia de dominio colonial mantenida desde el Congreso de Berlín, en 1885.
Por supuesto no es, por ello, azaroso el que la intervención militar directa de Estados Unidos se haya dado dos años después de haber encontrado grandes yacimientos de hidrocarburos. Como no lo es, tampoco, el que las dos presidencias de Barack Obama se hayan caracterizado por el incremento permanente de presencia militar en el país, por la intensificación de los ataques en contra de civiles por vehículos no tripulados y por la profusión deayuda humanitaria materializada en armamento y entrenamiento militar.
Pero Estados Unidos no es el único Estado interesado en mantener su hegemonía en la zona. A la intensificación de las operaciones especiales estadounidenses en la zona han seguido, por un lado, el posicionamiento de bases militares chinas en la vecina República de Yibuti —bastión militar estadounidense por antonomasia. Por supuesto la diplomacia China disfrazó el acto de la misma manera en que lo suelen hacer Francia, Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido: apeló a un nombre políticamente más correcto y afirmó que la Base Logística solo serviría para propósitos humanitarios ligados al actuar de los cascos azules. Está demás señalar que el-Mandeb implica una importancia geoestratégica tan importante para china como la que representa Malaca.
Por el otro, y previsiblemente como respuesta a la expansión china en la zona, siguieron, también, tanto el reforzamiento japonés de la que también es su primera base militar de ultramar como la construcción de una base en la zona por parte de los saudíes. Y si bien la presencia militar japonesa es respuesta directa a la china, mientras que la saudí lo es a la influencia iraní post-acuerdo nuclear, ambas acciones se concatenan con la sangrienta intervención armada de Saudi Arabia en el vecino Yemen.
Somalia, Yemen y Yibuti son territorios indispensables para mantener cualquier orbita geopolítica imperial en la zona. Y la cuestión de fondo es que lo fallido que Occidente observa en ese Estado no cesará de regir en tanto la confrontación de los intereses comerciales que ednvuelven a la ruta comercial de el-Mandeb tampoco cese. Utilizar el argumento de combatir a la piratería local como pretexto para intervenir la zona en forma militar —cuando la piratería en el Cuerno de África es a Somalia, en tiempos de Trump, lo que Al-Qaeda fue a Afganistán en tiempos de Nixon— no hará más que escalar los dispositivos mediante los cuales se sigue empobreciendo a las poblaciones locales y fortalecer a los Señores de la Guerra que aplican dichos dispositivos.
Ricardo Orozco